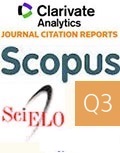Nota corta
Aportaciones a la cronología de la plaza de la Pirámide de la Luna, Teotihuacán, México
Contributions to the chronology of the Moon Pyramid square, Teotihuacán, Mexico
Andrés Michael Vite Galindo1, Ana María Soler Arechalde2,*, Verónica Ortega Cabrera3
1 Escuela Nacional de Antropología e Historia, INAH. Periférico Sur y, C. Zapote S/N, C.P. 14030, Tlalpan, Ciudad de México, México.
2 Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito de la Investigación Científica s/n, C.U. C.P. 04150, Coyoacán, Ciudad de México, México.
3 Centro Universitario Universidad Aatónoma del Estado de México, Valle de Teotihuacán. Cda. Nezahualcóyotl s/n, Santo Domingo Aztacameca, C.P. 55955, Axapusco, Edo. México, México.
Autor para correspondencia: (A.M. Soler) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cómo citar este artículo:
Vite Galindo, A.M., Soler Arechalde, A.M. Ortega Cabrera, V., 2025, Aportaciones a la cronología de la plaza de la Pirámide de la Luna, Teotihuacán, México: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 77(1), A031024. http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2025v77n1a031024
Manuscrito recibido: 27 de Mayo, 2024; Manuscrito corregido: 1 de Agosto, 2024; Manuscrito aceptado: 20 de Septiembre, 2024.
RESUMEN
La cronología de la Plaza de la Pirámide de la Luna de Teotihuacán fue determinada mediante dataciones relativas de los restos cerámicos presentes en los diferentes estratos muestreados durante las excavaciones arqueológicas realizadas en la década de 1960, por lo que establecer dataciones mediante el arqueomagnetismo, permitirá contar con una base de datos que complemente las edades obtenidas en diferentes sectores urbanos como La Ciudadela, Xalla y Teopancazco, generando así mayor certeza en la cronología y la comprensión de los fenómenos de crecimiento y renovación urbanos de la antigua ciudad. En este trabajo se exponen los resultados de la primera datación arqueomagnética realizada en la Plaza de la Luna, a partir del muestreo de tres pisos de gravilla y un apisonado, correspondientes a los diferentes momentos constructivos de este espacio, con el objetivo de establecer una secuencia cronológica base, con la cual comparar futuros fechamientos, tanto para la plaza como para otros espacios públicos de la ciudad.
Palabras clave: Teotihuacán, Plaza Luna, fechamientos, arqueomagnetismo, pisos prehispánicos.
ABSTRACT
The chronology of the Pyramid of the Moon square in Teotihuacán was determined through relative dating of the ceramic remains present in the different strata sampled, during archaeological excavations carried out since the 1960s, so establishing dating through archaeomagnetism will allow having a database that complements those obtained in different urban sectors such as La Ciudadela, Xalla and Teopancazco, thus generating greater certainty in the chronology and understanding of the phenomena of urban growth and renewal of the ancient city. In this work, the results of the first archaeomagnetic dating carried out in the Plaza de la Luna are presented, based on the sampling of three floors of gravel and a tamped floor, corresponding to the different construction moments of this space, with the aim of establishing a sequence chronological base, with which to compare future dating, both for the square and for other public spaces in the city.
Keywords: Teotihuacan, Moon Plaza, dating, archaeomagnetism, prehispanic floors.
1. Introducción
Trazada de manera ortogonal, la ciudad de Teotihuacán creció a un ritmo sin precedentes entre los siglos III y IV d.C., tomando como eje principal a la Calzada de los Muertos, una amplia avenida con una longitud cercana a los 5 km, orientada 15°25’ al este del norte magnético, que culmina al norte con la gran Plaza de la Luna.
Producto de un plan maestro preconcebido (Millon, 1964), con sus respectivas readecuaciones, la ciudad fue sede de un poder político que integró económica e ideológicamente a grandes regiones de Mesoamérica, a partir de alianzas con ciudades contemporáneas como Monte Albán, ubicada en los valles centrales de Oaxaca. De acuerdo con Cowgill (1983), la gran Teotihuacán tuvo al menos cinco episodios de fundación y reformulación, relacionados con movimientos en los grupos de poder y la adaptación de grandes masas de habitantes a una estructura urbana con múltiples complejos habitacionales, administrativos y de uso colectivo. Las dos plazas con mayor amplitud y posibilidad de recibir grandes cantidades de asistentes a las actividades públicas fueron La Ciudadela y la Plaza de la Luna, esta última con 19,600 m² de superficie, en los que pudieron caber hasta 45,000 personas (Cowgill, 1983). Sin embargo, son escasos los datos de su historia constructiva, pues los trabajos arqueológicos realizados en décadas pasadas tuvieron como objetivo principal su liberación y despeje (Salazar Ortegón, 1964), quedando pendientes los análisis estratigráficos que permitan comprender los principales momentos de renovación arquitectónica y los materiales utilizados en cada etapa.
2. La Plaza de la Luna
Esta plaza, de silueta rectangular, se encuentra delimitada por una serie de edificios que siguen un patrón arquitectónico homogéneo, con ligeras variantes (producto de ampliaciones o adosamientos) que en conjunto enmarcan la masiva silueta de la Pirámide de la Luna (Figura 1). Esta se comunica con una serie de conjuntos arquitectónicos de los que apenas se ha explorado una mínima parte, además de contar con dos edificios en su interior: el altar central y el Edificio de los altares, también conocido como el “quincunce” o “cruz teotihuacana” debido a que cuenta con una serie de pequeños altares en su interior, orientados a los 4 rumbos cardinales y uno central.
Figura 1. Vista cenital de la Pirámide de la Luna y de la plaza homónima. Al suroeste del gran basamento piramidal, se destacan los Edificio 1, 2, 3 al centro la plazuela donde se obtuvieron las muestras. Tomada de Google Earth, 2024 y modificada por los autores.
Hasta el año 2013, no se había llevado a cabo ningún trabajo arqueológico enfocado en la descripción de la evolución arquitectónica de la plaza, ni de su estratigrafía. En el marco del proyecto de Conservación del Edificio 1 y la Plaza de la Luna 2013-2016 (Figura 1), encabezado por la Dra. Verónica Ortega Cabrera con fondos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se llevaron a cabo muestreos de los pisos de la sección noroeste de la plaza (Figura 2), con el objetivo de aplicar técnicas arqueométricas para obtener su secuencia cronológica y establecer los diferentes momentos constructivos (Ortega Cabrera, 2013, 2014). Los trabajos de fechamiento se lograron gracias al apoyo del Instituto de Geofísica de la UNAM y las muestras se obtuvieron de un área de excavación controlada en el sector N5W1 (14Q, 516241E, 2178146N) del Plano arqueológico y topográfico de la antigua ciudad de Teotihuacán (Millon et al., 1973), en la que fue posible liberar cuatro niveles de pisos prehispánicos. El primero era un apisonado, conformado por suelo negro compactado, rico en silicatos de arcilla y materia orgánica (Sánchez Pérez, 2015), por lo cual presentaba un bajo contenido de minerales ferromagnéticos. Los tres niveles restantes de pisos (Figura 2) se encontraron en buen estado de conservación (Vite Galindo, 2020).
Figura 2. Dibujo de planta del área de excavación controlada. Se observa la ubicación espacial de los tres pisos de argamasa y de un apisonado de suelo negro.
3. Muestreo y técnicas aplicadas
La datación arqueomagnética puede realizarse con restos arqueológicos quemados y no quemados. En torno a los primeros se realizan la mayoría de los estudios, ya que la exposición al fuego hace que los minerales magnéticos se alineen y registren el campo geomagnético. Para el segundo caso, los pisos no quemados, contienen agregados en las mezclas del tipo de los piroclastos, los cuales incluyen minerales como la magnetita (Fe3O4), hematita (αFe2O3) y maghemita (γFe2O3), de forma que en algunos casos el hierro puede ser sustituido por otros cationes (Ti, Al), por esta razón los minerales magnéticos se alinean con el Campo Magnético Terrestre al momento del fraguado, registrando así su dirección al momento de la construcción del elemento.
Las muestras recolectadas para los diferentes niveles se constituyen de: apisonado 1 (9 especímenes), piso 2 (12 especímenes), piso 3 (13 especímenes), piso 4 (12 especímenes), respectivamente. Los especímenes constan de cilindros de madera de una pulgada de diámetro por 0.5 cm de espesor, adheridos sobre la superficie, con la ayuda de pegamento epóxico no magnético, una vez seco el pegamento, se marca sobre el cilindro de madera una flecha paralela al azimut magnético y se mide su inclinación con respecto al plano horizontal con la ayuda de la brújula Brunton in situ (Figura 2). El piso 2 se tomó como muestra de bloque, al que se le midió el rumbo con la brújula, después se adhirieron los testigos de madera y se pasó la marca a cada uno de ellos. Una vez fueron rotulados con ayuda de cinceles, espátulas y martillos no magnéticos, se desprendieron y envolvieron para ser transportados al laboratorio. Las muestras se consolidaron con pasta para modelar endurecible al aire de color blanca y luego se perfilaron a un cilindro de 2.54 cm de diámetro y 2.1 cm de altura, para introducirlos en el porta muestras de tamaño estándar del magnetómetro de giro JR6 de AGICO.
Como se mencionó de manera previa, las muestras registran las características del CMT en el momento del enfriamiento, en el caso de los materiales arqueológicos quemados, o en el momento de fraguarse en el caso de los estucos. Sin embargo, los materiales pueden estar expuestos a otras magnetizaciones posteriores, por lo que para determinar su magnetización primaria o característica deben ser desmagnetizados de un posible componente viscoso. En nuestro caso se realizó la desmagnetización de las muestras para obtener y determinar la dirección de la componente característica, mediante la desmagnetización progresiva por campos alternos a 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 Oe o 100 mT.
Los resultados fueron analizados utilizando el programa Remasoft 3.0 (Chadima y Rouda, 2006), cuyo software genera un estereograma y dos diagramas (Figura 3). En el estereograma se grafican los valores de declinación e inclinación corregidos geográficamente a lo largo de la desmagnetización, en el diagrama vectorial o de Zijderveld (1967), se observa el proceso de desmagnetización en dos planos perpendiculares; la componente de la magnetización característica se ajusta mediante una recta. La mayoría de las muestras presentaron una única componente, esto es un ajuste lineal con tendencia al origen.
Por último, el espectro de desmagnetización, de donde podemos observar cómo ésta decae y de ahí inferir su estabilidad, así como los minerales portadores de la magnetización remanente. En la Figura 3 se observa que los especímenes presentan un campo destructivo medio de entre 200 y 400 Oe, que se relaciona con Titanomagnetitas pobres en titanio.
Figura 3. Red estereográfica, diagrama de Zijderveld y espectro de desmagnetización de la muestra del piso 3 de la Plaza Poniente, donde observamos prácticamente una sola componente y que el probable principal portador de la magnetización son las titanomagnetitas pobres en Titanio.
Una vez obtenidas las direcciones por espécimen, se obtuvo la dirección media de la muestra mediante la estadística de Fisher (1953); que es una distribución normal sobre la superficie de una esfera y que nos da la dirección media por piso (declinación e inclinación) y la incertidumbre de la misma definida mediante α95, que debe de ser menor a 14° (Tabla 1) para considerarse aceptado como una dirección media válida para pisos no quemados (Soler, 2006). Adicionalmente se presentan los parámetros estadísticos r, cuyo valor debe ser cercano al número de especímenes usados para el cálculo de la media y el parámetro de calidad k, que mientras más grande sea, es mayor el agrupamiento de los datos.
Tabla 1. Magnetización característica de los niveles de construcción de la Plaza de la Luna., n/N: número de especímenes empleado en la media / totales muestreados. Dec, Inc: Declinación e Inclinación medias por piso con sus parámetros estadísticos α95, k, y r.
En la Figura 4 se muestra el estereograma de las direcciones características por espécimen y las medias por piso y su α95; en el caso del apisonado 1 se puede observar la gran dispersión de las direcciones características lo que no permitió el cálculo de la dirección media.
Figura 4. Redes estereográficas que muestran las direcciones medias obtenidas para cada uno de los niveles de pisos. Nótese la gran dispersión del apisonado 1.
4. Resultados
En la Tabla 1 se muestran los resultados de dirección media para cada piso mediante estadística de Fisher (1953), donde se observan valores de α95 menores a 14, valores de r cercanos al número de especímenes empleados para el cálculo de la media y k >20. El apisonado presentó una gran dispersión en las direcciones de sus especímenes por lo que no pudo aplicarse la estadística Fisher. El piso 3 muestra un α95 de 13.2, que aún es aceptable dado que la muestra no fue expuesta al fuego (Soler et al., 2019).
Las direcciones medias de las muestras se introdujeron en el programa RENDATE (Lanos, 2004), que consiste en la aplicación de la estadística bayesiana, en el que se obtienen las intersecciones de los valores estimados sobre una curva de variación secular, para estimar las temporalidades de los pisos y sus incertidumbres correspondientes. Los resultados de la datación arqueomagnética, se presentan en la Tabla 2, junto con la cronología Teotihuacana de Rattray (2001) y Millon et al. (1973), las cuales son las más aceptadas. El piso más antiguo fue el piso 2, que se construyó entre 329 y 351 d.C.; el piso 3 de la Plaza Poniente se estableció entre 352 y 419 d.C. y, finalmente, el piso 4, perteneciente a la última renovación de la Plaza Poniente por parte de la sociedad teotihuacana, se construyó entre 461 y 511 d.C.
El fechamiento se realizó con la curva de Soler et al. (2019), realizada para el Centro de México, con los datos de Wolfman (1990) y con los obtenidos en el Laboratorio de Paleomagnetismo de la UNAM desde el año 2000 y que están respaldados por dataciones de radiocarbono.
Los resultados de la Tabla 2 muestran que el método de datación arqueomagnética funciona, en este caso, al corresponder las edades arqueomagnéticas obtenidas con las edades relativas establecidas estratigráficamente, además de ser corroboradas para Teopancazco de acuerdo con el modelo de Beramendi-Orosco et al. (2009).
El piso 4 corresponde a la fase Xolalpan tardío; el piso 3, a la fase Xolalpan temprano; y, el piso 2, a la transición Tlalmimilolpa–Xolalpan, o Tlalmimilolpa tardío.
Tabla 2. Rango de edades obtenido mediante la datación arqueomagnética de cada uno de los pisos. Cada edad es la más probable al coincidir con la estratigrafía del sitio excavado.
5. Conclusiones
El empleo de datación por arqueomagnetismo, permitió la elaboración de la primera cronoestratigrafía para la Plaza de la Luna, la cual corresponde con las edades estimadas por los arqueólogos de acuerdo con la estratigrafía (Ortega, 2013, 2014). En este caso, el método arqueomagnético se aplicó sobre muestras no quemadas, lo que posibilitó la elaboración de una estratigrafía detallada entre 329 y el 511 d.C., que muestra diferentes etapas constructivas de la cultura teotihuacana.
En cuanto a la funcionalidad de los diferentes momentos constructivos de la plaza, es posible que el piso 2 corresponda a una etapa con funciones administrativo-religiosas; este planteamiento se pudo inferir a partir de las seis subestructuras localizadas durante los trabajos exploratorios (Ortega, 2014), cuya distribución difiere a la que actualmente se observa. Posteriormente, el lugar fue remodelado con la construcción del piso 1, relacionado con la demolición de los edificios existentes, cuyos vestigios fueron cubiertos por este último elemento, adquiriendo con ello una forma similar a la que observamos en la actualidad. Finalmente, con el piso 4, se llevó a cabo la última renovación de la plaza.
Contribuciones de los autores
AMVG: toma, procesado y análisis de las muestras, interpretación de resultados, y redacción del manuscrito original; AMSA: toma, interpretación de resultados, y redacción del manuscrito original; VOC: interpretación de resultados y redacción del manuscrito original.
Financiamiento
INAH. Proyecto de Conservación del Edificio 1 y la Plaza de la Luna 2013-2016.
Conflictos de interés
Los autores declaran que no existen conflictos de interés.
Editor a cargo
Antoni Camprubí.
Referencias
Beramendi-Orosco L.E., González-Hernández, G. Urrutia-Fucugauchi J., Manzanilla L.R., Soler-Arechalde A.M., Goguitchaishvili A., Jarboe N., 2009, High-resolution chronology for the Mesoamerican urban center of Teotihuacan derived from Bayesian statistics of radiocarbon and archaeological data: Quaternary Research, 71(2), 99–107. https://doi.org/10.1016/j.yqres.2008.10.003
Chadima, M., Hrouda, F., 2006, Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer: Travaux Géophysiques, 27, 20-21.
Cowgill, G.L., 1983, Rulership and the Ciudadela: Political Inferences from Teotihuacán Architecture, en Leventhal, R.M. y Kolata, A.L. (eds.), Civilization in the Ancient Americas: Essays in Honor of Gordon R. Willey: Cambridge, Massachusetts, University of New Mexico Press and Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, 313-343.
Fisher, R.A., 1953, Dispersion on a sphere: Proceedings of the Royal Society of London, Series A, Mathematical and physical sciences, 217(1130), 295-305. https://doi.org/10.1098/rspa.1953.0064
Lanos, P., 2004, Bayesian Inference of calibration curves: application to archaeomagnetism, en Buck, C.E., Millard, A. (eds.), Tools for Constructing Chronologies Crossing Disciplinary Boundaries: London, Springer-Verlag, 43-82. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-0231-1_3
Millon, R., 1964, The Teotihuacan Mapping Project: American Antiquity 29(3), 345-352. Millon, R., Bruce D., Cowgill, G.L., 1973, The Teotihuacán Map, Part 2, Vol. 1, Urbanization at Teotihuacán: México, University of Texas Press, Austin.
Ortega Cabrera, V., 2013, Proyecto de conservación integral del Edificio 1, Plaza de la Pirámide de la Luna, Teotihuacán, Informe técnico de intervención (arqueología, arquitectura, restauración): México, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), reporte técnico.
Ortega Cabrera, V., 2014, Informe técnico del Proyecto de conservación integral del Edificio 1, Plaza de la Pirámide de la Luna: Mecanuscrito entregado al Consejo de Arqueología, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), reporte técnico.
Rattray, E.C., 2001, Teotihuacan: Cerámica, Cronología y Tendencias Culturales: México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, University of Pittsburgh.
Salazar Ortegón, P., 1964, Proyecto Teotihuacan Temporadas IV y V, Zona de trabajo número I: México, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informe de temporada 1962-1964.
Sánchez Pérez, S., 2015, Los Paleosuelos “negros” como indicadores de cambios ambientales naturales e inducidos por el hombre en el periodo de ocupación Teotihuacano: México, Universidad Nacional Autónoma de México, tesis doctoral en Ciencias de la Tierra, 157 p.
Soler A.M., Caballero-Miranda, C., Osete-López, M.L., López-Delgado, V., Goguitchaichvili, A., Barrera-Huerta, A., Urrutia-Fucugauchi, J., 2019, An updated catalog of pre-hispanic archaeomagnetic data for North and Central Mesoamerica: Implications for the regional paleosecular variation reference curve: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 71(2), 497-518. http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2019v71n2a1
Soler, A. M., 2006, Investigaciones arqueomagnéticas en México. Fundamentos, Historia y Futuro: México, Universidad Nacional Autónoma de México.
Vite Galindo, A.M., 2020, Análisis de morteros para pisos por medio de estudios arqueométricos en el Edificio 1, Plaza de la Pirámide de la Luna, Teotihuacan: México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, INAH, tesis de licenciatura, 267 p.
Wolfman, D., 1990, Mesoamerican chronology and archaeomagnetic dating, A.D. 1–1200, en Eghmy, J. L. y Sternbeg, R.S. (eds.), Archaeomagnetic dating: Tucson, University of Arizona Press, 261-308.
Zijderveld, J.D.A., 1967, AC Demagnetization of Rocks: Analysis of Results, in Runcorn, S.K., Creer, K.M., Collinson, D.W. (eds.), Methods in Palaeomagnetism, Elsevier, Amsterdam, 254-286.
La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC Y-NC-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)