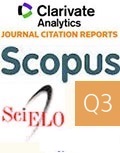|
Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana Volumen 73, núm. 2, A160221, 2021 |
 |
Deformación cuaternaria en el piedemonte mendocino (32º 50´ S), Argentina
Quaternary deformation in the Mendozan piedmont (32° 50’ S), Argentina
Stella M. Moreiras1,2,*, Rafael Toural Dapoza3, Sebastián Junquera Torrado1, Laura Gomez4,
Pablo Euillades 5, Luis Lenzano6
1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Av. A. Ruíz Leal s/n, Parque General San Martín, 5500, Mendoza, Argentina.
2 Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Agrarias. Almirante Brown 500, Chacras de Coria - Luján de Cuyo, CPA M5528AHB, Mendoza, Argentina.
3 Universidad Complutense de Madrid, Avda. de Séneca, 2 Ciudad Universitaria, 28040, Madrid, España.
4 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), IADIZA, Av. A. Ruíz Leal s/n, Parque General San Martín, 5500, Mendoza, Argentina.
5Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Cediac, Facultad de Ingeniería, Ciudad Universitaria, Mendoza 5500, Argentina.
6 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), ICES, Argentina.
* Corresponding author: (S. M. Moreiras) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cómo citar este artículo:
Moreiras, S.M., Toural Dapoza, R., Junquera Torrado, S., Gomez, L., Euillades, P., Lenzano, L., 2021, Deformación cuaternaria en el piedemonte mendocino (32º 50´ S), Argentina: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 73(2), A160221. http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2021v73n2a160221
RESUMEN
El piedemonte mendocino (32º 50´S) se localiza en el frente orogénico activo de los Andes, donde se concentra la mayor deformación cuaternaria del país. En particular, esta región presenta condiciones únicas para los estudios neotectónicos de sismicidad de intraplaca. Esta región se ubica dentro del segmento de Flat Slab pampeano y se asocia a la subducción de la Dorsal de Juan Fernández lo que originan la ausencia de vulcanismo en este segmento. Además, tectónicamente, este sector refleja un cambio en el estilo de deformación donde aflora en particular la unidad morfoestructural de la Precordillera Sur que culmina a esta latitud. En este segmento, el frente orogénico activo se asocia a fallas inversas N-S que afectan niveles aluviales pleistocenos tardíos. En función de sus parámetros morfométricos, se han estimado las magnitudes máximas de los sismos posibles y diferentes índices morfométricos que han permitido establecer los sectores de mayor deformación validados con métodos indirectos complementarios de interferometría mediante imágenes radar (técnica DINSAR). Este trabajo resume todos los estudios realizados hasta el momento para comprender el estilo de deformación activa cuaternaria que presenta el piedemonte mendocino.
Palabras clave: frente orogénico andino, índices geomorfológicos, DINSAR, fallas ciegas, peligrosidad sísmica.
ABSTRACT
Mendoza’s foothills (32º 50’S) are located in the Andean active orogenic front where the largest Quaternary deformation of the country is concentrated. Particularly, this region presents unique conditions for neotectonic studies of intraplate seismicity. This region is located within the Pampean Flat Slab segment and associated with the subduction of the Juan Fernández Ridge, which causes the absence of volcanism in this segment. Furthermore, tectonically, this sector reflects a change in the deformation style where the morphostructural unit of the Southern Precordillera disappears at this latitude. This active front involves N-S reverse faults affecting Late Pleistocene alluvial surfaces. According to morphometric parameters of these faults, the maximum magnitudes of the possible earthquakes were estimated. Different morphometric indices allow establishing the greatest deformation areas that were validated with complementary indirect methods of interferometry by means of radar images (DINSAR technique). This work summarizes all the studies carried out up to date to understand the active deformation style of the Mendozan foothills.
Keywords: Andean orogenic front, morphometric indexes, DINSAR, blind faults, seismic hazard.
- Introducción
El piedemonte de la ciudad Mendoza (32º50´S) coincide con el frente orogénico activo de los Andes (e.g. Moreiras et al., 2014; Toural-Dapoza y Moreiras, 2018; Toural-Dapoza et al., 2019) siendo una zona que concentra la mayor deformación cuaternaria del país (Costa et al., 2000a) y al mismo tiempo está densamente poblada por lo cual presenta el mayor riesgo sísmico del país (INPRES, 1986; Moreiras y Páez, 2015). En este entorno, se conjugan una serie de condiciones particulares donde los estudios neotectónicos relacionados a la sismicidad de intraplaca son fundamentales. Esta región se caracteriza por la subducción sub-horizontal de la Placa de Nazca iniciada a los 8-10 Ma (e.g. Jordan y Gardeweg, 1987; Kay et al., 1991) lo que se vincula con la subducción de la extensión oriental de la Dorsal de Juan Fernández (e.g. Yáñez et al., 2001), el cierre del arco volcánico y el levantamiento del basamento de las Sierras Pampeanas (Ramos et al., 2002; Kay y Mpodozis, 2002). Asimismo, aproximadamente a esta latitud desaparece la unidad morfotectónica de Precordillera Sur con características únicas si se compara con el sector boreal de la Precordillera clásica. A ~32°50´S, además, se refleja un cambio en el estilo de deformación migrando las fallas que afectan a los niveles aluviales pedemontanos pleistocénicos en el sector norte a pliegues de depósitos neógenos limitados por fallas (Costa et al., 2015).
Sismos históricos con magnitudes superiores a 7 han ocurrido en esta región (e.g. Bastias et al., 1993; Tello, 2003; Alvarado et al., 2007; Moreiras y Páez, 2015). El sismo más destructivo que se tenga memoria ocurrió en 1861 (Ms 7.2) en donde la ciudad de Mendoza sufrió la pérdida de al menos la tercera parte de su población. La ruptura superficial de este evento fue asociada a la falla del Cerro La Cal (Mingorance, 2006), posiblemente la estructura mejor estudiada en este ámbito. Aunque la extensión austral de su traza no ha sido identificada, se asume que ingresa en la ciudad de Mendoza aumentando su potencial de riesgo (INPRES, 1995). En este contexto, se han realizado estudios para establecer la deformación cortical utilizando tecnología GPS estableciendo una tasa de deformación regional de ~3 mm/ año en la región (Brooks et al., 2003; Kendrick et al., 2006), pero se desconoce en qué estructuras y sectores del piedemonte mendocino se está acumulando esta deformación. Por otro lado, se han realizado estudios más regionales con el foco en comprender el estilo estructural de la Precordillera Sur, sin entrar en detalles de la neotectónica (Folguera et al., 2003). Por tanto, los antecedentes explican a grandes rasgos desplazamientos medidos en términos de subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana y sus efectos al otro lado de la Cordillera de los Andes, en el retroarco, existiendo escasos estudios en detalle sobre la actividad neotectónica en términos de acumulación de esfuerzos y actividad sísmica intraplaca. Para cubrir esta falencia, se han encarado diferentes estudios vinculados a la caracterización de fallas cuaternarias que controlan de manera activa la geomorfología de la zona del piedemonte mendocino mediante relevamiento en terreno (Moreiras, 2010; Moreiras et al., 2014), morfometría tectónica (Toural-Dapoza y Moreiras, 2018) y análisis de imágenes por metodología de interferometría diferencial (Toural-Dapoza et al., 2019) cuyos resultados son sintetizados en este artículo. El presente trabajo intenta reunir todos los antecedentes existentes en la zona a fin de poder identificar vacíos de información de detalle que permitan definir futuros objetivos en la línea de trabajo.
- Marco tectónico de la zona de estudio
2.1. FLAT-SLAB CHILENO/PAMPEANO (28º-33ºS)
El segmento de subducción subhorizontal (28º-33ºS) es reflejado por la sismicidad de intraplaca (entre las placas de Nazca y Sudamérica) con una profundidad intermedia (80-120 km) (Barazangi e Isacks, 1976; Isacks et al., 1982; Cahill e Isacks, 1992; Anderson et al., 2007). Se caracteriza por la ausencia de actividad volcánica cuaternaria (Kay y Mpodozis, 2002; Ramos et al., 2002; Booker et al., 2004) y presenta cambios en la geoquímica del arco magmático en su migración hacia el Este (Bissig et al. 2003; Jones et al. 2016).
Por otro lado, en este segmento se advierte un aumento de la sismicidad continental de intraplaca (e.g. Barazangi e Isacks, 1976; Jordan et al., 1983; Smalley et al., 1993; Gutscher et al., 2000; Gutscher, 2002), así como una prominente topografía con las montañas más altas de los Andes como el Cerro Aconcagua (6,967 m s.n.m.) y el Mercedario (6,930 m s.n.m.).
El segmento de subducción sub-horizontal parece estar acotado o limitado por dos dorsales asísmicas. El límite transicional boreal (~27°S), está vinculado a la colisión de la dorsal de Copiapó (Álvarez et al., 2015); mientras el límite transicional austral coincide con la colisión de la dorsal de Juan Fernández (~32.5°S) (Barazangi e Isacks, 1976; Yáñez et al., 2001) (Figura 1).
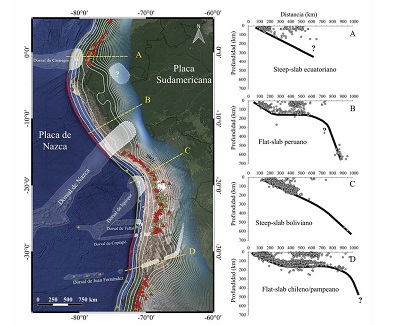 |
|
Figura 1. Configuración actual de la Cordillera de los Andes mostrando los diferentes segmentos de subducción: subhorizontal (en rojo) y normal (en verde) (modificado de Martinod et al., 2010). Los volcanes más significativos holocénicos (activos, potencialmente activos, dormidos, etc.) vienen marcados como triángulos rojos mientras que los pleistocénicos están marcados como triángulos verdes (GVP, 2013). Los contornos de la geometría de la zona de Wadati-Benioff son mostrados con isolíneas en escala de color blanco-azul (superficial-profundo) con intervalo de contorno de 20 km según Hayes (2018). |
Por este motivo, la geometría subhorizontal de la placa de Nazca, a esta latitud es comúnmente asociada al engrosamiento de la placa debido a la presencia particular de la dorsal de Juan Fernández (Barazangi e Isacks, 1976; Pilger, 1981; Smalley e Isacks, 1987; Yáñez et al., 2001; Ramos et al., 2002). Algunos autores han planteado también la flotabilidad aportada por esta dorsal a la placa subductada (Martinod et al., 2010; Manea et al., 2012).
La subducción de la dorsal de Juan Fernández se inició aproximadamente entre 18 a 11 Ma migrando latitudinalmente de Norte a Sur hasta los ~33° S (Yáñez et al., 2001), lo que coincide con la somerización de la placa de Nazca durante el Neógeno (8-10 Ma) (e.g. Jordan y Gardeweg, 1987; Kay et al., 1991). Este segmento de subducción sub-horizontal genera una zona de Wadati-Benioff relativamente somera que alcanza una profundidad de 100-125 km a la altura de la ciudad de Mendoza, o sea unos 250 km de la costa chilena. Este hecho ha forzado la migración del frente orogénico hacia el Este (e.g. Isacks et al., 1982; Ramos et al., 2002; Siame et al., 2005) generando el levantamiento inicial de la Cordillera Principal (~22-18 Ma), luego el de Cordillera Frontal (~12 Ma) y finalmente la Precordillera hace unos 7 Ma (Ramos et al., 2002). De tal manera, el frente orogénico andino está localizado actualmente entre el extremo oriental de la Precordillera y la parte más occidental de las Sierras Pampeanas (Cortés et al., 1999; Costa, 1999; Costa et al., 2000a, 2000b; Moreiras et al., 2014; Audemard et al., 2016) concentrando más del 90% de la deformación cuaternaria en Argentina continental (Costa et al., 2000a).
2.2. UNIDADES MORFOESTRUCTURALES
La zona de estudio se ubica en el piedemonte de la unidad morfoestructural de la Precordillera que se desarrolla desde La Rioja (~28°S) hasta la latitud de la zona de estudio (Ramos et al. 1996) (Figura 2). Este sistema desaparece hacia el Sur donde aflora la cuenca triásica de rift Cuyana (Ramos y Kay, 1991; Ávila et al. 2006). La provincia geológica de Precordillera se compone básicamente por rocas sedimentarias de edad paleozoica y ha sido dividida en tres unidades morfotectónicas en función de su estilo estructural desarrollado durante el Neógeno: Precordillera Oriental, Central, Occidental (e.g. Heim, 1952; Baldis y Chebli, 1969; Ortiz y Zambrano, 1981).
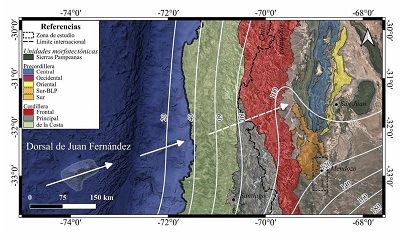 |
|
Figura 2. Mapa de ubicación de la zona de estudio mostrando las diferentes unidades morfotectónicas presentes en la región. El sentido y dirección de la dorsal de Juan Fernández son indicados por las flechas blancas. Los contornos de la geometría de la zona de Wadati-Benioff son mostrados con isolíneas en escala de color blanco-azul (superficial-profundo) y etiquetados en km según Hayes (2018). |
El dominio Central y Occidental de Precordillera constituye una faja plegada y corrida de tipo piel fina (o epidérmica, thin-skinned) con vergencia hacia el Este y orientación norte-sur (Allmendinger et al. 1990; Von Gosen, 1992; Jordan et al. 1993; Zapata y Allmendinger, 1996). En tanto la Precordillera Oriental manifiesta una estructura de deformación de tipo piel gruesa (thick-skinned) donde bloques fallados con vergencia hacia el oeste se encuentran involucrando el basamento precámbrico (Zapata y Allmendinger, 1996; Siame et al. 2005; Allmendinger y Judge, 2014).
Hacia el Sur (~32º S) se diferencia un sector más austral que Baldis et al., (1984) denominó como Precordillera mendocina y posteriormente fue renombrada como Precordillera sur y sub-dividida en un sector norte y otro sector sur (Cortés et al., 2005a, 2005b). El sector norte conocido como cinturón Barreal-Las Peñas tiene carácter transpresivo oblicuo, con orientación NO, constituido por un conjunto de cinco extensos bloques imbricados por fallas inversas con componentes de desplazamiento de rumbo (Cortés et al. 2005a, 2005b). Mientras, el sector sur es definido como una faja plegada y corrida de tipo piel gruesa bivergente (Giambiagi et al., 2010, 2014) con un despegue profundo ubicado a los 10-11 km (Vergés et al., 2007; Moreiras et al., 2014).
Las estructuras que comprenden esta faja pierden rechazo hacia el sur, donde comienzan a desarrollarse anticlinales generados a partir de la inversión de las cuencas triásicas y de la generación de corrimientos de bajo ángulo que afectan a depósitos cuaternarios (e.g. Costa et al. 2000a; Brooks et al., 2003; Moreiras et al., 2014; Giambiagi et al., 2014).
Hacia el piedemonte de esta Precordillera sur (32º50´S), donde se asienta el Gran Mendoza con casi 1.8 millones de habitantes, se define el dominio morfoestructural de las Cerrilladas Pedemontanas (Polanski, 1963; Milana y Zambrano, 1996) constituido por sierras de alturas inferiores a los 2,000 m. Estas sierras pueden considerarse como una extensión hacia el Este y hacia el Sur de la Precordillera Oriental. Estructuralmente, el piedemonte mendocino corresponde a un frente de fallamiento activo compuesto por una serie de fallas N-S de doble vergencia (Moreiras et al., 2014) (Figura 3).
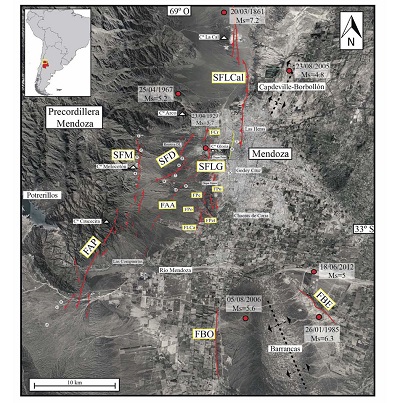 |
|
Figura 3. Imagen satelital 3D Landsat indicando trazas de las fallas con actividad cuaternaria del frente orogénico en el piedemonte mendocino: SFLCal: Sistema de fallas La Cal, SFLG: Sistema de fallas Cerro La Gloria, SFD: Sistema de fallas Divisadero Largo, SFM: Sistema de fallas Melocotón, FAA: Falla Agua de Las Avispas, FAP: Falla Agua de Pizarro, FBO: Falla Barrancas Oeste, y FBE: Falla Barrancas Este (modificado de Moreiras et al., 2014; Toural-Dapoza y Moreiras,2018; Toural-Dapoza et al., 2019) y localización de epicentros de los principales sismos históricos (modificado de Schmidt et al., 2011; Salomón et al., 2013). Los diferentes puntos corresponden a los puestos: 1. San Isidro, 2. Chambón, 3. Las Trancas, 4. El Peral, 5. Colonia Papagayos, 6. Agua Batea, 7. Cieneguita, 8. Las Higueritas, 9. Chilenos, 10. Agua Avispas, 11. La Saladita, 12. La Higuerita y 13. Jagüel; las calles de la ciudad de Mendoza mencionadas en el texto: I. Suipacha y II. Boulogne Sur Mer; mientras X corresponde al vecindario de Villa Marini en el departamento de Godoy Cruz. |
2.3. ESTRATIGRAFÍA
En cuanto a la estratigrafía, los afloramientos paleozoicos principalmente del sector montañoso están representados por calizas cámbricas y pelitas ordovícicas (Harrington y Leanza, 1957; Heredia, 1990; Gallardo et al., 1988; Bordonaro et al., 1993; Bordonaro y Liñán, 1994). Metasedimentitas siluro-devónicas, localmente intruidas por plutones del Devónico temprano, afloran discordantes sobre las unidades más antiguas. En fuerte discordancia angular se apoyan las sedimentitas marinas carboníferas superiores a pérmicas inferiores (Harrington, 1941, 1971). Por encima, se disponen con importante discordancia angular las volcanitas permo-triásicas del Grupo Choiyoi (Rolleri y Criado-Roque, 1970).
En el ámbito de piedemonte mendocino, propiamente dicho, predominan los afloramientos neógenos y cuaternarios. Las rocas más antiguas en este sector corresponden a las sedimentitas triásicas de la cuenca extensional Cuyana (Grupo Uspallata) (Kokogian y Mancilla, 1989; Kokogian et al., 1993). Sobreyacen los depósitos jurásico-cretácicos de las formaciones Papagayos o Barrancas, los cuales son cubiertos por los sedimentos paleógenos de la Formación Divisadero Largo, sinorogénicos mio-pliocenos de las formaciones Mariño, La Pilona y pliocenos superiores a pleistocenos tempranos de la Formación Mogotes (Yrigoyen, 1992, 1993; Irigoyen et al., 2000, 2002). Cubren a estas unidades en forma discordante y casi continua hasta 5 niveles aluviales aterrazados asignados al Pleistoceno Inferior a Medio, constituidas por gravas polimícticas poco consolidadas (Rodríguez, 1954, 1966; Regairaz y Barrera, 1975; Regairaz y Zambrano, 1991; Rodríguez y Barton, 1993). Estos niveles se encuentran fuertemente disectados y se interdigitan con los depósitos del cono aluvial del río Mendoza hacia el oriente.
- Historia sísmica de la región
A la latitud de la zona de estudio (32º50’S), la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana genera una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo (e.g. Barazangi e Isacks, 1976; Anderson et al., 2007). La sismicidad del segmento asociado a la subducción subhorizontal es 3 a 5 veces superior a los sismos registrados en segmentos de subducción normal (Gutscher et al., 2000). El esfuerzo compresivo generado por el desplazamiento hacia el Este de la Placa de Nazca con una tasa absoluta de 2.2 cm/año (Uyeda y Kanamori, 1979) da lugar a dislocaciones en las fallas locales y regionales (Stauder, 1973; Barazangi e Isacks, 1976; Smalley e Isacks, 1987, 1990; Smalley et al., 1993).
La sismicidad regional puede distinguirse en dos tipos: i) la sismicidad interplaca asociada a los terremotos más profundos, originada sólo en la zona de contacto de las placas de Nazca y Sudamérica, a unos ~100-120 km de profundidad en la latitud de la ciudad de Mendoza (Ramos, 1988) y ii) la sismicidad intraplaca asociada a estructuras activas en el piedemonte donde la deformación cuaternaria encuentra su mayor expresión (Costa et al., 2000a) (Figura 3). Esta sismicidad superficial tiene profundidades inferiores a 35 km (e.g. Cahill e Isacks, 1992; Smalley et al., 1993; Anderson et al., 2007; Alvarado et al., 2009). Una sismicidad histórica e instrumental significativa ha sido registrada en la zona de estudio (32º50’S) (Tabla 1) (Morey, 1938; Bastías et al., 1993, INPRES, 1995; González et al., 2002; Moreiras, 2004; Perucca y Moreiras, 2010; Moreiras y Páez, 2015).
|
Tabla 1. Sismos históricos de Mendoza. Ms: magnitud, Ru: ruptura, De: deslizamientos, Li: Licuación de suelos, y Gr: Grietas en terreno (tomado de Moreiras, 2004). BLP: cinturón de Barreal-Las Peñas, LC: falla La Cal, LG: falla Cerro La Gloria, CA-BO: Anticlinal Capdeville-Borbollón y BE: Barrancas Este. |
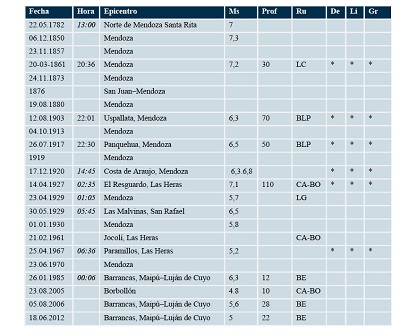 |
El sismo de Santa Rita ocurrido en 1782 es el primer registro sísmico de la región (Tello, 2003). Este evento destruyó la antigua ciudad de Mendoza, ocasionando daños en los principales edificios de la época, principalmente las iglesias como Inmaculada Concepción construida entre 1716 y 1731, además por los Jesuitas conocida actualmente como las Ruinas de San Francisco. Sin embargo, documentos antiguos y relatos mencionan sismos históricos de grandes magnitudes. En los informes elaborados por el Dr. Pablo Loos sobre el sismo de 1861 comenta: “dicen las tradiciones antiguas que mucho antes de 1561 tuvo lugar un gran terremoto más o menos igual al de 1861, el que produjo el terror y el espanto de los indios que poblaban este suelo...”.
El mayor sismo histórico registrado en la ciudad de Mendoza (Ms= 7.2 - intensidad 9-10), ocurrió el 20 de marzo de 1861. Este sismo con hipocentro somero, generó rupturas superficiales y procesos de licuación de suelos, resultando en 6,000 a 12,000 víctimas fatales dependiendo de la fuente histórica que se consulte (Loos, 1907). Colapsaron las iglesias principales de Santo Domingo, Jesuítica San Francisco y la Catedral de Loreto; hubo incendios, áreas anegadas, numerosos agrietamientos del terreno, formación de manantiales y caídas de rocas en la zona de montaña. Moreiras (2004) hizo una recopilación exhaustiva en periódicos tanto de sismos como de efectos ambientales generados por dichas sacudidas tales como deslizamientos y licuación de suelo (Tabla 1). Los daños y pérdidas económicas ocasionados por estos sismos son presentados en detalle en Moreiras y Páez (2015).
- Neotectónica
Estructuralmente, el frente orogénico activo (32º50´S) está compuesto por una serie de fallas inversas paralelas con vergencia tanto oriental como occidental que presentan evidencia geomorfológica de desplazamientos del Cuaternario (Bastías et al., 1993; Ahumada y Costa, 2009; Costa et al., 2000b, 2014; Moreiras et al., 2014; Costa et al., 2015; Vázquez et al., 2017; Toural-Dapoza y Moreiras, 2018) (Figuras 3 y 4a). Hacia el Sur, estas estructuras corresponden a anticlinales provenientes de la inversión tectónica de las cuencas del Triásico y de la imbricación de ángulo bajo que afecta a los depósitos del Cuaternario (Brooks et al., 2000; Chiaramonte et al., 2000; Vergés et al., 2007; Ahumada y Costa, 2009).
Las fallas que constituyen el frente orogénico activo a la latitud de la zona de estudio fueron descritas en numerosos trabajos (Bastías, 1985; Bastías et al., 1993; Siame et al., 2002, 2005, 2006; Cortés et al. 2005b, 2006, 2014; Costa et al., 2006, 2014, 2015; Ahumada y Costa, 2009; Ahumada, 2010; Schmidt et al., 2011; Salomon et al., 2013; Moreiras et al., 2014). Estas fallas se presentan generalmente en superficie con trazas discontinuas zigzagueantes y curvilíneas poco definidas. Muchas veces generan leves basculamientos de los depósitos cuaternarios y suelen generar cuñas de depósitos finos. En su mayoría son fallas pleistocénicas reactivadas, con registros de actividad sísmica histórica (Moreiras et al., 2014). Sin embargo, como se describió anteriormente, en el entorno particular del piedemonte mendocino, existen pliegues limitados por fallas activas que caracterizan la región y algunos fallamientos ciegos que desde el punto de vista de la neotectónica requieren atención.
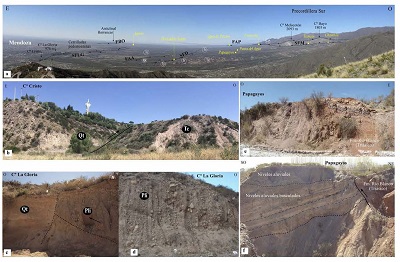 |
|
Figura 4. a. Foto Panorámica del piedemonte mendocino con el sistema de fallas cuaternarias: SFLG: Sistema de fallas Cerro La Gloria, FAA: Falla Agua de Las Avispas, SFD: Sistema de fallas Divisadero Largo, SFM: Sistema de fallas Melocotón, FAP: Falla Agua de Pizarro, y FBE: Falla Barrancas Este con las localidades típicas en color amarillo y edades de niveles: Qt: Cuaternario, Plio: Plioceno, Tc: Terciario, Jr: Jurásico y Tr: Triásico; b. Falla El Cristo afectando niveles aluviales cuaternarios y el neógeno; c. Falla Cerro de la Gloria A (N21º, Bz 32ºE) en la ladera sur del cerro poniendo en contacto al Formación Mogotes con niveles lacustres de edad Pleistocena tardía (Bz12ºO) y falla secundaria B (N33º, Bz 31ºSE); d. Niveles de la Formación Mogotes verticalizados (N177, Bz 84ºE) por la falla Cerro de La Gloria B ; e. niveles de la Formación Río Blanco deformados por la falla Divisadero Largo A en sector de Papagayos, y f. niveles de la Formación Río Blanco en contacto con niveles aluviales cuaternarios afectados por la falla Divisadero Largo Transcurrente (N126º,89ºNO) que desplaza los segmentos A y B de la falla de Divisadero. |
4.1. FALLAS CON ACTIVIDAD CUATERNARIA DEL PIEDEMONTE
4.1.1. SISTEMA DE FALLA LA CAL (SFLCAL)
Este fallamiento de dirección principal norte-sur se extiende por unos 30.7 km desde el cerro La Cal hasta la ciudad de Mendoza (Mingonance, 2006) (Figura 3). La traza de la falla La Cal es sinusoidal hacia el Norte. Se manifiesta geomorfológicamente mediante una escarpa con frente hacia el Este y manteo entre 40 a 50º al Oeste, afectando verticalmente niveles aluviales pleistocenos en 16 m y 2 a 3 m en depósitos más modernos (INPRES, 1995). Mingorance (2006) identifica elementos de pendiente característicos y establece morfométricamente deformación histórica para dos sectores de la falla, lo que habría generado escarpas múltiples de 3.5 km de extensión total durante el sismo del año 1861. En una de estas escarpas, se han identificado al menos dos eventos sísmicos en los últimos 800 años para la falla La Cal, el último de los cuales correspondería al sismo de 1861 (Salomón et al. 2013). La tasa de movimiento para esta falla ha sido estimada en 0.57 a 0.77 mm/año (Mingorance, 2006) y 0.2-1.0 mm/año (INPRES, 1995; Costa et al., 2000a). Sin embargo, Schmidt et al. (2011) establecen una tasa de acortamiento variable en el tiempo, que habría sido de 0.9±0.3 entre 12,100 y 3,900 años, de 1.5±0.3 entre 3,900 y 770 años, y 5.4±1.6 mm/año entre 770 años y el presente. Esto señalaría una aceleración en el acortamiento que implica mayor actividad sísmica en la falla La Cal en tiempos más recientes.
La falla Cerro La Cal posiblemente sea la falla más estudiada dentro de la zona de estudio. La falla Las Higueras (Ahumada y Costa, 2009) se interpreta como una expresión boreal de este fallamiento. El segmento norte está muy bien caracterizado, aunque la extensión austral de su traza, que supuestamente ingresa a la ciudad de Mendoza no ha sido identificada. El desnivel de 1.2 m que se observa en la calle Perú ha sido interpretado como una escarpa de la falla donde se construyeron las vías del Ferrocarril Belgrano (INPRES, 1995). Sin embargo, recientes observaciones en las inmediaciones del predio de la antigua estación de ferrocarril de Mendoza (calle Suipacha) sólo verificaron la presencia de material de relleno histórico. Por otro lado, se propuso una bifurcaron más occidental de la falla a lo largo de la calle de Boulogne Sur Mer desestimado por un estudio de microzonificación sísmica (INPRES, 1995).
4.1.2. SISTEMA DE FALLAS CERRO LA GLORIA Y CERRO DEL CRISTO (SFLG)
El Sistema de fallas Cerro La Gloria y Cerro del Cristo (SFLG) limitan las lomadas pedemontanas de la zona de estudio constituidas por conglomerados plio-pleistocenos (Milana y Zambrano, 1996) (Figuras 3 y 4a). Este sistema está integrado por fallas inversas predominantemente de alto ángulo (Costa et al., 2000a) con vergencia al Oeste (32º a 86ºE). Son subparalelas, con rumbo N-S y NNE-SSO, separadas 500 a 1,000 m entre sí y con expresión superficial a lo largo de unos 15 km (Moreiras et al., 2014). Este sistema se expresa en una falla principal (Gloria A- 21º, 32ºE) con vergencia hacia el Oeste, desplaza la Formación Mogotes al menos unos 3 m sobre limos holocenos en la ladera sur del Cerro La Gloria (Figura 4c). Una falla paralela a la principal (Gloria B- 33º, 31ºE) desplaza niveles de la Formación Mogotes un poco más al Este (Figura 4b). En este sector, los niveles pliocenos de la formación Mogotes presentan una disposición casi vertical (N177°/174) y son afectados por otra falla N-S subvertical (Gloria C- 174°,86ºE) asociada a zonas de brechas y óxidos interpretada como una estructura producida por cizalla interestratal (Moreiras et al., 2014).
En el sector central del piedemonte mendocino, el sistema del Cerro La Gloria se manifiesta con la falla Cristo afectando niveles de la Formación Mogotes al Oeste del dique Frías (Figura 4b). En esta sección, la zona de falla es de 5 m de ancho asociada a fallas menores de rumbo NE-SO con desplazamientos horizontales de 0.60 m. La traza principal tiene unos 7 km de longitud. El sistema se propaga hacia el Sur adquiriendo el nombre de falla Puntilla (FPu- 35º,47ºE) y falla Pelotas (FPe) (Figura 3). Ambas afectan niveles pliocenos de la Formación Mogotes en el sector este del dique Maure. La falla Petaca (FPet), correspondiente al mismo sistema, afecta niveles neógenos de la Formación Mariño en las inmediaciones del puesto de los Pozos. Esta falla expone unos 3 m de depósitos aluviales jóvenes deformados que buzan 10º al Oeste (24º, 10ºO) (Figura 5a). En tanto la falla Casa (FLCa) pone en contacto niveles de la Formación Mariño con niveles de aluviales (Moreiras et al., 2014).
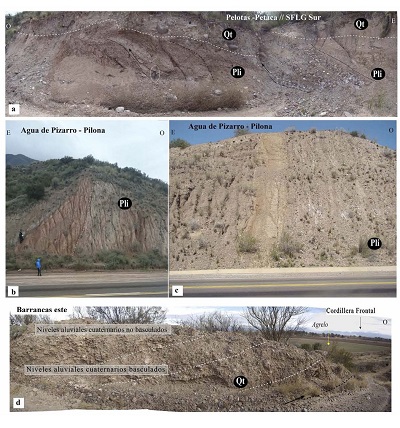 |
|
Figura 5. a. Foto Panorámica de la deformación de niveles pliocenos de la Formación Mogotes afectados por el sistema de falla Cerro La Gloria en el sector sur del piedemonte mendocino; b y c. Formación Mogotes afectados por el sistema de falla Agua de Pizarro – La Pilona a la altura de la ruta internacional Nº 7; y d. Niveles cuaternarios asignados a la Formación Mesones afectados por el levantamiento del flanco Occidental del Anticlinal de Barrancas sobre los niveles cuaternarios aluviales del cono de Agrelo. Las edades de niveles son indicadas con Qt: Cuaternario y Plio: Plioceno. |
4.1.3. FALLA AGUA DE LAS AVISPAS (FAA)
La falla Agua de las Avispas corresponde a una falla inversa de rumbo NE-SO que levanta los depósitos terciarios de la Formación Mariño sobre los sedimentos cuaternarios (Vich y Pedrani, 1993). En el sector medio del piedemonte, muestra mayor inclinación (44º,77ºE) y se encuentra afectando niveles terciarios de la Formación La Pilona. Se expresa morfológicamente como una escarpa de falla a lo largo de 8 km cuya traza coincide con los puestos Los Chilenos y Agua de las Avispas (Figura 4a).
4.1.4. SISTEMA DE FALLAS DIVISADERO LARGO (SFD)
El sistema de fallas Divisadero Largo levanta rocas triásicas de la Formación Potrerillos sobre sedimentos cuaternarios en las inmediaciones del Cerro Divisadero Largo (Rodríguez y Barton, 1990) (Figura 4a); mientras en Colonia Papagayos levanta la Formación Río Blanco (Figura 4e). Un poco más al Sur, en el perfil del arroyo Maure levanta a la Formación Mariño (Mioceno) y hacia el Sur afecta niveles pedemontanos posiblemente correlacionables con las formaciones Los Mesones y La Invernada, de tal manera que pierde rechazo hacia el sur. Este sistema de fallas es dislocado por un fallamiento transcurrente (126º/ 89ºO) en el sector norte del piedemonte cerca de la Reserva Divisadero Largo que habría generado un barreal de falla evidenciado por una secuencia de 0.70 m de espesor de limos finos (Moreiras et al., 2014) (Figura 4f). Esta falla transcurrente divide a la falla Divisadero Largo en dos segmentos. El segmento meridional Divisadero Largo A (36º,50ºO) corresponde a una zona de falla de unos 15 m de ancho mientras que la zona de falla del segmento Divisadero Largo B (120º,43ºO) tiene un ancho de 20 m (Moreiras et al., 2014). Este sistema inverso rumbo N-S alcanza 13 km de longitud. Sobre su traza se alinean los puestos de Las Higueritas, la Cieneguita y Agua de la Batea (Moreiras, 2010).
4.1.5. SISTEMA DE FALLAS MELOCOTÓN (SFM)
Este sistema de fallas corresponde a fallas inversas de rumbo N-S e inclinación al Oeste (Bastías et al., 1993) ubicado a unos 15 km al Oeste de la ciudad de Mendoza justo al pie del frente montañoso. Presenta una escarpa de falla de 9 km de longitud con frente hacia el Este afectando depósitos aluviales pleistocenos. El INPRES (1995) realizó una trinchera donde se observó un desplazamiento de 2.6 m de material de basamento sobre limos cuaternarios. Estos niveles lacustres presentaron gasterópodos datados en ~38,000 años. Se estima una tasa de movimiento de 0.2 a 1 mm/año (Costa et al., 2000a). Alcanza una longitud máxima de 40 km y a lo largo de su traza se alinean los puestos de El Peral, Las Trancas, Chambón y San Isidro (Moreiras, 2010; Moreiras et al., 2014) (Figura 4a).
4.1.6. FALLA AGUA DE PIZARRO – LA PILONA (FAP)
La falla de Agua de Pizarro es una importante estructura compresiva que eleva el basamento paleozoico sobre los depósitos del Neógeno y del Cuaternario, integrándose hacia el Norte con el sistema de fallas Melocotón (Figura 4a). Esta falla corresponde a una falla inversa N-S asociada a un acortamiento del orden de ~5.5 km (Giambiagi et al., 2015). Los rechazos de las fallas asociadas a este sistema son mayores en el Norte y disminuyen hacia el Sur. Esta falla continúa hacia el Sur como falla La Pilona, a lo largo de la cual se alinean los puestos La Saladita, La Higuerita y Jagüel al sur de Precordillera Sur. Esta estructura afecta tanto niveles neógenos como la Formación La Pilona y pliocenos como la Formación Mogotes, pero no se observa deformación de los niveles del Cuaternario (Figura 5b y 5c).
4.2. PLIEGUES ASOCIADOS A FALLAS CUATERNARIAS
4.2.1. FALLAS Y PLEGAMIENTO DE CAPDEVILLE Y BORBOLLÓN
Los anticlinales de Capdeville y el Borbollón cerca del aeropuerto de Mendoza conforman dos estructuras paralelas de rumbo N-S que se extienden por unos 12 km. Ambas estructuras generan desniveles topográficos, de 40 m en el caso de Capdeville y 20 m en el Borbollón. Ambas estructuras están limitadas por fallas ciegas. Los depósitos lacustres pleistocenos tardíos afectados por el plegamiento del Borbollón muestran un nivel cinerítico intercalado fechado en 16,000 y 27,000 años BP por trazas de fisión (Olgiati y Ramos, 2003). Mientras tanto, otro nivel de cenizas volcánicas conocido localmente como ‘Pumita Abrasiva’ fue fechado a 6,000 A.C. en el mismo sector (Olgiati, 2002).
4.2.2. FALLAS Y PLEGAMIENTO DE BARRANCAS
En superficie, la principal estructura es un pliegue de orientación N-S que se extiende por unos 18 km entre el río Mendoza y el dique El Carrizal, flanqueado al Este y al Oeste por fallas que deforman sedimentos de depositación reciente (Figura 5d). Estas fallas forman escarpas de 4 y 9 km de largo. Una trinchera realizada por el INPRES (1995) reveló tres eventos de desplazamiento de la falla Barrancas Este (FBE) en los últimos 1,890 años. Sin embargo, estudios realizados después del sismo de 1985 (Mb 6) (INPRES, 1986) permitieron establecer que, dada la profundidad del hipocentro (12 km), la principal estructura sismogénica es una falla ciega que se ubica por debajo del pliegue, lo que se vio confirmado por eventos posteriores en 2006 (M 5.7) y 2012 (M 5) (INPRES, 2021). Las fallas observadas en superficie serían entonces resultado de la deformación de las capas durante el plegamiento, pero posiblemente no sean las responsables de la actividad sísmica (Chiaramonte et al., 2000; Brooks et al., 2000).
4.3. FALLAS TRANSCURRENTES
Al sistema compresivo principal, se superponen fallamientos transcurrentes (Moreiras et al., 2014; Toural-Dapoza y Moreiras, 2018; Toural-Dapoza et al., 2019) que desplazan las fallas inversas del sistema del Cerro La Gloria y Divisadero Largo. En el sector medio de piedemonte, a la altura de Chacras de Coria, se manifiesta la falla sinestral Pozos (110º, 69ºO). Esta estructura corta todo el sistema de fallas norte-sur del sistema del Cerro La Gloria indicando un fallamiento holocénico más joven a los precedentes. Estudios geofísicos anteriores detectaron este fallamiento mediante sondeos eléctricos verticales al este del cerro La Gloria (Perelló, 1991). Mientras que en la parte norte del piedemonte se encontraría otro sistema transcurrente (126º, 89ºO) prácticamente vertical, que segmenta el sistema de Fallas de Divisadero Largo y lo enlazará con el de Punta de Agua hacia el sur. Posiblemente estas estructuras responden a fallamientos más antiguos de la cuenca cuyana que han sido reactivados. Las mismas serían zonas de transición responsables de controlar las variaciones de desplazamiento entre las fallas inversas y estarían acomodando la deformación del piedemonte en su conjunto funcionan como zonas de transferencia.
4.4. FALLAS CIEGAS
4.4.1. FALLA MAURE
Esta falla ciega fue interpretada a partir de un modelo estructural cotejado por información de subsuelo (Moreiras et al., 2014). Se conecta con las estructuras en superficie como el cabalgamiento asociado al sistema de fallas Melocotón y Divisadero Largo, así como con retrocabalgamientos someros generados a partir del avance de una cuña orogénica formada por la falla Maure hacia el antepaís.
4.4.2. FALLA SAN MARTÍN
El sector noreste de Mendoza presenta fallas ciegas identificadas por rasgos morfológicos en superficie como alineamiento de cauces y correlacionadas en subsuelo por sísmica de refracción y sondeos eléctricos verticales. Algunas de estas fallas alcanzan las inmediaciones del Gran Mendoza como la falla de San Martín.
Esta alineación NE-SO es evidenciada de manera indirecta. Se trataría de una falla de rumbo asociada a la captura de cursos temporarios y la captura de un antiguo cauce del río Tunuyán (Devincenzi, 2015). Pasa cerca del puesto Guilasta, entre el puesto El Tapón II y la ciudad de Tres Porteñas (CRAS, 1979).
- De la falla a la peligrosidad sísmica
Los estudios neotectónicos han permitido diferenciar los principales fallamientos activos en el piedemonte mendocino, aunque la historia sísmica de estas estructuras es aún incierta. Raras excepciones han permitido identificar rupturas sísmicas principalmente para los sismos registrados en el pasado.
La zona de ruptura para el sismo de 1861, siendo el mayor sismo histórico registrado, se asocia a la reactivación del sector septentrional de la falla Cerro La Cal (Mingorance, 2006; Schmidt et al., 2011; Salomón et al. 2013). Esta falla es considerada como la expresión hacia el Sur de la Falla de Las Higueras (Ahumada y Costa, 2009; Ahumada, 2010) que forma parte del borde sudoriental del cinturón de deformación de Barreal-Las Peñas (BLP) (Cortés et al., 2014). El sismo de Uspallata (Ms 6.3) en el año 1903 y el sismo de Panquehua (Ms 6.5) en el año 1917 (Moreiras, 2004) parecen ser evidencias de este cinturón de deformación (Cortés et al., 2014), aunque en ambos casos se desconocen las zonas de rupturas. La fuente sismogénica del sismo de 1927 con epicentro en la localidad del Resguardo ha sido vinculada al anticlinal de Capdeville-Borbollón. Así también, se asocia a esta estructura el sismo del 2 de febrero de 1961 (M?) con epicentro en Jocolí (Moreiras, 2010) y recientemente el sismo ocurrido el 23 de Agosto de 2005 (Ms 4.8). Este sistema aparentemente activo parece haber sido el responsable del sismo ocurrido el 28 de diciembre 2018 con Ms 3.3 y profundidad de 10 km (INPRES, 2021), a 50 kilómetros de la ciudad de Mendoza y a 18 km al sudeste de Costa de Araujo. Sin embargo, los últimos movimientos superficiales significativos en cuanto a intensidad han tenido epicentros en el anticlinal de Barrancas indicando la reactivación de este sistema.
El sismo de 1985 (Ms 5.9), con una profundidad hipocentral de 12 km, se asoció a esa estructura, ubicando su epicentro en el flanco del anticlinal Barrancas (Chiaramonte et al., 2000; Brooks et al., 2000). Los sismos registrados el 5 de Agosto del 2006 (Ms 5.6) y el 18 de junio de 2012 (Ms 5) también tuvieron lugar en el mismo sector.
Las magnitudes máximas de sismos probables de ser generados por las fallas cuaternarias regionales fueron establecidas en función de los parámetros morfométricos (L-longitud de rotura superficial y RA- área de ruptura) en el piedemonte mendocino (Moreiras et al., 2014) (Tabla 2). En el caso de la falla Cerro La Cal se estableció una máxima probable Mw=6.8 considerablemente inferior a la magnitud registrada en 1861 con una recurrencia de 1,300 años (Moreiras et al., 2014). El sistema de fallas Cerro La Gloria alcanza una magnitud momento máxima probable de 6.4. En tanto, las fallas del sistema Divisadero Largo y del Cerro Melocotón muestran magnitudes momentos máximas de 6.45 y 6.9, respectivamente. Asimismo, se calculó una magnitud máxima probable Mw 6.6 para la falla ciega Maure relativamente superficial (11 km), lo cual implica escenarios de peligrosidad mayor a la asociada a sismos superficiales (Moreiras et al., 2014). En tanto el sistema de Barrancas presenta una probabilidad de sismo de magnitud máxima 7 con una recurrencia de 630 años (INPRES, 1995). Las fallas compresivas, por lo general, tienen expresiones geomorfológicas caracterizadas como trazos de fallas sinuosos, cortos e irregulares como los observados en el piedemonte mendocino. Sin embargo, los paleoterremotos no suelen ser evidenciados por rasgos geomorfológicos o estructurales que permitan visualizar una zona de ruptura o sus trazas pueden ser difusas y más bien suelen ser inferidas por estratigrafía mediante la presencia de diques clásticos, la deformación de sedimentos poco consolidados o el desplazamiento de estratos.
|
Tabla 2. Sismo máximo probable establecido a partir de los parámetros morfométricos de las fallas regionales. L: Longitud, D: deslizamiento, Rv: Rechazo vertical, Rh: Rechazo horizontal, An: Ancho; RA: Área de ruptura, RD: Rango desplazamiento, Re: recurrencia (datos en negrita-medidos, cursiva trabajos previos, * - estimados). (Tomado de Moreiras et al., 2014 donde las magnitudes (Mw) se determinaron usando las ecuaciones de Wells y Coppersmith, 1994). |
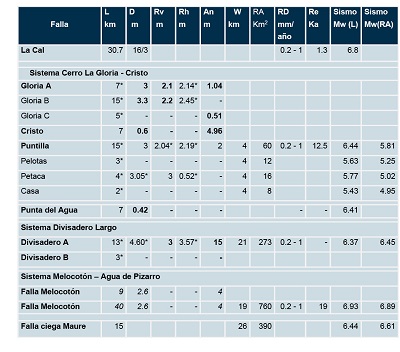 |
La falta de estudios paleosísmicos en trincheras podría estar subestimando la recurrencia de los eventos sísmicos en la región. Más aún, puede estar omitiendo el peligro vinculado a las fallas ciegas sin expresión superficial. De hecho, el sismo de Costa de Araujo (Ms 6.3/6.8) de 1920 conocido también como sismo de Tres Porteñas es usualmente asociado a la falla ciega San Martín (CRAS, 1979).
Por otro lado, los principales mecanismos focales de los sismos registrados en el sector del piedemonte mendocino reflejan un comportamiento de compresión en correlación con las principales estructuras del piedemonte (Alvarado et al., 2007). Sin embargo, el análisis de mecanismos focales de algunos sismos de magnitudes medias reflejan actividad sísmica de las fallas transcurrentes que no debería ser subestimada (Moreiras et al., 2014).
En cuanto a la peligrosidad, es evidente que los sismos de mayor magnitud (>6) han generado efectos ambientales cosísmicos como variaciones de caudales de las surgentes, licuación de suelos y grietas de terreno de tipo distensivos (Moreiras y Páez, 2015). Menos documentadas han sido las aceleraciones diferenciales del terreno o los procesos de remoción en masa.
Durante el sismo de 1985 se registró un sector de mayor daño causando el colapso del hospital El Carmen donde fallecieron 6 personas y numerosos daños en viviendas de adobe de Godoy Cruz y Las Heras. Silva et al. (2013) explican la existencia de un sector con amplificación en Villa Marini, Godoy Cruz a partir de acelerogramas operativos durante los sismos principalmente con epicentro en el sector de Barrancas (1985, 2006 y 2012). Encuentran que el sitio de estudio tuvo amplificaciones por efecto de sitio en el 93.2 % de los registros analizados.
Esta amplificación parece ser sistemática con un valor promedio es 3.18 – 4.06 (mínimo 2.11-2.83 y máximo 4.38-4.80) dependiendo de las estaciones de observación de acelerogramas.
Lo autores asocian este comportamiento diferencial del terreno a la presencia de arcillas en los niveles aluviales del piedemonte según se observó en perfilajes de pozos.
- Índices morfométricos
Los valores de sinuosidad de un frente montañoso (Bull y McFadden, 1977; Keller y Pinter, 1996; Bull, 2007) asociados a frentes de montaña altamente activos (1.0 - 1.5) se encontraron en el tramo sur del piedemonte mendocino donde convergen las fallas del sistema Melocotón (sector Sur) y la falla de Agua de Pizarro. Esta zona coincide con el sector de la Crucecita. Otro sector altamente activo del frente de montaña corresponde a la proyección hacia el Sur de la traza de la falla La Cal que no tiene expresión superficial en la zona y los corrimientos más orientales del sistema de fallas Cerro La Gloria (Toural-Dapoza y Moreiras, 2018) (Figura 6a).
Estos valores son coincidentes con los valores obtenidos para el índice de forma de cuenca o radio elongación (Bull, 2009) de las diferentes cuencas estudiadas. Los radios de elongación (Re) estimados en las 26 cuencas diferenciadas en el piedemonte mendocino (Figura 6b) evidencian cuencas altamente elongadas en el sector sur del piedemonte mendocino indicando una zona tectónicamente activa. Zonas de moderada actividad tectónica asociadas a cuencas elongadas fueron observadas en el centro y norte de la zona de estudio en la franja afectada por las fallas del Cerro La Gloria y La Cal (Toural-Dapoza y Moreiras, 2018).
Asimismo, los valores encontrados para el gradiente longitudinal de la corriente (SL) (Hack, 1973), sobre 28 cauces naturales (Figura 6c) del piedemonte muestran anomalías altas sobre la franja afectada por las fallas del Sistema Melocotón. El sector con valores más altos se sitúa en los alrededores de La Crucecita y Las Compuertas, justamente en el sector austral del piedemonte (Toural-Dapoza y Moreiras, 2018) (Figura 6d).
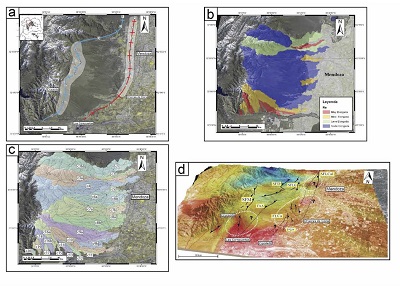 |
|
Figura 6. Indices morfométricos: a. Localización de los dos perfiles calculados, donde se distingue en color azul (perfil occidental) y rojo (perfil oriental) los sectores con valores entre [1-05] asociados a un frente de montaña activo se señalan con polígonos blancos; b. Mapa de distribución de las formas de cuenca (Re), en rojo cuencas muy elongadas que indicarían mayor actividad. c. Cuencas analizadas en el piedemonte de Mendoza; d. Mapa distribución del índice de Hack (SL) con los lineamientos principales (SFLA: Sistema de fallas Cerro La Cal; SFLG: Sistema de fallas Cerro La Gloria; SFD: Sistema de fallas Divisadero Largo; SFM: Sistema de fallas Melocotón; FPA: Falla Punta de Agua; FLCa: Falla de la Casa; FGv: Falla Guardia Vieja). En rojo las zonas con los valores más altos (modificado de Toural-Dapoza y Moreiras, 2018). |
La homogeneidad de la litología en este sector sugiere que esta anomalía se debe precisamente a actividad tectónica reciente (Toural-Dapoza y Moreiras, 2018).
En función de la distribución de los valores del índice SL, se pudieron establecer divisiones en cuanto al comportamiento neotectónico del piedemonte ya que estos valores resultan mayores en la zona sur. De tal manera que los autores proponen la segmentación del piedemonte controlado por los lineamientos principales N-S, pero dividido en segmentos en función de los fallamientos transcurrentes ENE-OSO coincidentes con las direcciones principales de los cauces intermitentes del piedemonte.
- Tasa de deformación
Una tasa de deformación regional de ~3 mm/año ha sido establecida mediante GPS diferencial para este sector del piedemonte mendocino (Brooks et al., 2003; Kendrick et al., 2006), aunque se ignora si esta deformación se está concentrando en una estructura en particular o en un área de 50 km de ancho desde el frente (Schmidt et al., 2011, Salomón et al., 2013).
La aplicación de técnicas de Interferometría SAR diferencial (DInSAR) permitió identificar cambios relativos en la tasa de deformación dentro del piedemonte mendocino. Se utilizaron imágenes adquiridas por el satélite ALOS PALSAR entre 2007 y 2010, para obtener la deformación proyectada en línea de vista de los satélites. Considerando que la componente horizontal del desplazamiento, basada en mediciones GPS, es despreciable entre el punto de referencia (ubicado al oeste de la ciudad de Mendoza) y la zona de interés, puede asumirse que las variaciones observadas tienen sentido vertical. En particular, se identificó un levantamiento de hasta 0.5 cm/año al este de localidad La Crucecita (Brooks et al., 2003; Toural-Dapoza et al., 2019) (Figura 7).
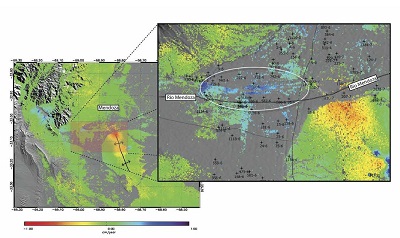 |
|
Figura 7. Análisis InSAR del piedemonte mendocino donde el levantamiento se muestra en color azul y el hundimiento en color rojo; en detalle el levantamiento inferido para el sector sur del piedemonte en el paraje la Crucecita (modificado de Toural-Dapoza et al., 2019). |
- Conclusiones
El sector analizado es clave para comprender la peligrosidad sísmica de Argentina, siendo una zona con características únicas desde el punto de vista tectónico donde se acoplan los efectos de la subducción subhorizontal, el ingreso de la dorsal Juan Fernández, la ausencia de actividad volcánica, cambios de estilo de deformación de fallas a pliegues con fallas y la presencia de una Precordillera atípica. En este contexto, las fallas con actividad tectónica cuaternaria han controlado la geomorfología del piedemonte asociadas a sismicidad cortical de gran magnitud.
Los estudios neotectónicos recientes han permitido comenzar a identificar la capacidad sísmica de estas fallas, aunque en la actualidad se desconocen a ciencia cierta los tiempos de recurrencia. Las fallas corticales someras suelen presentar una baja recurrencia del orden de miles a decenas de miles de años. No obstante, se han registrado rupturas superficiales durante sismos prehistóricos con un rechazo vertical co-sísmico superior a 1 m en el sector estudiado. Esto demuestra una capacidad sísmica mayor a la sugerida en catálogos sísmicos (Costa et al., 2006). Esto enfatiza la necesidad de encarar estudios paleosísmicos en trincheras donde se precisen edades de eventos y su recurrencia. Asimismo, es necesario contemplar la actividad de estructuras ciegas sin expresión superficial que podrían tener capacidad sísmica significativa. Diferentes técnicas de morfometría (la sinuosidad de un frente montañoso, el índice de forma de cuenca o radio elongación y el gradiente longitudinal de la corriente) han permitido identificar evidencias directas e indirectas de actividad cuaternaria en el piedemonte.
La deformación superficial bajo el régimen actual tectónico, demuestra que la magnitud de estos cambios puede variar de pocas decenas de centímetros a varios metros.
En función de los estudios realizados por Interferometría DINSAR, esta deformación se encuentra actualmente concentrada en el sector sur del piedemonte (Sistema Melocotón Sur- Crucecita-Margen Norte de la Cuenca Río Mendoza y zona de Barrancas Oeste). La tasa de deformación reportada para este sector del piedemonte (Toural-Dapoza et al., 2019) complementa las tasas medias de elevación del Holoceno para la sección de la falla de La Cal y Sistema de Las Peñas que puede variar desde 0.60 mm/año hasta 1.38 mm/año durante los últimos ~ 8 ka. (Costa et al., 2015). Esto indicaría que para el Holoceno el acortamiento actual en estas latitudes se estaría acomodando a través de las diferentes fallas que conforman el piedemonte de Mendoza.
Referencias
Ahumada, E., 2010, Neotectónica del Frente Orogénico Andino Entre los 32°08’S – 32°19’S, Provincias de Mendoza y San Juan, Universidad Nacional de San Luis, Argentina, tesis doctoral, 163 p.
Ahumada, E.A., Costa, C.H., 2009, Antithetic linkage between oblique Quaternary thrusts at the Andean front, Argentine Precordillera: Journal of South American Earth Sciences, 28(3), 207-216. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2009.03.008
Allmendinger, R.W., Judge,P.A., 2014, The Argentine Precordillera: A foreland thrust belt proximal to the subducted plate: Geosphere, 10(6), 1203-1218. https://doi.org/10.1130/GES01062.1
Allmendinger, R.W., Figueroa, D., Snyder, D., Beer, J., Mpodozis, C., Isacks, B.L., 1990, Foreland shortening and crustal balancing in the Andes at 30°S latitude: Tectonics,9(4), 789-809. https://doi.org/10.1029/TC009i004p00789
Alvarado, P., Beck, S., Zandt, G., 2007, Crustal structure of the south-central Andes Cordillera and backarc region from regional waveform modelling: Geophysical Journal International, 170(2), 858-875. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2007.03452.x
Alvarado, P., Pardo, M., Gilbert, H., Miranda, S., Anderson, M., Sáez, M., Beck, S., 2009, Flat-slab subduction and crustal models for the seismically active Sierras Pampeanas region of Argentina, en Kay, S.M., Ramos, V.A., Dickinson, W.R. (Eds.), Backbone of the Americas: Shallow Subduction, Plateau Uplift, and Ridge and Terrane Collision: Geological Society of America, 204, 261–278. https://doi.org/10.1130/2009.1204(12)
Álvarez, O., Gimenez, M., Folguera, A., Spagnotto, S., Bustos, E., Baez, W., Braitenberg, C., 2015, New evidence about the subduction of the Copiapó ridge beneath South America, and its connection with the Chilean-Pampean flat slab, tracked by satellite GOCE and EGM2008 models: Journal of Geodynamics, 91, 65-88. https://doi.org/10.1016/j.jog.2015.08.002
Anderson, M., Alvarado, P., Zandt, G., Beck, S., 2007, Geometry and brittle deformation of the subducting Nazca Plate, Central Chile and Argentina: Geophysical Journal International, 171(1), 419-434. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2007.03483.x
Audemard, F., Perucca, L., Pantano, A., Ávila, C., Onorato, M., Vargas, H., Alvarado, P., Viete, H., 2016, Holocene compression in the Acequión valley (Andes Precordillera, San Juan province, Argentina): geomorphic, tectonic, and paleoseismic evidence: Journal of South American Earth Sciences, 67, 140-157. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2016.02.005
Ávila, J.N., Chemale Jr.F., Mallmann, G., Kawashita, K., Armstrong, R., 2006, Combined stratigraphic and isotopic studies of Triassic strata, Cuyo Basin, Argentine Precordillera: Geological Society of America Bulletin, 118, 1088-1098. https://doi.org/10.1130/B25893.1
Baldis, B.A., Chebli, G., 1969, Estructura profunda del área central de la Precordillera sanjuanina, en IV Jornadas Geológicas Argentinas: Mendoza, Argentina, 47-65.
Baldis, B.A., Beresi, M., Bordonaro, O., Vaca, A., 1984, The Argentine Precordillera as a key to Andean structure: Episodes, 7(3), 14-19. https://doi.org/10.18814/epiiugs/1984/v7i3/004
Barazangi, M., Isacks, B.L., 1976, Spatial distribution of earthquakes and subduction of the Nazca plate beneath South America: Geology, 4(11), 686-692. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1976)4%3C686:SDOEAS%3E2.0.CO;2
Bastías, H., 1985, Fallamiento Cuaternario en la región sismotectónica de Precordillera: San Juan, Argentina, Universidad Nacional de San Juan, Argentina, tesis doctoral, 147 p.
Bastías, H., Tello, G.E., Perucca, L.P., Paredes, J.D., 1993, Peligro sísmico y Neotectónica, En Ramos, V. A. (Ed.), Geología y Recursos Naturales de Mendoza: XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos: Mendoza, Argentina, 6(1), 645- 658.
Bissig, T., Clark, A.H., Lee, J.K., Von Quadt, A., 2003, Petrogenetic and metallogenetic responses to Miocene slab flattening: new constraints from the El Indio-Pascua Au–Ag–Cu belt, Chile/Argentina: Mineralium Deposita, 38(7), 844-862. https://doi.org/10.1007/s00126-003-0375-y
Booker, J.R., Favetto, A., Pomposiello, M.C., 2004, Low electrical resistivity associated with plunging of the Nazca flat slab beneath Argentina: Nature, 429(6990), 399. https://doi.org/10.1038/nature02565
Bordonaro, O.L., Liñán, E., 1994, Some Middle Cambrian agnostoids from the Precordillera argentina: Revista Española de Paleontología, 9(1), 105-114.
Bordonaro, O.L., Keller, M., Beresi, M., 1993, Reordenamiento estratigráfico del Cámbrico del área de San Isidro, Precordillera de Mendoza, En Ramos, V. A. (Ed.), Geología y Recursos Naturales de Mendoza: XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos: Mendoza, Argentina, 2, 12-19.
Brooks, B.A., Sandvol, E., Ross, A., 2000, Fold style inversion: Placing probabilistic constraints on the predicted shape of blind thrust faults: Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 105 (B6), 13281-13301. https://doi.org/10.1029/2000JB900044
Brooks, B.A., Bevis, M., Smalley Jr., R., Kendrick, E., Manceda, R., Laurıa, E., Maturana, R., Araujo, M., 2003, Crustal motion in the Southern Andes (26°-36°S): Do the Andes behave like a microplate?: Geochemistry, Geophysics, Geosystems,4(10), 1085. https://doi.org/10.1029/2003GC000505
Bull, W.B., 2007, Tectonic Geomorphology of Mountains: A New Approach to Paleoseismology: New York, Blackwell Publishing, 328 p.
Bull, W.B., 2009, Tectonically Active Landscapes. Wiley, Blackwell Publishing, USA 326 p.
Bull, W.B., McFadden, L.D., 1977, Tectonic geomorphology north and south of the Garlock fault, California. En Doehering, D.O. (Ed.), Geomorphology in arid regions. Proceedings at the Eighth Annual Geomorphology Symposium. State University of New York, Binghamton, NY, 115-138. https://doi.org/10.4324/9780429299230-5
Cahill, T., Isacks, B.L., 1992, Seismicity and shape of the subducted Nazca plate: Journal of Geophysical Research Solid Earth, 97(B12), 17503-17529. https://doi.org/10.1029/92JB00493
Chiaramonte, L., Ramos, V.A., Araujo, M., 2000, Estructura y sismotectónica del anticlinal de Barrancas, cuenca cuyana, provincia de Mendoza: Revista de la Asociación Geológica Argentina, 55 (4), 309-336.
Cortés, J.M., Yamín, M.G., Pasini, M., 2005a, La Precordillera sur, provincias de Mendoza y San Juan, en XVI Congreso Geológico Argentino: La Plata, Argentina, 1, 395-402.
Cortés, J.M., Pasini, M., Yamín, M. G., 2005b, Paleotectonic controls on the distribution of Quaternary deformation in the southern Precordillera, Central Andes (31º30′-33ºSL) (resumen), en VI International Symposium on Andean Geodynamics: Barcelona, España, 186-189.
Cortés, J. M., Vinciguerra, P., Yamín, M. G., Pasini, M. M., 1999, Tectónica cuaternaria de la región andina del Nuevo Cuyo (28°-38° LS), en Caminos, R. (Ed.), Geología Argentina: Instituto de Geología y Recursos Minerales-SEGEMAR, 29, 760-778.
Cortés, J. M., Casa, A., Pasini, M., Yamín, M. G., Terrizzano, C., 2006, Fajas oblicuas de deformación neotectónica en Precordillera y Cordillera Frontal (31°30’-33°30’ LS): controles paleotectónicos: Revista de la Asociación Geológica Argentina, 61(4), 639-646.
Cortés, J.M., Terrizzano, C.M., Pasini, M.M., Yamín, M.G., Casa, A.L., 2014, Quaternary tectonics along oblique deformation zones in the Central Andean retro-wedge between 31°30′S and 35°S: Geological Society of London, Special Publications, 399(1), 267-292. https://doi.org/10.1144/SP399.10
Costa, C.H., 1999, Tectónica cuaternaria en las Sierras Pampeanas., en Caminos, R. (Ed.), Geología Argentina: Instituto de Geología y Recursos Minerales-SEGEMAR, 29, 779-784.
Costa, C.H., Gardini, C.E., Diederix, H., Cortés, J.M., 2000b, The Andean orogenic front at Sierra de Las Peñas-Las Higueras, Mendoza, Argentina: Journal of South American Earth Sciences, 13(3), 287-292. https://doi.org/10.1016/S0895-9811(00)00010-9
Costa, C.H., Ahumada, E.A., Gardini, C. E., Vázquez, F. R., Diederix, H., 2014, Quaternary shortening at the orogenic front of the Central Andes of Argentina: the Las Peñas Thrust System: Geological Society, London, Special Publications, 399(1), 245-266. https://doi.org/10.1144/SP399.5
Costa, C.H., Ahumada, E.A., Vázquez, F.R., Kröhling, D. M., 2015, Holocene shortening rates of an Andean-front thrust, Southern Precordillera, Argentina: Tectonophysics,664, 191-201. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2015.09.017
Costa, C.H., Audemard, F. H.R., Becerra, M.F.A., Lavenu, A., Machette, M.N., París, G., 2006, An overview of the main quaternary deformation of South America: Revista de la Asociación Geológica Argentina,61(4), 461-479.
Costa, C., Machette, M.N., Dart, R.L., Bastías, H., Paredes, J.D., Perucca, L.P., Haller, K. M., 2000a, Map and database of Quaternary faults and folds in Argentina. US Geological Survey Open-File Report, 108, 75. https://doi.org/10.3133/ofr00108
CRAS, 1979, Centro Regional de Aguas Subterránea. Investigación inicial del recurso hídrico subterráneo, Zona Nororiental. Provincia de Mendoza. Informe Técnico. Inédito, 60 p.
Devincenzi S.M., Moreiras S.M., Chiesa J., Gomez D., 2015, Río Desaguadero: una propuesta como sitio de interés geológico (Argentina): Revista de la Sociedad Geológica de España, 28 (1), 61-75.
Folguera, A., Etcheverría, M., Pazos, P., Giambiagi, L., Fauqué, L., Cortés, J.M., Rodríguez, M. F., Irigoyen M.V. y Fusari C., 2003, Hoja Geológica 3369-15, Potrerillos. Provincia de Mendoza. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino: Boletín 301, Buenos Aires, 135 p.
Gallardo, G., Heredia, S., Maldonado, A., 1988, Depósitos carbonáticos alóctonos, Miembro superior de la Formación Empozada, Ordovícico Superior de la Precordillera de Mendoza, Argentina, en V Congreso Geológico Chileno: Santiago, Chile, 1, 37-53.
Giambiagi, L.B., Mescua, J., Folguera, A., Martínez, A., 2010, Estructuras y cinemática de las deformaciones pre-andinas del sector sur de la Precordillera, Mendoza: Revista de la Asociación Geológica Argentina, 66(1), 5-20.
Giambiagi, L., Spagnotto, S., Moreiras, S.M., Gómez, G., Stahlschmidt, E., Mescua, J., 2015, Three-dimensional approach to understanding the relationship between the Plio-Quaternary stress field and tectonic inversion in the Triassic Cuyo Basin, Argentina: Solid Earth,6(2), 747-763. https://doi.org/10.5194/se-6-747-2015
Giambiagi, L.B., Mescua, J.F., Heredia, N., Farías, P., García-Sansegundo, J., Fernández, C., Stier, S., Perez, D., Bechis, F., Moreiras, S.M., Lossada, A., 2014, Reactivation of Paleozoic structures during Cenozoic deformation in the Cordon del Plata and Southern Precordillera ranges (Mendoza, Argentina): Journal of Iberian Geology, 40(2), 309–320. http://dx.doi.org/10.5209/rev_JIGE.2014.v40.n2.45302
Global Volcanism Program (GVP), 2013, Volcanoes of the World, v. 4.9.0 (en línea): en Venzke, E. (ed.), Smithsonian Institution, disponible en: https://volcano.si.edu/, consultado 11 de septiembre de 2020.
González, M.A., González-Díaz, E.F., Sepúlveda, E., Regairaz, M.C., Costa, C., Cisneros, H., Bea, S., Gardini, C., Pérez, I., Pérez, M., 2002, Carta de Peligrosidad Geológica 3369-II, Mendoza, Provincias de Mendoza y San Juan, boletín N°324, Servicio Geológico y Minero Argentino, Subsecretaría de Minería de la Nación, Argentina.
Gutscher, M.A., 2002, Andean subduction styles and their effect on thermal structure and interplate coupling: Journal of South American Earth Sciences, 15(1), 3-10. https://doi.org/10.1016/S0895-9811(02)00002-0
Gutscher, M.A., Spakman, W., Bijwaard, H., Engdahl, E.R., 2000, Geodynamics of flat subduction: Seismicity and tomographic constraints from the Andean margin: Tectonics, 19(5), 814-833. https://doi.org/10.1029/1999TC001152
Hack, J.T., 1973, Stream-profile analysis and stream-gradient index: Journal of Research U. S. Geological Survey, 1 (4), 421–429.
Harrington, H.J., 1941, Investigaciones geológicas en las Sierras de Villavicencio y Mal País, provincia de Mendoza: Dirección Nacional de Geología y Minería, 49, 1-54.
Harrington, H.J., 1971, Descripción geológica de la Hoja 22c Ramblón. Provincias de Mendoza y San Juan: Dirección Nacional de Geología y Minería, 114.
Harrington, H.J., Leanza, A. F., 1957, Ordovician trilobites of Argentina, University of Kansas Special Publication, 1, 1-276.
Hayes, G., 2018, Slab2 - A Comprehensive subduction zone geometry model: Science, 362, 58-61. https://doi.org/10.1126/science.aat4723
Heim, A., 1952, Estudios tectónicos en la Precordillera de San Juan, los ríos San Juan, Jáchal y Huaco: Revista de la Asociación Geológica Argentina, 7(1), 11-70.
Heredia, S., 1990, Geología de la Cuchilla del Cerro Pelado. Precordillera de Mendoza, Argentina, en XI Congreso Geológico Argentino: San Juan, Argentina, 2, 101-104.
INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica), 1986, Características principales del sismo del 26 de enero de 1985. Publicación técnica Nº11, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, 43 p.
INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica), 1995, Microzonificación sísmica del Gran Mendoza, San Juan, Argentina, resumen ejecutivo, 19, 269 p.
INPRES, 2021, Listado de Terremotos Históricos. Instituto Nacional de Prevención Sísmica. http://www.inpres.gov.ar/seismology/seismology/historic/hist.panel.htm
Irigoyen, M.V., Buchan, K.L., Brown, R.L., 2000, Magnetostratigraphy of Neogene Andean foreland-basin strata, lat 33°S, Mendoza Province, Argentina: Geological Society of America, Bulletin 112 (6), 803-816.https://doi.org/10.1130/0016-7606(2000)112%3C803:monafs%3E2.0.co;2
Irigoyen, M.V., Buchan, K.L., Villeneuve, M.E., Brown, R.L., 2002, Cronología y significado tectónico de los estratos sinorogénicos neógenos aflorantes en la región de Cacheuta-Tupungato, Provincia de Mendoza: Asociación Geológica Argentina, 57(1), 3-18.
Isacks, B., Jordan, T., Allmendinger, R., Ramos, V.A., 1982, La segmentación tectónica de los Andes Centrales y su relación con la placa de Nazca subductada, en V Congreso Latinoamericano de Geología: Buenos Aires, Argentina, 3, 587-606.
Jones, R.E., Kirstein, L.A., Kasemann, S.A., Litvak, V.D., Poma, S., Alonso, R.N., Hinton, R., 2016, The role of changing geodynamics in the progressive contamination of Late Cretaceous to Late Miocene arc magmas in the southern Central Andes: Lithos, 262, 169-191. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2016.07.002
Jordan, T.E., Gardeweg, M., 1987, Tectonic evolution of the late Cenozoic Central Andes, en Ben-Avraham, Z. (Ed.), Mesozoic and Cenozoic Evolution of the Pacific Margins: New York, Oxford University Press, 193-207.
Jordan, T.E., Allmendinger, R.W., Damanti, J.F., Drake, R. E., 1993, Chronology of motion in a complete thrust belt: the Precordillera, 30-31 S, Andes Mountains: The Journal of Geology,101(2), 135-156. https://doi.org/10.1086/648213
Jordan, T.E., Isacks, B.L., Allmendinger, R.W., Brewer, J.A., Ramos, V.A., Ando, C.J., 1983, Andean tectonics related to geometry of subducted Nazca plate: Geological Society of America Bulletin, 94 (3), 341-361. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1983)94%3C341:ATRTGO%3E2.0.CO;2
Kay, S.M., Mpodozis, C., 2002, Magmatism as a probe to the Neogene shallowing of the Nazca plate beneath the modern Chilean flat-slab: Journal of South American Earth Sciences, 15(1), 39-57. https://doi.org/10.1016/S0895-9811(02)00005-6
Kay, S.M., Mpodozis, C., Ramos, V.A., Munizaga, F., 1991, Magma source variations for mid-late Tertiary magmatic rocks associated with a shallowing subduction zone and a thickening crust in the central Andes (18° to 33°S), en Harmon, R.S., Rapela, C.W. (Eds.), Andean Magmatism and Its Tectonic Setting: Geological Society of America, Special Paper 265, 113-138. https://doi.org/10.1130/spe265-p113
Keller, E.A., Pinter, N., 1996, Active Tectonics. Earthquakes, Uplift and Landscape. Prentice Hall, New Jersey, 338 p.
Kendrick, E., Bevis, M., Smalley Jr.R., Brooks, B., Vargas, R.B., Lauría, E., Fortes, L.P.S., 2003, The Nazca–South America Euler vector and its rate of change: Journal of South American Earth Sciences, 16(2), 125-131. https://doi.org/10.1016/S0895-9811(03)00028-2
Kendrick, E., Brooks, B., Bevis, M., Smalley, R., Lauria, E., Araujo, M., Parra, H., 2006, Active orogeny of the south‐central Andes studied with GPS geodesy: Revista de la Asociación Geológica Argentina, 61(4), 555-566.
Kokogian, D.A., Mancilla, O.H., 1989, Análisis estratigráfico secuencial de la Cuenca Cuyana, en Chebli, G., Spalletti, L. (Eds.), Cuencas Sedimentarias Argentinas: Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán, Correlación Geológica, 6, 169-201.
Kokogian, D.A., Fernández-Seveso, F. Mosquera, A., 1993, Las secuencias sedimentarias triásicas, en Ramos, V.A. (Ed.), Geología y recursos naturales de Mendoza: Asociación Geológica Argentina-Instituto Argentino de Petróleo, 65-78.
Loos, P., 1907, Estudios de sismología. Los movimientos sísmicos de Mendoza: Anales del Ministerio de Agricultura, Sección Geología, Mineralogía y Minas, 3(1), 1-38.
Manea, V.C., Pérez-Gussinyé, M., Manea, M., 2012, Chilean flat slab subduction controlled by overriding plate thickness and trench rollback: Geology, 40(1), 35-38. https://doi.org/10.1130/G32543.1
Martinod, J., Husson, L., Roperch, P., Guillaume, B., Espurt, N., 2010, Horizontal subduction zones, convergence velocity and the building of the Andes: Earth and Planetary Science Letters, 299(3-4), 299-309. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2010.09.010
Milana, J.P., Zambrano, J.J., 1996, La Cerrillada Pedemontana Mendocina: un sistema geológico retrocorrido en vías de desarrollo: Revista de la Asociación Geológica Argentina, 51(4), 289-303.
Mingorance, F., 2006, Morfometría de la escarpa de falla histórica identificada al norte del cerro La Cal, zona de falla La Cal, Mendoza: Revista de la Asociación Geológica Argentina, 61(4), 620-638.
Moreiras, S.M., 2004, Zonificación de peligrosidad y de riesgo de procesos de remoción en masa en el valle del río Mendoza. Provincia de Mendoza: San Juan, Universidad Nacional de San Juan, tesis doctoral.
Moreiras, S.M., 2010, Riesgo geológico del piedemonte mendocino. Amenazas naturales y antrópicas en el piedemonte de la precordillera de San Juan y Mendoza. Propuestas para su mitigación y control, en Vich, A.I.J., Gudiño, M.E., Rapali, N. (Eds.), Amenazas naturales de origen hídrico en el centro oeste árido de Argentina: Editorial Zeta, 75-90.
Moreiras, S.M., Páez, S.M., 2015, Historical damage and earthquake environmental effects related to shallow intraplate seismicity of Central Western Argentina: Geological Society of London, 399, 369-382. https://doi.org/10.1144/SP399.6
Moreiras, S.M., Giambiagi, L.B., Spagnotto, S., Nacif, S., Mescua, J., Toural, R., 2014, El frente orogénico activo de Los Andes centrales a la latitud de la ciudad de Mendoza (32°50’-33°S): Andean Geology, 41(2), 342-361. http://dx.doi.org/10.5027/andgeoV41n2-a04
Morey, F., 1938, Los temblores de tierra - Mendoza Sísmica. Mendoza, Argentina: Editorial D’Accurzio, 103 p.
Olgiati, S., 2002, El anticlinal de Borbollón y la estructura del frente precordillerano de Mendoza: Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, tesis de licenciatura.
Olgiati, S., Ramos, V.A, 2003, Neotectónica Cuaternaria en el Anticlinal Borbollón, provincia de Mendoza, Argentina, en X Congreso Geológico Chileno: Concepción, Chile, CD-Rom, 11 p.
Ortiz, A., Zambrano, J.J., 1981, La provincia geológica Precordillera oriental, en VIII Congreso Geológico Argentino: San Luis, Argentina, 3, 59-74.
Perelló, C.R., 1991, Estudio Geofísico del Cerro de la Gloria, provincia de Mendoza: San Juan, Universidad Nacional de San Juan, tesis de licenciatura, inédita.
Perucca, L.P., Moreiras, S.M., 2006, Liquefaction phenomena associated with historical earthquakes in San Juan and Mendoza Provinces, Argentina: Quaternary International, 158(1), 96-109. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2006.05.023
Perucca L.P., Moreiras S.M., 2010, Seismic and volcanic hazards in Argentina, in Latrubesse, E. (ed.), Natural Hazards and Human-Exacerbated disasters in Latin-America, Special volume of geomorphology: Series Editor: Shroder, J.F., Elsevier, 267-297.
Pilger, R.H., 1981, Plate reconstructions, aseismic ridges, and low-angle subduction beneath the Andes: Geological Society of America Bulletin, 92(7), 448-456. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1981)92%3C448:PRARAL%3E2.0.CO;2
Polanski, J., 1963, Estratigrafía, Neotectónica y Geomorfología del Pleistoceno pedemontano entre los ríos Diamante y Mendoza (Provincia de Mendoza): Revista de la Asociación Geológica Argentina, 17 (3-4), 127-349.
Ramos, V.A., 1988, The tectonics of the Central Andes: 30° to 33° S latitude, in Clark, S.P., Burchfiel, B., Suppe, J. (eds.), Processes in continental lithospheric deformation: Geological Society of America, Special Papers, 218, 31–54. https://doi.org/10.1130/spe218-p31
Ramos, V.A., Kay, S.M., 1991, Triassic rifting and associated basalts in the Cuyo basin, Central Argentina, in Harmon, R.S., Rapela, C.W. (eds.), Andean Magmatism and its Tectonic Setting: Geological Society of America, Special Papers, 265, 79-91. https://doi.org/10.1130/spe265-p79
Ramos, V.A., Cegarra, M., Cristallini, E., 1996, Cenozoic tectonics of the High Andes of west-central Argentina (30°-36°S latitude): Tectonophysics, 259(1-3), 185-200. https://doi.org/10.1016/0040-1951(95)00064-X
Ramos, V.A., Cristallini, E.O., Pérez, D.J., 2002, The Pampean flat-slab of the Central Andes: Journal of South American earth sciences,15(1), 59-78. https://doi.org/10.1016/S0895-9811(02)00006-8
Regairaz A.C., Barrera R.O., 1975, Formaciones del Cuaternario, unidades geomorfológicas y su relación con el escurrimiento de las aguas en el piedemonte de la Precordillera. Anais da Academia Brasileira de Ciencias 47 (suplemento), Río de Janeiro, 5-20.
Regairaz, A.C., Zambrano, J.J., 1991, Unidades morfoestructurales y fenómenos neotectónicos en el norte de la província de Mendoza (Andes Centrales argentinos entre 32° y 34° de latitud sur): Bamberger Geografische Schriften, 11, 1-21.
Rodríguez J., 1954, Estudio hidrogeológico de la zona noreste de Mendoza Dirección Nacional de Minería (informe inédito), 20-110, Buenos Aires.
Rodríguez E., 1966, Estudio hidrológico del sector nordeste de la Provincia de Mendoza: Asociación Geológica Argentina, Revista 21 (1), 39-60.
Rodríguez, E.J., Barton, M., 1990, Geología del piedemonte del oeste de la ciudad de Mendoza, en XI Congreso Geológico Argentino, 1, 460-463.
Rodríguez, E., Barton, M., 1993, El Cuaternario de la Llanura, En: Geología y Recursos Naturales de Mendoza. V.A. Ramos (Ed.). XII Congreso Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos (Mendoza), Relatorio, Buenos Aires, 1 (14), 173-194.
Rolleri, E.O., Criado-Roque, P., 1970, Geología de la provincia de Mendoza, en IV Jornadas Geológicas Argentinas: Mendoza, Argentina, 1-60.
Salomon, E., Schmidt, S., Hetzel, R., Mingorance, F., Hampel, A., 2013, Repeated folding during late Holocene earthquakes on the La Cal thrust fault near Mendoza City (Argentina): Bulletin of the Seismological Society of America, 103(2A), 936-949. https://doi.org/10.1785/0120110335
Schmidt, S., Hetzel, R., Mingorance, F., Ramos, V.A., 2011, Coseismic displacements and Holocene slip rates for two active thrust faults at the mountain front of the Andean Precordillera (33°S): Tectonics, 30, TC5011. https://doi.org/10.1029/2011TC002932
Siame, L.L., Bellier, O., Sébrier, M., 2006, Active tectonics in the Argentine Precordillera and western Sierras Pampeanas: Revista de la Asociación Geológica Argentina, 61(4), 604-619.
Siame, L.L., Bellier, O., Sébrier, M., Araujo, M., 2005, Deformation partitioning in flat subduction setting: Case of the Andean foreland of western Argentina (28°S-33°S): Tectonics, 24(5), TC5003, 1-24. https://doi.org/10.1029/2005TC001787
Siame, L.L., Bellier, O., Sébrier, M., Bourlès, D. L., Leturmy, P., Pérez, M., Araujo, M., 2002, Seismic hazard reappraisal from combined structural geology, geomorphology and cosmic ray exposure dating analyses: the Eastern Precordillera thrust system (NW Argentina): Geophysical Journal International, 150(1), 241-260. https://doi.org/10.1046/j.1365-246X.2002.01701.x
Silva, E.O., Gallucci, Á.R., Panella, D.S., Gioacchini, G., Cueto, A.J., Salvarredi, J.A., Minola, E.J.L., Pizarro, N.F., Luján, F.E., Maldonado, I.A., Buss, D.L., 2013, Causas que motivan amplificación sísmica en Villa Marini – Godoy Cruz – Mendoza. Análisis, resultados y conclusiones: Informe CEREDETEC, 50 p.
Smalley, Jr,R., Isacks, B.L., 1987, A high‐resolution local network study of the Nazca Plate Wadati‐Benioff Zone under western Argentina: Journal of Geophysical Research,Solid Earth, 92(B13), 13903-13912. https://doi.org/10.1029/JB092iB13p13903
Smalley, Jr,R., Isacks, B.L., 1990, Seismotectonics of thin‐and thick‐skinned deformation in the Andean Foreland from local network data: Evidence for a seismogenic lower crust: Journal of Geophysical Research Solid Earth, 95(B8), 12487-12498. https://doi.org/10.1029/JB095iB08p12487
Smalley, Jr.R., Pujol, J., Regnier, M., Chiu, J.M., Chatelain, J.L., Isacks, B.L., Puebla, N., 1993, Basement seismicity beneath the Andean Precordillera thin‐skinned thrust belt and implications for crustal and lithospheric behavior: Tectonics, 12(1), 63-76. https://doi.org/10.1029/92TC01108
Stauder, W., 1973, Mechanism and spatial distribution of Chilean earthquakes with relation to subduction of the oceanic plate: Journal of Geophysical Research, 78(23), 5033-5061. https://doi.org/10.1029/JB078i023p05033
Tello, G., 2003, Sismicidad histórica entre los 32º 30’ - 36º lat. sur y los 68º - 69º 30’ long. oeste, provincia de Mendoza, Argentina: Revista Geográfica Venezolana, 44(1), 125-141.
Toural-Dapoza, R., Moreiras, S.M., 2018, Aplicación de índices geomorfológicos en el piedemonte neotectónicamente activo de Mendoza (32°S): GeoActa, 42(2), 45-63.
Toural-Dapoza, R., Moreiras, S.M., Euillades, P., Balbarini, S., 2019, Geomorphologic index validation by DINSAR technique in the Andean orogenic front (32° - 33°S): Quaternary International, 512, 35-44. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.02.033
Uyeda, S., Kanamori, H., 1979, Back‐arc opening and the mode of subduction: Journal of Geophysical Research Solid Earth, 84(B3), 1049-1061. https://doi.org/10.1029/JB084iB03p01049
Vergés, J., Ramos, V.A., Meigs, A., Cristallini, E., Bettini, F.H., Cortés, J.M., 2007, Crustal wedging triggering recent deformation in the Andean thrust front between 31°S and 33°S: Sierras Pampeanas‐Precordillera interaction: Journal of Geophysical Research Solid Earth, 112, B03S15. https://doi.org/10.1029/2006JB004287
Vázquez, F.R., Costa, C.H., Gardini, C.E., 2017, Quaternary-active thrusts scarps tested as deformation markers by trishear models in the Southern Precordillera of Argentina: Quaternary International, 438, 65-79. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2016.06.020
Vich, A.I., Pedriani, A., 1993, Programa de Investigación y Desarrollo: manejo Ecológico del Piedemonte. Mendoza: Mendoza, Ministerio de Medio Ambiente Urbanismo y Vivienda-Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICYT), Unidad de manejo Ecológico de Cuencas, Fase I, 154 p.
Vigny, C., Rudloff, A., Ruegg, J.C., Madariaga, R., Campos, J., Álvarez, M., 2009, Upper plate deformation measured by GPS in the Coquimbo Gap, Chile: Physics of the Earth and Planetary Interiors, 175(1-2), 86-95. https://doi.org/10.1016/j.pepi.2008.02.013
Von Gosen, W., 1992, Structural evolution of the argentine Precordillera: The Río San Juan section: Journal of Structural Geology, 14(6), 643-667. https://doi.org/10.1016/0191-8141(92)90124-F
Wells, D.L., Coppersmith K.J. 1994, New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface displacement: Bulletin of Seismological Society of America 84 (4), 974-1002.
Yáñez, G.A., Ranero, C.R., Huene, R., Díaz, J., 2001, Magnetic anomaly interpretation across the southern central Andes (32–34 S): The role of the Juan Fernández Ridge in the late Tertiary evolution of the margin: Journal of Geophysical Research Solid Earth, 106(B4), 6325-6345. https://doi.org/10.1029/2000JB900337
Yrigoyen, M.R. 1992, Revisión estratigráfica del Neógeno de la región Cacheuta La Pilona-Tupungato, Mendoza septentrional, Argentina, en XII Congreso Geol.Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos, 187-199.
Yrigoyen, M.R., 1993, Los depósitos sinorogénicos Terciarios, en V.A. Ramos (Ed.) Geología y Recursos Naturales de Mendoza. XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos, 123-148.
Zapata, T.R., Allmendinger, R.W., 1996, Thrust-front zone of the Precordillera, Argentina: a thick-skinned triangle zone: AAPG Bulletin, 80(3), 359-381. https://doi.org/10.1306/64ED87E6-1724-11D7-8645000102C1865D
Manuscrito recibido: 15 de Septiembre de 2020
Manuscrito corregido: 31 de Diciembre de 2020
Manuscrito aceptado: 15 de Febrero de 2021
|
Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana Volumen 73, núm. 2, A090221, 2021 |
 |
Earthquake ground deformation using DInSAR analysis and instrumental seismicity: The 2019 M 6.0 Mesetas Earthquake, Meta, Colombian Andes
Deformación del terreno usando análisis DInSAR y sismicidad instrumental: El sismo M 6.0 de Mesetas en 2019, Meta, Andes Colombianos
Santiago Noriega-Londoño1,*, Mauricio A. Bermúdez2, Sergio Andrés Restrepo-Moreno3,4,
María Isabel Marín-Cerón1, Helbert García-Delgado5
1 Universidad EAFIT, Departamento de Ciencias de la Tierra, Carrera 49 N° 7 Sur-50, 050021, Medellín, Colombia.
2 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Escuela de Ingeniería Geológica, Avenida Central del Norte 39-115, 150003, Tunja, Colombia.
3 Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, Carrera 80 No 65-223, 050034, Medellín, Colombia.
4 University of Florida, Department of Geological Sciences, Gainesville-Florida, 32611,Florida, United States of America.
5 Servicio Geológico Colombiano, Diagonal 53 No. 34 – 53, Bogotá, Colombia.
* Corresponding author: (Noriega-Londoño) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
How to cite this article:
Noriega-Londoño,S.,Bermúdez,M.A., Restrepo-Moreno,S.A.,Marín-Cerón,M. I., García-Delgado, H., 2021, Earthquake ground deformation using DInSAR analysis and instrumental seismicity: The 2019 M 6.0 Mesetas Earthquake, Meta, Colombian Andes: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 73 (2), A090221. http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2021v73n2a090221
ABSTRACT
In this contribution, DInSAR analysis, seismic/brittle strain rates, and seismic uplift estimations were used to evaluate ground deformation patterns of the 24 December 2019 Mw 5.8 Mesetas Earthquake that occurred in the Mesetas municipality (Meta, Colombia), on the eastern foothills of Colombian’s Eastern Cordillera, near the Serranía de la Macarena. According to the focal mechanisms computed for this earthquake, the right-lateral Algeciras Fault System was responsible for the rupture event. Primary and secondary SAR images from December 18/2019 and 30/2019, respectively, were used to calculate coseismic ground deformation of the study area. Geocoded line-of-sight (LOS) displacement image suggests that major ground deformation was on the order of 0.2 m for the 24 December discrete seismic event, while the accumulated seismic contribution to surface uplift during 1993 to 2020 reached values of ca. 0.14 m/yr. In contrast, seismic/brittle strain rates and seismic uplift estimations show that this part of South America is currently experiencing deformation at a rate of 4.1×10-16 ± 1.7×10-17s-1 and uplift at a rate of 81.5 ± 3.4 m/Ma during 2018-2020, whereas the deformation was 0.1×10-16 ± 0.2 ×10-17s-1 at a rate of 2.2 ± 0.5 m/Ma between 1993-2018.
Keywords: Interferometry, LOS displacement, seismic strain rate, surface and seismic uplift, Eastern Cordillera, Colombian Andes.
RESUMEN
En este trabajo, utilizamos análisis DInSAR, tasas de deformación sísmica/frágil y estimaciones de levantamiento sísmico para evaluar los patrones de deformación del suelo asociados al terremoto Mw 5.8 Mesetas Earthquake del 24 de diciembre de 2019 que tuvo lugar en el municipio de Mesetas (Meta, Colombia), en las estribaciones orientales del Cordillera Oriental de Colombia, cerca de la Serranía de la Macarena. Según los mecanismos focales calculados para dicho terremoto, el Sistema de Falla de Algeciras, con cinemática lateral-derecha, fue el responsable de este evento de ruptura. Para calcular la deformación co-sísmica del suelo en el área de estudio se utilizaron imágenes SAR maestras y esclavas del 18 y 30 de diciembre de 2019, respectivamente. La imagen geocodificada del desplazamiento de la línea de visión (LOS, por sus siglas en inglés) sugiere que la mayor deformación del suelo fue del orden de 0.2 m para el evento sísmico discreto del 24 de diciembre, mientras que la contribución de la sismicidad acumulada entre 1993 y 2020 alcanzo valores de ca. 0.14 m/año. Por el contrario, las tasas de deformación sísmica/frágil y las estimaciones de elevación sísmica muestran que esta porción del continente Suramericano está experimentando actualmente una deformación a tasas de 4.1×10-16 ± 1.7×10-17 s-1, y levantándose a una tasa de 81.5 ± 3.4 m/Ma durante 2018-2020, mientras que para el período 1993-2018, la deformación fue de 0.1×10-16 ± 0.2 ×10-17 s-1 a una tasa de 2.2 ± 0.5 m/Ma.
Palabras clave: Interferometría, desplazamiento de la LOS, deformación sísmica, levantamiento sísmico superficial, Piedemonte Colombiano, Piedemonte Cordillera Oriental, Andes colombianos.
- Introduction
Over the past thirty years, there has been a significant improvement in the ability to measure ground deformation around fault zones (Tronin, 2010; Elliott et al., 2016). Two technologies are particularly dominant in this field: (1) global navigation satellite systems (GNSS) such as the Global Positioning System (GPS), and (2) Satellite technology, interferometric synthetic aperture radar (InSAR) (Larson, 2009; Elliott et al., 2016). These technologies allow to infer surface motions with millimetric precision, a spatial resolution of a few tens of meters, and without instruments on the ground. Synthetic aperture radar (SAR) images represent the amplitude and phase of the Earth’s surface. While the amplitude is the strength of the radar response and depends on the topographic structure and atmospheric conditions, the phase is a function of the distance between satellites and Earth’s surface (Funning and Garcia, 2019). The differential interferometric synthetic aperture radar technique (DInSAR) consists of the analysis of at least two SAR images to identify phase signal variations and map ground deformation patterns through different acquisition times. Due to this, the DInSAR technique is a useful tool to identify variations on topography associated with seismic events, volcanic activity, and subsidence processes (Massonnet and Feigl, 1998; Crosetto and Crippa, 2005; Ferretti et al., 2007; Bru et al., 2017; Yastika et al., 2018; Merryman, 2019).
The Nor-Andean Block (NAB) is a major lithospheric block that is being ejected in a NE direction relative to the frame of reference of the South American Plate (Cediel et al., 2003; Egbue and Kellogg, 2010). It sits in the convergence milieu between three major tectonic plates (South America, Nazca and Caribbean) and two other lithospheric blocks, namely, the Panama-Chocó Block and the Maracaibo Block (Figure 1A). It is therefore a region of major crustal discontinuities and hence the source of seismic activity (Paris et al., 2000; Veloza et al., 2012). The Mw 5.8 Mesetas Earthquake (hereafter Mw5.8-ME), focus of the present contribution, took place in the eastern foothills of the Eastern Cordillera and is considered the largest seismic event of the last 20 years in the Colombian Andes (Aguilar and Stein, 2019), underscoring the relative high seismic risk of the region. This portion of the Colombian Andes is dominated by the Algeciras Fault System (AFS), which constitutes a deformation zone separating the NAB and the Amazonian Craton along a regional deformation front of ca. 150 km of length and widths between 25-40 km (Paris et al., 2000; Diederix et al., 2020).
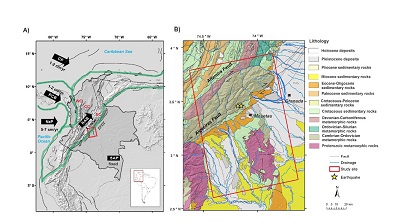 |
|
Figure 1. Location and geology of the study site. A) Geotectonic map of Colombia, EC, CC and WC are, respectively the Eastern, Central and Western cordilleras. Arrows indicate the current motion of major tectonic plates (SAP = South America, NZP = Nazca, CP = Caribbean), and lithospheric blocks (PCB = Panama-Chocó Block, NAB = Nor Andean Block, demarcated by green lines). Red square corresponds to the area under study along the Eastern Foothills Deformation Zone (EFDZ). Geodynamic setting from (Taboada et al., 2000; Cediel et al., 2003; Veloza et al., 2012; Mora–Páez et al., 2020). B) Geological map of the study site. Lithology and structures were modified from Gómez-Tapias et al. (2007). |
To characterize ground movements due to the Mw 5.8-ME, we used DInSAR analysis from two raw SAR images from the December 18 and 30 2019 (Table 1). We also include parameters derived from instrumental seismicity such as seismic strain rate and seismic energy to estimate the potential contribution of the earthquakes to seismic uplift between 1993 and 2020. Thus, the total uplift should include coseismic surface uplift caused by the vertical deformation of the first 15 kilometers of the crust.
|
Table 1. Summary of the SAR images metadata used for DInSAR interferometric analysis. |
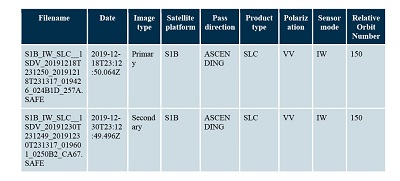 |
- Study site
2.1. GEOLOGICAL SETTING
The Eastern Cordillera Basin (ECB) can be neatly described as a Mesozoic extensional basin inverted during the Cenozoic (Sarmiento-Rojas et al., 2006). Backstripping analysis and forward modeling of stratigraphic columns and wells (Eastern Cordillera, Llanos and, Magdalena Basins) carried out by Sarmiento et al., (2006), show that the Mesozoic Colombian Basin was extended by five lithosphere stretching pulses that generated rift basins during the Mesozoic. Plate-margin stresses acting on the proto-ECB help explain much of its Mesozoic tectonic history. During the Early Cretaceous, tensional/transtensional stresses, probably related to backarc extension, produced new episodes of lithosphere stretching and generated a wide system of asymmetric half-rift basins. In addition to their asymmetric character, Triassic rift basins were initially narrow but widened significantly during Jurassic times (Sarmiento, 2011 and reference there in). In contrast, Cretaceous rifts were wider, and less asymmetrical than Triassic counterparts. The western side probably developed by reactivation of an earlier normal fault system inherited from Jurassic rifting. Observable facies lateral change in Mesozoic sediment thickness suggest that the reverse faults that define the eastern and western structural borders of the ECB are largely controlled by former normal faults that were tectonically inverted during the Cenozoic Andean orogeny (Horton et al., 2020; Parra et al., 2009). Their predominately oblique orientation, relative to the Mesozoic magmatic arc of the Central Cordillera, may either be the result of oblique-slip extension during the Mesozoic, or may have been inherited from pre-Mesozoic structures (Sarmiento, 2011 and reference there in).
Surface structural trends tend to have a topographic expression, but their three-dimensional geometry and projection in depth are not fully understood. Reverse faults bound the ECB along its eastern and western borders. In the western margin, low angle, east-dipping thrust faults parallel to the mountain front, extend into the Middle Magdalena Basin (MMB) at a 20 ̊ angle. These thrust faults include splays that transfer their slip to north-plunging anticlines and are arranged into an en-echelon. The Llanos foothills structural domain (Velandia et al., 2005; Martinez, 2006; Sarmiento-Rojas, 2011) is an external zone of the ECB where both Cretaceous and Cenozoic (Palaeogene and Neogene) sedimentary rocks are cropping out along low-angle thrust and fold belt. Structural styles identifiable today in that domain are dominated by thin-skinned thrusts detaching from Late Cretaceous to Early Cenozoic sections, and developed during the Andean orogeny (e.g., Velandia et al., 2005; Martinez, 2006; Parra et al., 2009; Sarmiento-Rojas, 2011). In that area it is possible to recognize inverted normal faults that are now reverse or imbricate thrust faults in addition to local triangle zones with duplexes of the Algeciras Fault System (AFS).
The AFS constitutes the main part of the southern half of the transform belt system in Colombia and covers the length of the system between the village of La Uribe in the northeast, where the main branch of the system crosses the Eastern Cordillera, and the town of Sibundoy in the southwest not far from the town of Mocoa, on the way passing the towns of Garzón, Timaná, and Pitalito. South of the town of Sibundoy the fault continues as the Afiladores Fault into Ecuador (Diederix et al, 2020). This structure produces an outstanding morphological expression on the DEM and also on aerial photos that compare with the well–documented Boconó Fault in Venezuela. The width of the fault belt of the AFS varies in this sector between 25 and 40 km. The AFS obliquely traverses the entire width of the Eastern Cordillera to the point that it this merges with the Central Cordillera. In-between these two branches, the Paleozoic Quetame Massif has been wedged (Diederix et al., 2020).
The AFS stretch of the transform belt in Colombia covers a distance of 330 km and constitutes a series of interconnected and anastomosing faults, the central and most important branch of which is the Algeciras Fault proper. Particularly in the sector between the village of Algeciras in the north and Pitalito in the south, most of the movement of the fault system is concentrated along this main branch. The entire system between La Uribe, where the main branch of Algeciras Fault enters the Eastern Cordillera coming in from the Llanos Orientales, to Pitalito, the fault traverses obliquely the entire width of the Eastern Cordillera to the Central Cordillera. In this sector, the fault constitutes a large part of the western boundary of the Neoproterozoic Garzón Massif (Velandia et al., 2005; Mora et al., 2010; Veloza et al., 2012).
The AFS is assumed as the seismogenic source (along the active mountain belts of the Nor-Andean Block and the Amazon craton, e.g., Taboada et al., 2000; Velandia et al., 2005) (Figure 2). These eastern foothills mark the west to east-northeast migration of the entire frontal fault system. The deformation front of the AFS show a NE-SW strike and right-lateral displacement, represents a potential zone for high strain accumulation and release of energy in the form of seismic events, suggesting a critical regional seismogenic source (Paris et al., 2000; Veloza et al., 2012; Chicangana et al., 2013; Muñoz-Burbano et al., 2015). This relation underlines the significance of a fundamental role in the geodynamics of the northern Andes (Figure 1).
2.2. THE 2019 MESETAS EARTHQUAKE
The Mw5.8-ME occurred at 19:03:52 hours (UTC) in 2019 with ML 6.0 in the Mesetas municipality, Meta Department in central Colombia (Figure 1B). This event was followed by an aftershock at 19:19:04 hours (UTC), with an Mw 5.7 (ML 5.8) (Servicio Geológico Colombiano, SGC, 2020a). Depths for these seismic events were calculated at ~13 and ~12 km, respectively, indicating upper crustal energy liberation related to the Colombian foothills on the eastern flank of the Eastern Cordillera’s fault systems, and specifically to the Algeciras deformation zone (Servicio Geológico Colombiano SGC, 2019). Aftershocks followed during few days making the Mw5.8-ME one of the most significant earthquakes in the area for the last 20 years (Aguilar and Stein, 2019). The Mw5.8-ME was reported in the main urban settlements without important effects on infrastructure and/or on human lives (Servicio Geológico Colombiano SGC, 2019). However, environmental impacts, e.g., coseismic landsliding, were reported (Servicio Geológico Colombiano SGC, 2020). In Bogotá, ~150 km away from the epicenter, the main shock was reported as a IV-V seismic event in the Mercalli intensity scale, while in the Mesetas town plaster fracture occurred in several buildings (Aguilar and Stein, 2019).
Historically, the region possesses a record of seismic events in the years 1785, 1827, 1917- and 1967 affecting cities such as Bogotá (Ramírez, 1975; Muñoz-Burbano et al., 2015; Ramírez, 1975; Diederix et al., 2020). In the field, the morphotectonic expression of the primary traces are well defined with aligned fault valleys, scarp inversion, hanging valleys, linear ridges, sag ponds, including displacement and deformation of late Pleistocene deposits at a rate of 1-5 mm/yr (Paris et al., 2000).
- Methodology
In this study, we deployed a combination of techniques to address seismicity (e.g. focal mechanisms, seismic energy, seismic strain rates, etc.) and surface deformation (e.g., DInSAR interferometry) that will be discussed in this section.
3.1. SEISMICITY DATABASE
3.1.1. SEISMICITY DATABASE
To estimate the faulting mechanics and the geometry and kinematic of the displacements related to the Mw 5.8-ME events, we evaluate their focal mechanism and associated parameters such as nodal planes and principal axes. Basic instrumental seismicity information, including local magnitude and geographic coordinates of the two main earthquake events, was obtained from the Red Sísmica Nacional de Colombia Earthquake Catalog (RSNC, https://bdrsnc.sgc.gov.co/paginas1/catalogo/). We choose the RSNC data over other catalogs due to two reasons. First, a total of 23 seismological stations are located around the study area. Most of the stations were installed after 2010, and a few stations have data from 1992 to the present. These stations have sufficient sensitivity to detect earthquakes from 1.0 magnitude. Seismic deformation is significant including earthquakes of magnitudes 2 to 3 on the Richter scale. And second, there is no good coverage of United States Geological Survey (USGS) stations throughout the study area. Unfortunately, the network in the vicinity of the study area is very new, and we were only able to work with a record spanning 17 years (1993-2020).
The focal mechanism and the moment tensor of the Mw 5.8-ME was obtained from the RSNC application (https://bdrsnc.sgc.gov.co/sismologia1/sismologia/focal_seiscomp_3/index.html) using the SWIFT and SCMTV methodologies (Minson and Dreger, 2008; Nakano et al., 2008).
In order to determine the seismic strain rate, we need to know the magnitude of each event. Although a variety of magnitude scales have been used by different agencies across the world, our preferred magnitude M is the local magnitude since this is the way the Colombian Geological Survey national network catalog reports the events. The criterion used for the selection of the spatial extent of seismic events was to consider a radius of 300 km around the study area. The catalog was not resampled, but we divided the study area in powers of 4n provided that for each quadrant there were more than 20 earthquakes, a way to analyze the behavior of parameters a and b. We tested the effects for different values of a, b, Mmax (between 4.6 and 6.0). However, no significant disparities were found for the different partitions nor the diverse values used. Finally, an Mmax of 6.0 Magnitude was used in agreement with the event of 12/24/2019; at 3.46 km of depth. Although, the depth of the earthquakes ranges from 0 to ~90 km, we only considered a maximum depth of 15 km, for reasons that will be discussed in the following sections. According to the USGS seismic catalog in the vicinity of the studied window, there are different events of magnitude greater than 4 (at least 40 earthquakes from 1974 to the present), among these events the following are noteworthy: 2016/16/12 Magnitude 4.5, depth 61.75 km located at 25 km of Mesetas, Colombia, 2017/02/07, magnitude 5.1, depth 27.64 km, and the deepest (86 km) in 1974/08/12 with a magnitude of 4.6.
3.1.2. SEISMIC ENERGY
Using the seismicity database, we calculated the Seismic Energy (Se) from the local magnitudes using the classical expression (Gutenberg and Richter, 1954):
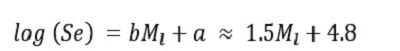 |
(1) |
This power-law model involves two parameters: the a-value, which measures the seismic activity or earthquake productivity, and the b-value, describing the relation between frequencies of small and large earthquakes (Schorlemmer et al., 2005; Cheng and Sun, 2018).
The parameters a and b were estimated by a least-squares fit of cumulative magnitude-frequency relationship and are equivalent to the intercept and slope, respectively, of the Gutenberg-Richter relationship (Gutenberg and Richter, 1954). We subsampled the seismic database across each district in 0.05º×0.05º cells to calculate the seismic energy.
3.1.3. SEISMIC STRAIN RATE
Seismicity records brittle deformation for the upper crust and is related to the distribution and frequency of earthquakes (Holt et al., 2000). We used the compiled seismic database to estimate the present-day distribution of brittle strain rate and extrapolate the total amount of seismic strain over timescales longer than the observation interval, using the observed earthquake magnitude-frequency (Gutenberg-Richter) relationship. To achieve this, we used the method described by Braun et al. (2009) and calculated seismic/brittle strain rate as:
 |
(2) |
in which the parameters a and b are derived from the Guttenberg-Richter relationship; Mmax is the maximum observed magnitude; μ is elastic shear modulus; ΔV is the volume of the crust (that is, the moving 0.05º×0.05º cell area multiplied by the depth of the maximum magnitude earthquake) in which the earthquakes were observed over a period Δt (in this case, Δt = 27 years). The depth of the maximum magnitude earthquakes (30-100 km) generally exceeds the depth of brittle-ductile transition (~15-20 km), therefore we restricted our calculation of seismic strain rates to earthquakes with hypocentral depths of less than 15 km.
3.1.4. SEISMIC UPLIFT
We define the seismic uplift u, as the amount of vertical thickening of the chain that generates a positive topography (that includes rock or surface uplift, see England and Molnar, 1990) predicted from the seismic energy release measured over the interval between 1993 and 2020 and extrapolated over the past 1 Ma; assuming that the current state of compression is accommodated by the study area during this time.
The computed vertical strain can then be used to compute the local lithospheric thickening, and, by assuming local isostatic equilibrium, the amount of seismic uplift, u, experienced by each cell-size over the last 1 Ma is:
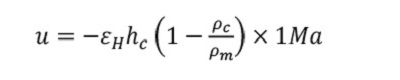 |
(3) |
In this last expression, hc is crustal thickness given by the CRUST1.0 model (Bassin et al., 2000; Laske et al., 2013), ρc (2700 kg m-3) and ρm (3200 kg m-3) are average continental crustal and mantle rock densities, respectively. We use these cortical densities by choosing the average for the study area from the CRUST 1.0 model (Bassin et al., 2000; Laske et al., 2013). For mantle density in the study area, different authors use this same average values for sectors of the Eastern Cordillera of Colombia and the Venezuelan Andes (Gómez et al., 2005; Bermudez et al., 2011; 2021).
Obtained data were then processed by ArcGIS v.10.5 platform to provide final maps of the analyzed parameters. All values were summed within circles with a radius of 2.5 km around the epicenter of each earthquake smoothing the final results. We tested different radii to present the maps, small radii tend to give a zone of anomaly that is distinguishable as pixels, while large radii (i.e., > 5 km) tend to yield a single surface of high seismic uplift. For this reason and seeking a balance to show the uplift of the zone our preferred radius was 2.5 km.
3.2. DINSAR INTERFEROMETRY
Our approach to quantify surface deformation associated with to the Mw 5.8-ME events, implies the use of DInSAR analysis from two raw satellite images that bracket the event: one from December 18 and another from December 30, 2019. SAR images from the Sentinel-1 satellite were download from the Copernicus Open Access Hub (https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home). We selected two SAR-C images corresponding to the available dataset in the SAR images catalog, traying to capture conditions before and after the primary seismic wave. Details on the selected images are shown in Table 1. A reference interferogram image or topographic interferogram (i.e., phase parameter) was obtained from the co-registration process of the two raw images using the SNAP toolbox version 7.0.0 (http://step.esa.int/main/download/snap-download/). We used an ALOS PALSAR digital elevation model (DEM) with a 12.5 m spatial resolution to process the interferogram image and to build a wrapped phase image and apply terrain correction. This DEM was acquired from the Alaska Satellite Facility (https://search.asf.alaska.edu/#/). Coherence values after unwrapping the interference image were used to verify the quality of the derived phase image. Before getting a geocoded LOS displacement image of the Mw5.8-ME, we unwrapped the phase image using SNAPHU software version v1.4.2 (Chen and Zebker, 2002). More details in the employed methodology could be found on Ferretti et al. (2007).
- Results
4.1. FOCAL MECHANISMS AND EARTHQUAKE PARAMETERS
Earthquake parameters for the Mw5.8-ME derived from the focal mechanisms are shown in Table 2. Focal mechanisms obtained exhibit a strong strike-slip fault displacement component and are shown in Figure 2. For each seismic event, we generated nodal planes and principal axes by utilizing two methods: the SWIFT and SCMTV. These results are shown in Tables 3 and 4. The Mw5.8-ME showed two nodal planes with strike 211° and 307°, dips of 78° and 63°, and rake values of 152° and 14°. Also, the Mw 5.8 event showed nodal planes with strikes of 198° and 290°, dips of 85° and 70° and rake values of 160° and 05°. Estimations for the principal axes on the first seismic event (Mw 5.8-ME) suggest tension axis (T) orientation ranging from 307°/152° to 290°/160°, while the pressure axis (P) trends vary between 28°/-194° and 17°/-207°. For the second event (Mw 5.8-ME) T and P axis show values ranging from 170°/15° to 154°/13°, and 262°/07° to 246°/09°, respectively. These results indicate that both earthquakes were related to strain fields where the compressional vectors show NNE and ENE azimuth and associated nodal planes of N18°-35°E strike, sub-vertical dips and high rake values which are all consequent with a right-lateral strike-slip fault displacement.
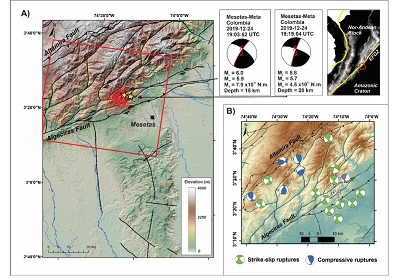 |
|
Figure 2. Instrumental seismicity of the Mesetas-Meta region. A) Location of the December 24, 2019, Mesetas earthquake. Main range oriented in a NE direction corresponds to the eastern flank of the Eastern Cordillera. Range oriented NS corresponds to the Serranía de la Macarena. Seismic stations are shown as white triangles. Focal mechanisms and seismic parameters are also indicated for both events. B) Details of the focal mechanisms founded in the surroundings of the Mesetas earthquake during 1993-2020. Faults and focal mechanisms were obtained from the Colombian Geological Survey. |
|
Table 2. Results from the focal mechanism, depth and moment tensor analysis from the SWIFT and SCMTV method. |
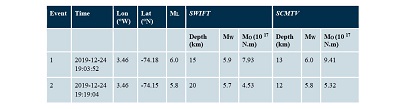 |
Rapid inspection of focal mechanisms available from other authors (e.g., Suarez et al., 1983; Salcedo-Hurtado et al., 2001; RSNC, USGS Earthquake Hazard Program, and the Catalog of Focal Mechanisms and Moment Tensor from the SGC (http://bdrsnc.sgc.gov.co/sismologia1/sismologia/focal_seiscomp_3/index.html) support our interpretations of the Mw 5.8-ME event (Figure 2). In the faulted block between the reverse Altamira Fault System and the Algeciras Fault, most mechanisms vary from strike-slip ruptures (green-colored beach balls) and compressive ruptures (blue-colored beachballs). For six out of 17 focal mechanisms, that corresponds to seismic events before the December 2019 earthquake, an average P axis of 255.13° with a dip of 11.25° was computed. These results match the expected NNE horizontal compressive axis for the region. Of the remaining 11 focal mechanisms, 9 are aftershocks from the December 2019 event. The P axis for these aftershocks varies from 84° to 153°, with an average of 99.7°. The T axis trend for these aftershocks is dominant to the SSW or NNW.
|
Table 3. Results from the nodal planes using the SWIFT and SCMTV methods. |
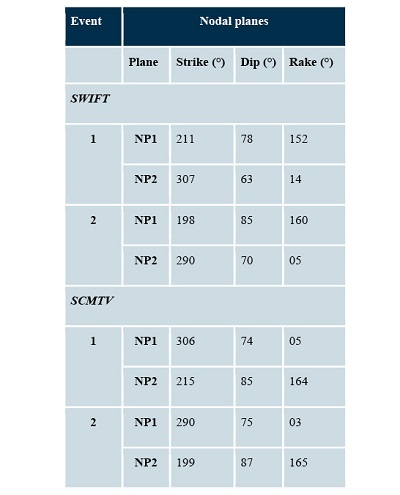 |
|
Table 4. Results from the principal axes using the SWIFT and SCMTV methods. |
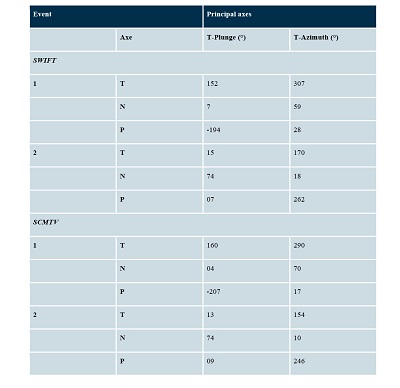 |
4.2. SEISMIC DEFORMATION RATES
Results for seismic deformation rates, seismic energy distribution and earthquake´s contribution to vertical displacement for a time-lapse between 1993 and 2018, and 2018-2020, respectively, are shown in Figures 3 and 4. Seismic/brittle strain rates on the Mesetas area show values 1.10 x10-17 ± 2.40 x10-18, and 4.13 x10-16 ± 1.75 x10-17 s-1 for the 1993-2018, and 2018-2020 intervals, respectively. Seismic energy results range from 11058.58 ± 18705.52 J in 1993-2018 to 10220.62 ± 110821.40 J between 2018 and 2020. Finally, seismic uplift estimations varied from 2.18 ± 0.47 m/Ma in 1993-2018 periods to 81.48 ± 3.44 m/Ma in 2018-2020.
 |
|
Figure 3. Relationship magnitude-frequency for earthquakes presented in the study area between years intervals 1993-2018 (left column), and 2018-2020 (right column). Letter b corresponds to the b-value, and N indicates the number of earthquakes for each period. Labeled frames correspond to the quadrant segmentation shown down left. Subscript numbers next to the b-values refer to the specific quadrant, e.g., b11 = b-value for quadrant 11. |
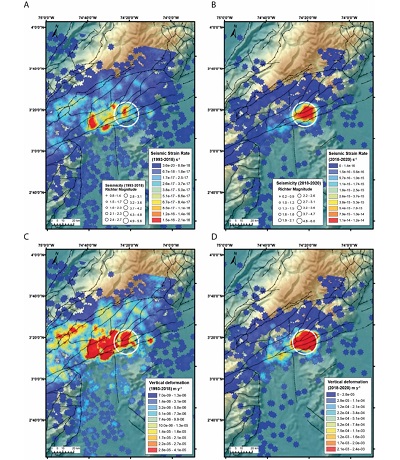 |
|
Figure 4. Comparisons between seismic/brittle strain rates and seismic uplift across the study area for the periods A) 1993-2018 and B) 2018-2020, with 106 and 2583 events respectively. The white circle corresponds to the Mesetas area. Note how the both Strain and Vertical Deformation become significantly concentrated around the Mesetas Area for the 2018-2019 showing the expected coherence between both parameters. If, for instance, vertical displacement where due to atmospheric and/or vegetation, then the distribution of data should follow no specific spatial or temporal trend. |
4.3. DINSAR INTERFEROMETRY
Wrapped interferogram radar image appears as an ambiguous interferogram (Funning and Garcia, 2019) where the strength and direction of motion are not directly recognized. This is also shown in the coherence values, which range from 0.0 to 0.9, and could be associated with the dense vegetation cover of the study site or atmospheric influence. Obtained range of LOS displacement values vary between -0.16 and 0.20 m (Figure 5).
The geocoded LOS displacement values close to zero concentrate in the mountainous region, while values from 0.02 to 0.5 meters are distributed across lowland areas indicating a response of the surface according to the local geological environment and the structural network. Also, the higher LOS displacement values concentrate in the deformation zone along the foothills, highlighting the deformation through the active fault traces that separate the two main geomorphologic and tectonic domains, i.e., mountain ranges to the west and lowlands to the east. In contrast, the south portion of the study area shows a segmented differential surface uplift along the Serranía de la Macarena (Figure 5).
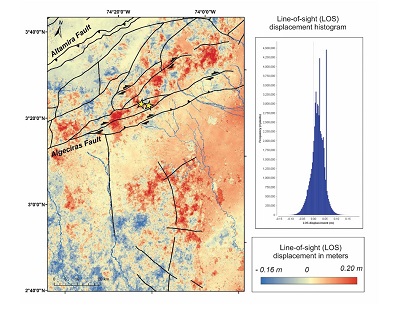 |
|
Figure 5. Line-of-sight (LOS) displacement interferometric image and associated histogram. Note that vertical displacement concentrates areas of positive uplift along the Algeciras Fault trace. |
- Discussion and conclusions
Integrated instrumental seismicity and DInSAR analysis provided a complete assessment of recent deformation on the Colombian Eastern Foothills and the seismic behavior of the Algeciras Fault System for specific locales around the Mesetas municipality. Calculated focal mechanisms by SWIFT and SCMTV methodologies, and for the two selected seismic events that occurred during the Mw 5.8-ME (Mw 5.8 and Mw 5.7), indicate a nodal plane with strikes varying between 198° and 211°, dips more than 60° and rake values ranging between 05° and 14°. Also, the spatial distribution of the tension (T) and pressure (P) axis is coherent with the regional trend of the Algeciras Fault System, which exhibits a right-lateral kinematic along its principal deformation zone (Velandia et al., 2005) with N18°-35°E, subvertical dipping and shallow seismogenic faults. Both the focal mechanism computed in this work and the catalog from other sources are indicative of the transpressive nature of the stress regime that characterizes the study area. Based on the seismotectonic map (Figure 2), we interpret a positive, asymmetric flower structure with the Algeciras Fault System as the main structure which is consistent with seismic lines on the area (Sarmiento-Rojas, 2011). Also, other authors showed similar behavior along some parts of the Eastern Foothills (Velandia et al., 2005; Acosta et al., 2007; Diederix et al., 2020). On the upthrown faulted block, the Altamira Fault and other subsidiary structures accommodate strain partitioning through reverse faulting, whereas the Algeciras Fault is mainly right-lateral in kinematics, as the Mw5.8-ME events suggest.
Before the Mw 5.8-ME we observe low b-values ranging from ca. 0.4572 to 0.67.50 with the largest values occurring in the NAB, i.e., quadrants 21 (SW) and 12 (NE), which follow the trace of the Algeciras Fault System (Figure 3). After the earthquakes, b-values increase significantly from ca 0.8744 (quadrant 12) to 0.7912 (quadrant 21), possibly as a result of aseismic slip (Senatorski, 2020). It is interesting to note that the Mesetas area, where the highest values for Seismic Strain Rate and Vertical Deformation during the period 2018-2020 are found, lies right at the intersection between the Eastern Cordillera foothills and the older topographic feature of the Serranía de la Macarena. It remains to be documented if the apparent indentation of the latter on the main structures and topographic structures of the Eastern Cordillera increases friction at this particular segment, a condition that may, in turn, induce fault locks that are then released in the form of earthquakes.
Along the major crustal structures in the area, the decadal seismic deformation rates indicate interseismic creep behavior of the shear zone with a differential response of the lithology on both sites of the foothills. While the northwestern Garzón Massif (crystalline rocks) in the mountainous region show relatively low values of released seismic energy, the southeastern lowlands, where Late Cenozoic sedimentary sequences and unconsolidated deposits dominate, exhibit higher values.
Ground deformation related to the Mw 5.8 and Mw 5.7 seismic events of the Mw 5.8-ME derived from DInSAR analysis show LOS displacement ranging between -0.16 and 0.20 m. Such values are consistent with the decadal seismic energy released and the spatial distribution of the seismic contribution to surface uplift, which exhibits values on the range of 3.6 to 140.6 mm/yr. DInSAR analyses may also indicate the local effect of vegetation cover derived from coherence values and the ambiguous interferographic phase (Funning and Garcia, 2019), but, our seismic analysis results highlight fault displacement at seismic rates of the order of 10-16 s1, which are consistent with intraplate strike-slip faults (Kreemer et al., 2014; Fagereng and Biggs, 2019).
These data provide a preliminary perspective on the seismic behavior of the Mesetas region indicating progressive surface uplift concentrated along this segment of the Algeciras Fault System and demonstrating the potential ground response of the lowland vs. the crystalline massifs due to local geological effects and high relative relief, which control aftershock mass movements (García-Delgado et al., 2021). Local geodetic measurements and paleo-seismological analysis are needed to constraint recent and past deformation history of this segment of the Eastern Foothills Deformation Zone in order to improve neotectonics knowledge and seismic risk assessment.
In conclusion, focal mechanisms form the Mw5.8-ME relate to the geometry and kinematic of minor structures associated with the AFS, where the decadal ground deformation ranges between 3.6 to 140.6 mm/yr. Finally, we emphasize the use of DInSAR techniques as a tool for assessing mapping of surface rupture and active structures.
Acknowledgements
This project was supported with a grant by the Administrative Department of Science, Technology and Innovation (COLCIENCIAS) and the Foundation for the Future of Colombia Colfuturo (COLFUTURO), project number 201820001205 (S. Noriega). M. Bermúdez thanks the financial support provided under the project DIN-SGI-3104 of the Universidad Pedagógica and Tecnológica de Colombia (UPTC).
References
Acosta, J., Velandia, F., Osorio, J., Lonergan, L., Mora, H., 2007, Strike-slip deformation within the Colombian Andes: Geological Society, London, Special Publications, 272(1), 303–319. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2007.272.01.16
Aguilar, A., Stein, R., 2019, Largest Colombian crustal earthquake in 50 years strikes on Christmas Eve. Available at: <https://temblor.net/earthquake-insights/terremoto-cortical-mas-grande-de-los-ultimos-50-anos-en-colombia-golpea-en-navidad-10273/>. Reviewed in June/2020.
Bassin, C., Laske, G., Masters, G., 2000, The current limits of resolution for surface wave tomography in North America. Eos, Transactions American Geophysical Union.
Bermudez, M. A., van der Beek, P., Bernet, M., 2011, Asynchronous Miocene-Pliocene exhumation of the central Venezuelan Andes: Geology, 39(2), 139–142. https://doi.org/10.1130/G31582.1
Bermúdez, M. A., Velandia, F., García-Delgado, H., Jiménez, D., Bernet, M., 2021, Exhumation of the southern transpressive Bucaramanga fault, eastern Cordillera of Colombia: Insights from detrital, quantitative thermochronology and geomorphology: Journal of South American Earth Sciences, 106, 103057. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2020.103057
Braun, J., Burbidge, D. R., Gesto, F. N., Sandiford, M., Gleadow, A. J. W., Kohn, B. P., Cummins, P. R., 2009, Constraints on the current rate of deformation and surface uplift of the Australian continent from a new seismic database and low-T thermochronological data: Australian Journal of Earth Sciences, 56 (2), 99-110. https://doi.org/10.1080/08120090802546977
Bru, G., González, P. J., Mateos, R. M., Roldán, F. J., Herrera, G., Béjar-Pizarro, M., Fernández, J., 2017, A-DInSAR monitoring of landslide and subsidence activity: A case of urban damage in Arcos de la Frontera, Spain: Remote Sensing, 9(8), 787. https://doi.org/10.3390/rs9080787
Cediel, F., Shaw, R. P., Cáceres, C., 2003, Tectonic assembly of the Northern Andean block, in Bartolini,C., Buffler, R. T., Blickwede, J., The Circum-Gulf of Mexico and the Caribbean: Hydrocarbon habitats, basin formation, and plate tectonics: AAPG Memoir 79, 815-848.
Chen, C. W., Zebker, H. A., 2002, Phase unwrapping for large SAR interferograms: Statistical segmentation and generalized network models: IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40(8), 1709-1719. https://doi.org/10.1109/TGRS.2002.802453
Cheng, Q. M., Sun, H. Y., 2018, Variation of singularity of earthquake-size distribution with respect to tectonic regime: Geoscience Frontiers, 9(2), 453-458. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2017.04.006
Chicangana, G., Vargas-Jiménez, C. A., Caneva, A., 2013, El posible escenario de un sismo de magnitud ≥ 6,5 para la ciudad de Villavicencio (Colombia): Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 22(2), 171-190. https://doi.org/10.15446/rcdg.v22n2.30166
Crosetto, M., Crippa, B., 2005, State of the art of land deformation monitoring using differential SAR interferometry. In ISPRS Workshop, Hannover, Germany.
Diederix, H., Bohórquez, O. P., Mora–Páez, H., Peláez, J. R., Cardona, L., Corchuelo, Y., Ramírez, J., Díaz–Mila, F., 2020, The Algeciras Fault System of the Upper Magdalena Valley, Huila Department. In The Geology of Colombia. Servicio Geológico Colombiano. Publicaciones Geológicas Especiales, 38, 423–452.
Egbue, O., Kellogg, J., 2010, Pleistocene to Present North Andean “escape.”:Tectonophysics, 489 (1–4), 248–257. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2010.04.021
Elliott, J. R., Walters, R. J., Wright, T. J., 2016, The role of space-based observation in understanding and responding to active tectonics and earthquakes: Nature Communications, 7, 13844. https://doi.org/10.1038/ncomms13844
England, P., Molnar, P., 1990, Surface uplift, uplift of rocks, and exhumation of rocks: Geology 18(12), 1173–1177. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1990)018<1173:SUUORA>2.3.CO
Ferretti, A., Monti-Guarnieri, A., Prati, C., Rocca, F., Massonnet, D., 2007, InSAR Principles: Guidelines for SAR Interferometry Processing and Interpretation. In ESA Publications. Avaible at; < https://www.esa.int/About_Us/ESA_Publications/InSAR_Principles_Guidelines_for_SAR_Interferometry_Processing_and_Interpretation_br_ESA_TM-19 >.
Funning, G. J., Garcia, A., 2019, A systematic study of earthquake detectability using Sentinel-1 InterferometricWide-Swath data: Geophysical Journal International, 216(1), 332-349. https://doi.org/10.1093/gji/ggy426
Gómez, E., Jordan, T. E., Allmendinger, R. W., Hegarty, K., Kelley, S., 2005, Syntectonic Cenozoic sedimentation in the northern middle Magdalena Valley Basin of Colombia and implications for exhumation of the Northern Andes: Geological Society of America Bulletin, 117(5–6), 547–569. https://doi.org/10.1130/B25454.1
Gómez, J., Nivia, A., Montes, N., Jiménez, D., Tejada, M. L., Sepúlveda, M., Osorio, J., Gaona, T., Diederix, H., Uribe, H., Mora, M., 2007, Mapa Geológico de Colombia, escala 1:2.800.000. Ingeominas.
Gutenberg, B., Richter, C. F., 1954, Seismicity of Earth and Associated Phenomenon, Princeton University Press, Princeton, 310 p.
Holt, W. E., Chamot-Rooke, N., Le Pichon, X., Haines, A. J., Shen-Tu, B., Ren, J., 2000, Velocity field in Asia inferred from Quaternary fault slip rates and Global Positioning System observations: Journal of Geophysical Research Solid Earth, 105(B8), 19185-19209. https://doi.org/10.1029/2000jb900045
Larson, K. M., 2009, GPS seismology: Journal of Geodesy, 83, 227–233. https://doi.org/10.1007/s00190-008-0233-x
Laske, G., Masters, G., Ma, Z., Pasyanos, M., 2013, Update on CRUST1.0---A 1-degree global model of Earth’s crust. EGU General Assembly 2013 in Vienna, Austria.
Massonnet, D., Feigl, K. L., 1998, Radar interferometry and its application to changes in the earth’s surface: Reviews of Geophysics, 36(4), 441-500. https://doi.org/10.1029/97RG03139
Merryman, J. P., 2019, Measuring coseismic deformation with spaceborne synthetic aperture radar: A review: Frontiers in Earth Science, 7, 16. https://doi.org/10.3389/feart.2019.00016
Minson, S. E., Dreger, D. S., 2008, Stable inversions for complete moment tensors: Geophysical Journal International, 174 (2), 585-592. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2008.03797.x
Mora–Páez, H., Kellogg, J. N., Freymueller, J. T., 2020, Contributions of space geodesy for geodynamic studies in Colombia: 1988 to 2017: The Geology of Colombia, Vol. 4 Quaternary. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 38, 479–498.
Mora, A., Parra, M., Strecker, M. R., Sobel, E. R., Zeilinger, G., Jaramillo, C., Da Silva, S. F., Blanco, M., 2010, The eastern foothills of the eastern cordillera of Colombia: An example of multiple factors controlling structural styles and active tectonics: Bulletin of the Geological Society of America, 122, 11-12. https://doi.org/10.1130/B30033.1
Muñoz-Burbano, F. J., Vargas-Jiménez, C. A., Chicangana, G., 2015, Seismicity in colombian llanos foothills: Characterization, relocation and local seismic tomography: Boletín de Ciencias de La Tierra, 38, 14-24. https://doi.org/10.15446/rbct.n38.45681
Nakano, M., Kumagai, H., Inoue, H., 2008, Waveform inversion in the frequency domain for the simultaneous determination of earthquake source mechanism and moment function: Geophysical Journal International, 173(3), 1000-1011. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2008.03783.x
Paris, G., Machette, M. N., Dart, R. L., Haller, K. M., 2000, Map and Database of Quaternary Faults and Folds in Colombia and its Offshore Regions. USGS, 66 p.
Ramírez, J. E., 1975, Historia de los Terremotos en Colombia, in Codazzi, I. G. A., (Ed.). Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Salcedo-Hurtado, E., Rivera, C., Gómez Capera, A., 2001, Implicaciones sismotectónicas de las soluciones mecanismo focal de algunos terremotos de la región central de Colombia: Earth Sciences Research Journal, 5, 18-26.
Sarmiento-Rojas, L. F., 2011, Geology and hydrocarbon potential Llanos basin. In: Cediel, F., and Ojeda, G. Y. (Eds.). Petroleum geology of Colombia. Volume 9: Medellin, ANH, Fondo editorial Universidad Eafit, 17-184.
Sarmiento-Rojas, Van, W., Cloetingh, S., 2006, Mesozoic rifting and Cenozoic basin inversion history of the eastern cordillera, Colombian Andes - Inferences from tectonic models: Journal of South American Earth Sciences, 21(4),383-411. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2006.07.003
Schorlemmer, D., Wiemer, S., Wyss, M., 2005, Variations in earthquake-size distribution across different stress regimes: Nature, 437, 539-542. https://doi.org/10.1038/nature04094
Senatorski, P., 2020, Gutenberg–Richter’s b Value and Earthquake Asperity Models: Pure and Applied Geophysics, 177, 1891-1905. https://doi.org/10.1007/s00024-019-02385-z
Servicio Geológico Colombiano (SGC), 2019, Boletín de Sismos: diciembre de 2019. https://www2.sgc.gov.co/Publicaciones/Paginas/boletines-sismicidad.aspx
Servicio Geológico Colombiano (SGC), 2020, Informe de visita técnica a los municipios de Lejanías y Mesetas (Meta), debido a los movimientos en masa detonados por el sismo del 24 de diciembre de 2019.
Suarez, G., Molnar, P., Burchfiel, B. C., 1983, Seismicity, fault plane solutions, depth of faulting, and active tectonics of the Andes of Peru, Ecuador, and southern Colombia: Journal of Geophysical Research, 88(B12), 10403-10428. https://doi.org/10.1029/JB088iB12p10403
Taboada, A., Rivera, L. A., Fuenzalida, A., Cisternas, A., Philip, H., Bijwaard, H., Olaya, J., Rivera, C., 2000, Geodynamics of the northern Andes: Subductions and intracontinental deformation (Colombia): Tectonics, 19(5), 787–813. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2000TC900004/full
Tronin, A. A., 2010, Satellite remote sensing in seismology. A review: Remote Sensing,2( 1), 124-150. https://doi.org/10.3390/rs2010124
Velandia, F., Acosta, J., Terraza, R., Villegas, H., 2005, The current tectonic motion of the Northern Andes along the Algeciras Fault System in SW Colombia: Tectonophysics, 399 (1-4), 313-329. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2004.12.028
Veloza, G., Styron, R., Taylor, M., 2012, Open-source archive of active faults for northwest South America: GSA Today, 22(10), 4–10. https://doi.org/10.1130/GSAT-G156A.1
Yastika, P. E., Ibara, T., Shimizu, N., Iwata, N., Takahashi, Y., Araki, Y., 2018, Application of dinsar for monitoring the ground deformation due to volcanic activity: A case study of Sakurajima, Japan. ISRM International Symposium - 10th Asian Rock Mechanics Symposium, ARMS 2018.
Manuscript received: August 31, 2020
Corrected manuscript received: January 20, 2021
Manuscript accepted: February 9, 2021
|
Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana Volumen 73, núm. 2, A150121, 2021 |
 |
Análisis 3D de la deformación y cinemática de la Fosa Mesoamericana en la confluencia entre las placas de Rivera y Cocos con las placas Caribe y Norteamericana
Strain 3D analysis and kinematics of the Middle American Trench in the junction of the Rivera and Cocos plates with the North-American and Caribbean plates
Jorge Luis Giner-Robles1*, Raúl Pérez-López2, Javier Elez3, Pablo Silva3, Elvira Roquero4,
Adrià Ramos2, Carolina Canora1, Emilio Rodríguez-Escudero1, Miguel Ángel Rodríguez-Pascua2
1 Departamento de Geología y Geoquímica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, Ciudad Universitaria de Cantoblanco s/n, 28049 Madrid, España.
2 Instituto Geológico y Minero de España, Ríos Rosas, 23, 28003 Madrid, España.
3 Departamento de Geología, Universidad de Salamanca, Escuela Politécnica Superior de Ávila, Facultad de Ciencias, Hornos Caleros, 50, 05003 Ávila, España.
4 Departamento de Edafología. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid, Ciudad Universitaria s/n, 28040 Madrid, España.
* Autor para correspondencia: (J. L. Giner-Robles) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cómo citar este artículo:
Giner-Robles, J.L., Pérez-López, R., Elez, J., Silva, P., Roquero, E., Ramos, A., Canora, C., Rodríguez-Escudero, E., Rodríguez-Pascua, M.A., 2021, Análisis 3D de la deformación y cinemática de la Fosa Mesoamericana en la confluencia entre las placas de Rivera y Cocos con las placas Caribe y Norteamericana: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 73 (2), A150121. http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2021v73n2a150121
RESUMEN
Este trabajo propone un modelo cinemático 3D de la confluencia de las placas tectónicas Norteamericana y Pacífica con las placas de Rivera y Cocos, centrado en la zona de convergencia de la Fosa Mesoamericana en el área de México. A partir del análisis de más de 1300 mecanismos focales de terremotos (M ≥ 5.5) obtenidos de la base de datos en abierto del programa Global Centroid-Moment-Tensor (CMT), se han aplicado diversas técnicas de geología estructural para obtener la distribución espacial de los tensores de deformación (ey, ex, ez) y del factor de forma (k’) de dichos tensores. Estas técnicas consisten en el estudio de los Diedros Rectos de los mecanismos focales y de la aplicación del Modelo de Deslizamiento, basados en la cinemática del deslizamiento sobre el plano de falla teórico asociado a cada sismo. Este análisis permite realizar un estudio tridimensional de la deformación mediante el agrupamiento espacial 3D de los diferentes tensores (análisis cluster), agrupando zonas homogéneas en estilos de deformación, junto con los diagramas triangulares de clasificación de mecanismos focales (Kaverina) en relación con la geometría de la subducción y de la presencia de flujos mantélicos. También se han calculado perfiles profundos de la deformación y del factor de forma (k’) en relación a la geometría de la subducción y las principales estructuras tectónicas. Los resultados muestran una zonación 3D influenciada por el ángulo de subducción y el aumento de la velocidad de convergencia hacia el SE, en relación al acoplamiento mecánico de la subducción, apareciendo menos terremotos inversos en la convergencia de la Placa de Rivera con la Placa Norteamericana, frente a la Placa de Cocos con la Placa Norteamericana. La geometría 3D propuesta es congruente con la distribución espacial de grandes terremotos, el ángulo de subducción, la presencia de corrientes mantélicas a 100 km de profundidad y la presencia de terremotos en fallamiento normal. Este modelo también podría explicar la presencia de terremotos anómalos como terremotos lentos y silenciosos en el Gap de Guerrero.
Palabras clave: mecanismo focal, Inversión, tensor deformación, k’, México.
ABSTRACT
In this work, we propose a kinematic model based on the strain 3D spatial distribution from focal mechanism solutions of instrumental earthquakes located along the Middle American Trench, in the convergence zone of Rivera and Cocos plates with North-American and Caribbean tectonic plates. We have used more than 1300 focal mechanisms of earthquakes (M ≥ 5.5), from the Global Centroid-Moment-Tensor (CMT) online global program to perform a cluster analysis of the spatial distribution of the tectonic strain tensor (ey, ex, ez) and its shape (k’). Accordingly, we have applied the Right Dihedral Method to a population of geographically clustered focal mechanisms, as well as the Slip Method, based on the slip data on the theoretical fault plane, for determining the extensional, compressive, and strike-slip zones, in correspondence with the principal tectonic features. Furthermore, we have realized 14 depth profiles across the Middle American Trench (MAT) of the shape of the strain tensor and ternary Kaverina diagrams for constraining the tectonic deformation and developing a 3D model of the kinematics in the region. This analysis depicts a zonation in relation with the changing subduction angle of the slab and an increase of the convergence rate towards the SE, resulting from the mechanical coupling of the subduction, and showing less thrust earthquakes at the Rivera-North American convergence zone than at the Cocos-North American one. The proposed 3D geometry is in good agreement with the spatial distribution of large earthquakes, the slab dip angle, the presence of mantle currents at a 100 km depth and the occurrence of normal-type earthquakes. This model could also account for the presence of anomalous earthquakes such as slow and silent earthquakes in the Guerrero Gap.
Keywords: focal mechanism, Inversion, strain tensor, k’, Mexico.
- Introducción
El crecimiento continuo en el tiempo de las bases de datos de grandes terremotos (magnitud superior a M 6), aumenta el conocimiento sobre su ciclo sísmico y la ocurrencia de grandes terremotos con capacidad de liberar energía por encima de magnitud M 8.5, e incluso de mega-terremotos de magnitud superior a M 9 (i.e. Ekström et al., 2012). En aquellos límites de placa con elevado potencial sísmico destructivo, tanto en las zonas con elevada velocidad de convergencia (c.a. decenas de centímetros año), como en zonas intraplaca con grandes fallas superficiales con capacidad de disparar terremotos de magnitud M 7, el análisis mediante técnicas estadísticas de campos de esfuerzo/deformación (Marret y Peacock, 1999) permite mejorar los estudios de peligrosidad sísmica al disminuir la incertidumbre sobre las fuentes sismogéneticas y sus terremotos máximos. El estudio de la deformación tectónica a lo largo de las grandes estructuras como límites de placas de subducción, grandes zonas en extensión y límites en desgarre, permite llevar a cabo el estudio de la cinemática de dicha deformación, lo que a su vez nos lleva al estudio de la geometría de dichas estructuras (Marret y Peacock, 1999). Además, dicho estudio parte de los datos observados, lo que confiere bastante realismo a los datos obtenidos, describiendo una geometría de la deformación más exacta y que por lo tanto, disminuye la incertidumbre a la hora de hacer modelos que expliquen la presencia de flujos mantélicos o cambios en la geometría de subducción (Giner-Robles et al., 2008, 2009), así como el estudio de propiedades complejas y geometrías fractales que puedan entrar en relación con el vulcanismo reciente de islas oceánicas en zonas tectónicamente activas (Pérez-López et al., 2007).
Dentro de los análisis estadísticos del campo de esfuerzo/deformación a partir del estudio del vector deslizamiento sobre el plano de falla (e.g. Xu, 2004), en este trabajo se ha llevado a cabo el estudio de la distribución 3D de la deformación a partir de la distribución espacial del factor de forma del tensor de deformación (k’= ey/ez, donde ey es la dirección de máximo acortamiento horizontal y ez es el acortamiento vertical), obtenido a partir de los mecanismos focales de terremotos (e.g. De Vicente, 1987; Herraiz et al., 2000; Giner Robles et al., 2003a, 2003b, 2008; De Vicente et al., 2008; Olaiz et al., 2009), junto con la definición de la tipología del terremoto y la geometría del movimiento de la falla asociada, obtenida a partir del diagrama ternario de Kaverina (e.g. Álvarez-Gómez et al., 2019). El diagrama ternario de Kaverina es una proyección equiareal de los ejes P, T y N de los mecanismos focales de los terremotos (Kaverina et al., 1996; Álvarez-Gómez 2014, 2019; Pérez-López et al., 2020), que permite agruparlos en función de la tipología de falla/mecanismo focal: desgarre, inverso, normal o combinado. Sobre una distribución bidimensional del k’, hemos realizado una serie de perfiles en profundidad transversales a la Fosa Mesoamericana en relación a la geometría de la subducción, interpolando también los valores de k’ en profundidad, lo que permite reconstruir el estado de deformación 3D.
El análisis 3D de la deformación muestra la distribución espacial homogénea de regímenes tectónicos extensionales, compresionales y en desgarre, obtenidos a partir de los diagramas de k’. La ventaja de este análisis frente al estudio de los campos de esfuerzos es que permite realizar un estudio cinemático de la deformación en relación con las principales estructuras tectónicas de la zona, por lo que permite correlacionar el comportamiento mecánico y la geometría de dichas estructuras, y además complementa otros análisis a partir del estudio de terremotos, como por ejemplo los estudios de campos de esfuerzos activos en la zona (e.g. Suter et al., 1991; Singh y Pardo, 1993), la tomografía sísmica (e.g. Husker y Davis, 2009), o los estudios de la partición de las ondas sísmicas transversales (shear wave splitting, e.g. Valenzuela y León-Soto, 2017).
El área de trabajo comprende la zona de convergencia de la Fosa Mesoamericana (FMA) en toda su zona de influencia mexicana y sus sectores próximos (Figura 1): la placa Pacífica (PA), la placa Rivera (RIV), la placa Norteamericana (NAM) y la placa de Cocos (CC), así como de sus principales límites de placa (e.g. Pardo y Suárez, 1993). Para llevar a cabo este trabajo, se han utilizado más de 1300 terremotos con solución del mecanismo focal obtenidos del catálogo Global Centroid-Moment-Tensor (CMT; https://www.globalcmt.org, último acceso julio 2020), y llevado a cabo el análisis por provincias: (a) en la zona de desgarre del Golfo de California, (b) la FMA, (c) la zona de convergencia de la placa RIV y la zona de la dorsal pacífica, (d) así como la terminación SE de la FMA (Figura 1). La ventaja de utilizar esta base de datos es que incorpora los parámetros de calidad de la base estadounidense del NEIC (National Earthquake Information Center, http://neic.usgs.gov/neis/epic/epic_global.html) del USGS, así como las mejoras en el cálculo de las magnitudes de momento para terremotos superiores a M 5 y de su mecanismo focal, reduciendo sus incertidumbres y asegurando una homogeneidad en su base de datos y completitud para M ≥ 5 desde su origen (Ekström et al., 2012). Además, la escala de trabajo del área de estudio, la cual presenta una extensión definida por una longitud superior a 4000 km y un área cercana a 7 x 106 km2, implica que los estudios de agrupamientos de terremotos, tanto a nivel epicentral como hipocentral diluyan el error de localización, máxime si se tiene en cuenta que en este trabajo se han utilizado más de 1300 mecanismo focales. Obviamente, la completitud y el error de los catálogos sísmicos varía en el tiempo, en función de la cobertura de redes sísmicas, así como de los algoritmos y software de obtención del momento sísmico y de interpretación de los sismogramas (Kagan, 2003; Ekström et al., 2012). En cualquier caso, Kagan (2003) señala que los errores en orientación de los planos nodales de las soluciones del CMT entre el periodo 1977-2002 son entre 5º y 7º para una magnitud de completitud de M 5.5, valor que ha sido disminuido para M 5 e incluso menor (M 4.8), según señala Ekström et al., (2012) hasta esa fecha.
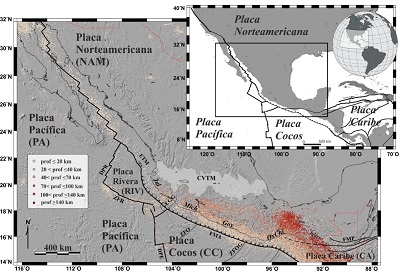 |
|
Figura 1. a) Situación de la zona de análisis. b) Esquema tectónico y localización de los epicentros de terremotos localizados en el área considerada (Iris Earthquake browser: http://ds.iris.edu/ieb/, último acceso agosto 2020). CVTM Cinturón Volcánico Transmexicano, ZFR Zona de falla de Rivera. ZFO Zona de Falla de Orozco, ZFOG Zona de Falla de O´Gorman, DPR Dorsal Pacífico Rivera, DPE Dorsal Pacífico Este, FMA Fosa Mesoamericana, FMP Zona de Falla de Motagua Polochic, EGG El Gordo Graben, ETM Escarpe Tres Marías. Zonas: Jal: Jalisco; Mich: Michoacán, GOX: Guerrero – Oaxaca, OxChi: Oaxaca Chiapas. |
Los resultados obtenidos en este trabajo presentan un modelo cinemático de la FMA donde se determinan tanto aquellas zonas donde aparecen permutaciones en el eje de máximo acortamiento horizontal (ey), generalmente en zonas cercanas a la zona de la FMA y paralelo a la misma (NNO-SSE), como los cambios en el tensor de deformación que pueden zonificar la subducción CC-NAM.
- Marco tectónico de la FMA
Las placas oceánicas de Cocos (CC) y Rivera (RIV) subducen hacia el ENE bajo la placa norteamericana (NAM), y más al sureste a la Caribe (CA), a lo largo de la Fosa Mesoamericana (FMA, Figura 1). Esta fosa presenta una geometría tridimensional compleja con grandes variaciones del ángulo de subducción, así como un acoplamiento mecánico variable en función de la profundidad y del ángulo de la subducción (Suter, 1991; Singh and Pardo, 1993; Pardo y Suárez, 1993; 1995; Gardi et al., 2000; Guzmán-Speziale y Gómez-González, 2006; Yang et al., 2009; Manea y Manea, 2011; Kim et al., 2012; Corbo-Camargo et al., 2013; Álvarez y Yutsis, 2015; Fasola et al., 2016; Guzmán-Speziale y Zúñiga, 2016; Manea et al., 2017; Letort et al., 2018; Rodríguez-Pérez et al., 2020). Toda esta complejidad geométrica es la responsable de una distribución espacial y temporal de grandes terremotos inversos en la FMA, con la existencia de la laguna sísmica (gap) de Guerrero (Suárez et al., 1990; Kostoglodov et al., 1996, 2003), así como de terremotos de magnitud superior a M 5 y M 6 en falla normal (Gardi et al., 2000), y de terremotos destructivos de intraplaca en la zona central de magnitud M 7 (Langridge et al., 2000; Rodríguez-Pascua et al., 2017).
Además, el comportamiento del flujo mantélico en relación a su posición con respecto a la subducción (parte superior o inferior), complica un poco más el esquema, siendo el responsable último de la distribución espacial del vulcanismo tras-arco que aparece desde el Cenozoico en el centro de México (Yang et al., 2009; León-Soto et al., 2009).
2.1. GEOMETRÍA Y ZONACIÓN DE LA FMA
La Fosa Mesoamericana (FMA) presenta una geometría variable de NO a SE en función de la interacción entre las diferentes placas tectónicas que configuran este límite de placa (Pardo y Suárez, 1995). El ángulo de subducción en la zona central de la FMA es sub-horizontal, aumentando el buzamiento en el límite CC-CA hacia el SE y en el límite RIV-NAM hacia el NO. Este cambio de buzamiento se explica por el desacoplamiento entre la placa subducida y subducente en cada zona. Pardo y Suárez (1995) definen a partir del estudio de la sismicidad instrumental y de los mecanismos focales, cuatro regiones principales (Figura 1): (1) Región de Jalisco (Jal) definida por los límites RIV-NAM; (2) Región de Michoacán (Mich), donde decrece el ángulo de subducción según avanza hacia el sureste; (3) Región de Guerrero-Oaxaca (GOx), limitada por la zona de Falla de Orozco y la de O’Gorman donde la subducción presenta un ángulo sub-horizontal y, finalmente, (4) la Región de Oaxaca-Chiapas (OxChi), donde aumenta progresivamente el ángulo de subducción según avanzamos hacia la parte centroamericana. Esta geometría compleja con cambios laterales del ángulo de subducción en forma de rampas y rellanos, sería la responsable de que el Cinturón Volcánico Transmexicano (CVTM) no sea paralelo a la orientación de la FMA (Pardo y Suárez, 1995), mostrando una distribución lateral de diferentes estilos de volcanismo (Ferrari, 2004; Gómez-Tuena et al., 2007; Ferrari et al., 2012; Gómez-Tuena et al., 2018), así como la existencia del mayor campo de vulcanismo monogenético asociado a una cuenca tras-arco (Hasenaka, 1994).
La subducción de las placas RIV y CC, es una subducción con cambio de buzamiento a 40 km de profundidad, presentando un cinturón volcánico paralelo a la fosa, siendo el volcán Colima el más emblemático y con un volcanismo asociado de tipo calcoalcalino (Pardo y Suárez, 1993). El límite oeste de la placa RIV con la PA aparece segmentado en echelón, a partir de una rotación de 15º durante el Pleistoceno con la génesis de terremotos principalmente en desgarre (Lonsdale, 1995).
Álvarez y Yutsis (2015) proponen un modelo tectónico con un límite neto entre las placas de RIV y CC en el Complejo Volcánico de Colima, con una orientación aproximada según NNE-SSO perpendicular a la FMA. Para ello, realizan varios perfiles gravimétricos sobre la cartografía de la anomalía de Bouger, tanto en la zona marina, como en la zona continental mexicana. Estos autores proponen un modelo de transpresión en la zona de subducción RIV-NAM, y de transtensión en la zona de subducción CC y CA, siendo el Complejo Volcánico de Colima la zona de unión entre ambas, con un movimiento relativo entre las placas de CC y RIV entre 2 y 3 cm/año (DeMets y Wilson, 1997). En su modelo, estos autores incluyen el modelo de flujo mantélico toroidal de Yang et al. (2009). En el modelo original de estos autores, se describe la geometría de la subducción de las placas RIV y CC a partir de los 150 km de profundidad, y proponen el Rift de Colima como nexo de unión entre ambas placas, con un aumento en los ángulos de subducción, disponiéndose sub-verticales a partir de los 100 km de profundidad. Además, estos autores sugieren que la relación actual entre la subducción de la placa RIV y el CVTM a 140 km de profundidad es geométricamente anómala, posiblemente debido a la presencia de un bloque remanente de subducción de la placa RIV bajo el CVTM, lo que genera una geometría en roll-over en la placa subducente (RIV) (Yang et al., 2009).
Gardi et al. (2000) proponen un modelo sobre la distribución y presencia de grandes terremotos con componente normal en la zona de subducción de la FMA, dentro de la región Mich (región 2), zona central de México (Figura 1). Su modelo se basa en que estos terremotos están localizados en la zona inferior de la subducción, en la zona de interfase que está fuertemente acoplada. Estos autores explican la ocurrencia de dichos terremotos a partir de la flexura de la lámina subducente asociada a su geometría, frente a un mecanismo de subducción de tipo pulling-slab (Gardi et al., 2000). Según su modelo, no es necesario un cambio de estado de esfuerzos que explique la aparición de grandes terremotos inversos con terremotos normales precedentes, dentro del ciclo sísmico del segmento de la FMA de la región de Michoacán (región 2, Figura 1). Los elevados valores de deformación de la convergencia entre las dos placas (decenas de cm/año), generan zonas extensionales persistentes por debajo de la lámina de subducción en la región sismogénica, mientras que las grandes caídas de esfuerzos en la zona tienden a invertir dicho comportamiento extensional, generando así los mega terremotos de subducción (Gardi et al., 2000).
En cuanto a la geometría de unión del punto triple de la placa de CC con CA y NAM, Álvarez-Gómez et al. (2019) establecen un modelo cinemático de pull and push donde el modelo de arrastre de la lámina de subducción se adapta mejor a las observaciones GPS y de los terremotos en la zona tras-arco.
2.2. ESTADO DE ESFUERZOS DE LA FMA
El primer trabajo que muestra de forma global la distribución de esfuerzos en la FMA y en México en su conjunto es el de Suter (1991), donde a partir de datos de mecanismos focales hasta esa fecha (1991), datos de estría de falla y análisis de breakout en sondeos, caracteriza diferentes “provincias de esfuerzos” (stress provinces), en función de si el tensor es de tipo desgarre, normal o inverso (Figura 2). Las provincias definidas son: (a) la zona NO de México (Golfo de California, Península de Baja California y la parte correspondiente central de México) caracterizada por fallas normales y de rumbo. En esta zona define SHmax (esfuerzo máximo en la horizontal) según NNO; (b) provincia NE de México definida como una zona de baja sismicidad intraplaca, y con una orientación de SHmax variable de E-O a NO-SE, con fallas activas N-S y NNE-SSO; (c) provincia central de México, caracterizada por el Cinturón Volcánico Transmexicano, con un campo de esfuerzos extensional (SHmax según ENE) con fallas normales orientadas E-O; (d) provincia sur de México y zona oeste de América Central con dos sub-provincias: (d.1) con un SHmax NNE paralelo al margen continental en Golfo de México, Veracruz y Tabasco, caracterizado por la presencia tanto de fallas normales como de fallas inversas. Ambos conjuntos de fallas se explican mediante un intercambio de ejes de esfuerzos en el dominio convergente y el dominio extensional de esta subprovincia; y finalmente (d.2) con un tensor de esfuerzos en desgarre con SHmax según NE-SO.
En cuanto al mapa de esfuerzos en la zona de estudio a partir de los datos del World Stress Map (WSM16, Heidbach et al., 2016a, 2016b, último acceso el 1 de septiembre, 2020), la figura 2 muestra los datos separados por regímenes tectónicos extensionales (200 datos; Figura 2A), compresivos (298 datos; Figura 2B) y en desgarre (598; Figura 2C). En total, 1096 datos con tensor asignado, que corresponden a mecanismos focales, sondeos, y otros datos geológicos (i.e. datos de estría sobre plano de falla activa).
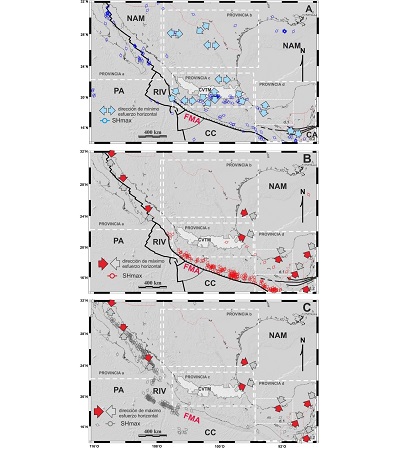  |
|
Figura 2. Mapa de provincias de esfuerzos descritas por Suter (1991), en relación a las principales placas tectónicas de la Fosa Mesoamericana (FMA). PA: Placa Pacífica; NAM: Placa Norteamericana; CC: Placa de Cocos y RIV: Placa Rivera. Las flechas hacen referencia a la orientación de SHmax (máximo esfuerzo horizontal, flecha roja y gris) y Shmin (mínimo esfuerzo horizontal, flecha azul), Suter, (1991). Datos de esfuerzos (SHmax) de World Stress Map (Heidbach et al., 2016a, 2016b) separados por regímenes tectónicos: A. Régimen Tectónico Extensional; B. Régimen Tectónico Compresivo, la flechas rojas y grises hacen referencia a la dirección de SHmax compresivo y en desgarre, según los datos de Suter (1991); C. Régimen Tectónico en Desgarre. |
En cuanto al régimen de esfuerzos de tipo extensional (Figura 2A) aparece principalmente localizado en el CVTM, en la provincia (c) de Suter (1991), así como en su provincia (a) a lo largo del límite de placa PA con NAM, en la zona NO de México. Se observa una amplia distribución de terremotos con mecanismo focal de tipo normal, que estarían relacionados con el acoplamiento de la lámina de subducción en la FMA (Gardi et al., 2000), y con un régimen transtensivo propio del límite de placa PA-NAM. El campo de esfuerzos compresivo (Figura 2B) se circunscribe principalmente a la FMA y a los primeros 50 km de profundidad de la litosfera (Petricca y Carminati, 2016). En la convergencia de RIV-NAM, la geometría variable de la lámina de subducción hace que sea una zona más compleja, con escasos datos de esfuerzos convergentes; mientras que el límite de placas RIV-PA es de tipo desgarre (dorsal PA – RIV y zona de Falla de Rivera, ZFR, Figuras 1, 2C), aunque la mayoría de la deformación de este tipo se concentra en la provincia (a), en el Golfo de California, en la zona NO de México (Suter, 1991; Figura 2C). En el análisis que hemos llevado a cabo en este trabajo, se han utilizado los datos de los mecanismos focales obtenidos de la base de datos CMT (https://www.globalcmt.org, último acceso 25 junio 2020), los cuales se integrarán con los datos de WSM16 para el estudio conjunto de los diferentes regímenes tectónicos a lo largo de la FMA, así como las localizaciones hipocentrales de la base de datos IRIS (Iris Earthquake browser: http://ds.iris.edu/ieb/, último acceso agosto 2020).
2.3. MOVIMIENTO RELATIVO ENTRE LAS PLACAS TECTÓNICAS
La velocidad relativa de movimiento entre las placas de RIV, CC, PA, CA y NAM ha sido estudiada por diversos autores a partir de datos de GPS, estudio de los terremotos y de la distribución espacial de la anomalía magnética en la zona de la Dorsal Pacífico-Rivera (DeMets et al., 1990; Suárez et al., 2003; Guzmán-Speziale y Gómez-González, 2006; DeMets et al., 2010; Peláez-Gaviria et al., 2013, entre otros). En la zona de convergencia entre las placas de RIV y NAM, la velocidad oscila entre 9 y 43 mm/a (Suárez et al., 2003), mientras que hacia el SE va aumentando su valor de 48 a 72 mm/a (Figura 3, DeMets et al., 1990). Guzmán-Speziale y Gómez-González (2006) calculan la tasa de deformación sísmica de la subducción entre las placas NAM-CC (2.8 × 10−7 yr−1) y CC-CA (3.7 × 10−8 yr−1), utilizando los mecanismos focales de los terremotos inversos registrados en la zona durante casi 30 años. Ambos autores sugieren que en la zona de NAM-CC se acomoda un 80% de la deformación tectónica en forma de terremotos inversos, mientras que en la zona de CC-CA este valor no excede el 10%. Dicho comportamiento sería consecuencia del cambio de geometría de la subducción y la incorporación del prisma tras-arco (forearc-sliver) de la placa CA en la placa CC.
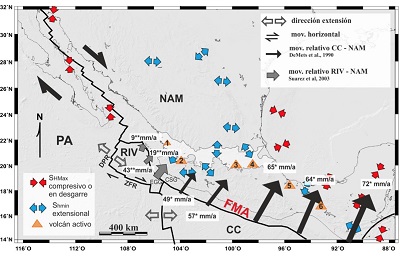 |
|
Figura 3. Velocidades relativas de las placas tectónicas en el área de estudio (* De Mets et al., 1990; ** Suárez et al., 2003). FMA: Fosa Mesoamericana; PA: Placa Pacífica; NAM: Placa Norteamericana; CC: Placa de Cocos y RIV: Placa Rivera. Las flechas hacen referencia a la orientación de SHmax (máximo esfuerzo horizontal, flecha roja) y Shmin (mínimo esfuerzo horizontal, flecha azul) (Suter, 1991). Se incluyen los principales volcanes activos (triángulos naranjas), de izquierda a derecha: 1: Cerobuco, 2: Colima; 3: Popocatépetl; 4: Pico de Orizaba; 5: Volcán de San Martín y 6: El Chicón. ZFR: Zona de Fractura de Rivera; EGG: El Godo Graben, SCG: Sur Colima Graben. |
- Metodología
La litosfera terrestre se encuentra en un estado permanente de deformación debido al estado de esfuerzos derivado de la tectónica de placas, la cual incluye multitud de orígenes para aquellos estados de deformación cortical que seamos capaces de determinar. La dinámica terrestre derivada de esta actividad tectónica es la responsable de la génesis de los campos de esfuerzo y deformación, los cuales a su vez son los responsables de la actividad de las fallas que disparan los terremotos. En este trabajo, se han utilizado los métodos de estudio del campo de deformación tectónica a partir de datos de los mecanismos focales de los terremotos registrados en la zona de estudio (González-Casado et al., 2000; Herraiz et al., 2000; Giner-Robles et al., 2003a, 2003b, 2008, 2009).
En este trabajo nos decantamos por la representación de los tensores de deformación a partir del estudio de los mecanismos focales mediante el Método de los Diedros Rectos y el Modelo de Deslizamiento, porque sus resultados representan la cinemática de la deformación tectónica, lo que permite cuantificar la geometría de la deformación y relacionarla con las estructuras tectónicas principales definidas en la zona de estudio. En este contexto, Marret y Peacock (1999) diferencian el uso de los tensores de esfuerzo/deformación tectónica en relación a los análisis de tipo dinámico (causa) y cinemático (efecto) respectivamente. La ventaja del uso de los tensores de deformación es que se ciñen a la observación y describen los patrones asociados a las rotaciones y traslaciones congruentes con el marco tectónico definido por las estructuras conocidas: la zona de subducción, fallas asociadas, zonas acopladas, etc. (Marret y Peacock, 1999). El análisis de la deformación que hemos realizado no pretende realizar modelizaciones matemáticas ni computaciones analíticas de los campos de esfuerzos.
Las técnicas de análisis de la deformación tectónica que se han utilizado son: (1) el Método de los Diedros Rectos (DR) (Angelier y Mechler, 1977) y (2) el Modelo de Deslizamiento (MD) (Reches, 1983; De Vicente, 1988). Del análisis con ambos métodos, podemos determinar la orientación de máximo acortamiento horizontal (ey), y la forma del tensor de deformación (k’), definido como la relación entre ey y el acortamiento vertical (ez). Ambas técnicas de análisis son robustas y han sido utilizadas ampliamente para la reconstrucción del tensor de deformación en diferentes contextos y a diferentes escalas aplicadas tanto en el análisis de mecanismos focales de terremotos (e.g. González Casado et al., 2000; Giner-Robles et al., 2003a, 2003b, 2009; Olaiz et al., 2009), como a poblaciones de fallas medidas en el terreno (e.g. De Vicente, 1987; Herraiz et al., 2000; Pérez-López et al., 2020).
Finalmente se establece el análisis cluster para determinar las variaciones 2D del estado de la deformación que, junto con el análisis de los perfiles en profundidad de los mecanismos focales, permite establecer el modelo 3D o tomografía de la deformación del complejo tectónico de las placas de RIV y CC subduciendo bajo la Placa NAM y CA. Estos análisis se han realizado mediante el agrupamiento por tensores compatibles (según el k’, tipo de mecanismo/falla). Para ello utilizamos una combinación entre los agrupamientos del diagrama de Kaverina modificado por zonas, junto con el análisis del k’ del tensor de deformación.
3.1. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA DEFORMACIÓN
El primer tipo de análisis, DR (Angelier y Mechler, 1977), consiste en un método cualitativo basado en la determinación geométrica de los cuatro cuadrantes generados por los dos planos nodales en cada uno de los mecanismos focales analizados. Dos de los cuadrantes indican compresión, mientras que los otros indican extensión. Para representar los resultados utilizamos el diagrama de diedros rectos que representa, en proyección estereográfica, las áreas comunes de extensión y compresión para un conjunto de mecanismos focales. La geometría resultante del diagrama permite establecer de forma cualitativa la orientación de máximo acortamiento horizontal (ey) y las tipologías de fallas predominantes en la población analizada (De Vicente et al., 1992). La principal ventaja de esta metodología es que el diagrama de diedros rectos resultante es independiente de que plano nodal corresponde a la falla real responsable del terremoto (Giner-Robles et al., 2006).
El segundo método, el MD (Reches, 1983; De Vicente, 1988) es un método cuantitativo que permite determinar el plano de falla responsable del terremoto (Capote et al., 1991) a partir de los planos nodales del mecanismo focal y que además, también proporciona información sobre la orientación y forma del tensor de deformación: (a) orientación de máximo acortamiento horizontal (ey) y (b) el factor de forma del tensor (k’), siendo k’ = ey / ez, y con un rango de valores que oscila entre -∞ ≤ k’≤ + ∞ (e.g. De Vicente, 1987; Pérez-López et al., 2020). El Modelo de Deslizamiento permite asignar un carácter teórico normal o inverso a cada plano de falla en función de los valores de buzamiento de la falla y el ángulo de cabeceo (pitch) de la estría sobre el plano de falla (De Vicente et al., 1988). La metodología propuesta por Capote et al. (1991) se basa en esta asignación teórica para discriminar cuál de los dos planos nodales es el plano de falla: el plano nodal cuyo carácter coincida con el definido para el mecanismo focal (en función de la posición de los ejes P, T y B), es el plano de falla. Esta metodología tiene sus limitaciones en el análisis individual de un solo mecanismo ya que, según el Modelo de Deslizamiento, el plano seleccionado siempre correspondería mecánicamente a un plano neoformado frente al tensor de deformación definido.
No obstante, en este trabajo no pretendemos realizar un análisis detallado de un mecanismo focal individual, sino de un conjunto de mecanismos focales para obtener un tensor de deformación capaz de generar el conjunto analizado. En este tipo de análisis, la incertidumbre inherente a la utilización de esta metodología se minimiza, tal y como demuestran Giner-Robles et al. (2006), analizando 840 mecanismos focales en 9 zonas distintas repartidas por diferentes límites de placas (3 zonas de dorsal oceánica, 3 zonas de subducción y 3 zonas de fallas de desgarre o transformantes). Estos autores comparan los resultados obtenidos utilizando diferentes tipos de metodologías de análisis de la deformación y del esfuerzo, y diferentes criterios de selección del plano de falla (incluyendo el utilizado en este trabajo), concluyendo que el criterio de selección del plano de falla no influye significativamente en la determinación de tensores de deformación y esfuerzos en grandes poblaciones de datos.
La principal ventaja de este método es que podemos obtener, para cada mecanismo focal, la forma y la orientación del tensor de deformación asociado a la localización epicentral, orientación que se define como una elipse proyectada en el plano horizontal (donde ex y ey son los ejes horizontales de la elipse de deformación, y ez el eje vertical).
3.2. CLASIFICACIÓN DE MECANISMOS FOCALES
El MD permite establecer la tipología de la falla en relación con el valor k’ obtenido para cada uno de los mecanismos (Capote et al., 1991; De Vicente, 1988), definiendo las siguientes categorías: (a) falla normal pura, (b) falla normal transcurrente, (c) falla transcurrente normal, (d) falla transcurrente pura, (e) falla transcurrente inversa, (f) falla inversa transcurrente y (g) falla inversa pura.
Para representar la tipología de las fallas/mecanismos se ha utilizado el programa FMC desarrollado por Álvarez-Gómez (2014, 2019) basado en el trabajo de Kaverina et al. (1996), y que mejora el diagrama ternario propuesto por Frohlich y Apperson (1992) para la clasificación de mecanismos focales. En el trabajo original, el diagrama ternario clasifica cada mecanismo focal con base en el ángulo de inmersión (plunge o dip-angle) de los ejes P, T y B, definiendo siete posibles categorías (Figura 4a): (a) normal, (b) normal oblicuo, (c) desgarre normal, (d) desgarre puro, (e) desgarre inverso, (f) inverso oblicuo y (g) inverso.
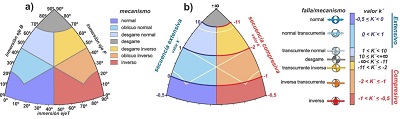 |
|
Figura 4. a) Diagrama ternario de clasificación de mecanismos focales propuesto por Kaverina et al. (1996) (salida gráfica del programa FMC, Álvarez Gómez, 2014, 2019). b) Diagrama ternario utilizado en este trabajo para la clasificación de fallas y mecanismos focales. Se utiliza el mismo tipo de representación, pero se modifican los campos de clasificación en función del parámetro de factor de forma del tensor de deformación (k´) propuesto por De Vicente (1987, 1988). |
En este trabajo hemos modificado el diagrama ternario resultante de acuerdo con los valores de la forma del tensor de deformación (k´) para clasificar las fallas / mecanismos, de forma similar a lo propuesto por Pérez-López et al. (2020). Esta modificación es similar a la clasificación original propuesta por Kaverina et al. (1996), ya que el MD también clasifica los mecanismos de forma geométrica, calculando el valor de k´ a partir de los valores y relación entre los ángulos de buzamiento y cabeceo de la falla seleccionada entre los dos planos nodales del mecanismo focal (Capote et al., 1991; De Vicente, 1987; Pérez-López et al., 2020) (Figura 4b). Si bien las zonas de distribución de las diferentes categorías varían ligeramente, la clasificación de mecanismos es muy similar a la definida por Kaverina et al. (1996) y de esta forma podemos representar las tipologías de fallas/mecanismos siguiendo la clasificación propuesta en el MD utilizado en este trabajo (Figura 4).
La definición del factor de forma del tensor de deformación (k´) de cada uno de los mecanismos permite construir mapas de k´ (Giner et al., 2008; Olaiz et al., 2009) a partir de la interpolación de los datos individuales del valor de k´ asignado a cada localización epicentral del terremoto. Además, también es posible interpolar los valores de k’ en profundidad para cortes seriados y perpendiculares a la Fosa Mesoamericana desde el NO hacia el SE, permitiendo realizar un análisis cluster 3D.
3.3. ANÁLISIS “CLUSTER” DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
En zonas tectónicamente complejas, las variaciones locales en el tensor de deformación regional pueden quedar enmascaradas cuando se lleva a cabo un análisis conjunto de mecanismos focales (Giner-Robles et al., 2009). En este trabajo se ha realizado un análisis cluster de los mecanismos focales en función de los resultados individuales obtenidos de la aplicación del MD (González-Casado et al., 2000; Giner-Robles et al., 2003a, 2006, 2009).
En primer lugar, se ha clasificado cada solución de mecanismo focal individual utilizando el programa FMC modificado (Álvarez-Gómez, 2014, 2019). A continuación, se han analizado las construcciones de los mecanismos mediante el MD, obteniendo datos individuales de forma y orientación del tensor de deformación. Y finalmente se han agrupado espacialmente de acuerdo con los resultados individuales obtenidos en relación a la tipología de la falla y a la orientación y forma del tensor de deformación (mapas de k´). Estas agrupaciones de mecanismos han sido analizadas posteriormente con los dos métodos de análisis de la deformación propuestos (DR y MD).
Una vez analizados, se han construido las trayectorias de la deformación en función de los datos puntuales de ey obtenidos del análisis individual, teniendo en cuenta las variaciones definidas en el análisis cluster (orientación de ey, mapas de k´, etc.) de manera similar a la realizada por otros autores (González Casado et al., 2000; Herraiz et al., 2000; Giner-Robles et al., 2003a, 2009). La representación de las trayectorias de ey y ex nos permite discriminar claramente entre posibles permutaciones entre los ejes de deformación (misma orientación de trayectorias con intercambio de ey por ex) y posibles cambios en la orientación producidos (cambios en la orientación de ambos ejes), por la presencia de grandes estructuras o límites (Giner-Robles et al., 2003b). Para la construcción de las trayectorias se ha utilizado el programa Lissage (Lee y Angelier, 1994), programa creado específicamente para la construcción de mapas de trayectorias a partir de datos locales.
Además, la realización de los perfiles en profundidad seriados a lo largo de la FMA con la interpolación de los valores de k’, permite la reconstrucción del campo de deformación 3D y su relación con los principales límites de placas y fallas principales, así como la potencial existencia de acoplamientos, relaciones con flujos mantélicos.
- Resultados
Se han analizado más de 1300 terremotos con solución de mecanismo focal localizados en la zona de estudio, recopilados del catálogo Global Centroid Moment Tensor (CMT) (CMT, 2020). En este trabajo no se han introducido las incertidumbres de la fase W que incluyen el catálogo CMT, tal y como sugieren Duputel et al. (2012), al depender del organismo de cálculo la obtención de la covarianza y del modelo de Tierra utilizado. Valentine y Trampert (2012) también recalcan este punto, sobre todo en lo relativo al modelo de Tierra utilizado para obtener la inversión del momento sísmico. La ventaja del uso de la tomografía de la deformación es que al mejorar los datos de entrada y disminuir sus incertidumbres mejorará la distribución tridimensional de la deformación.
En cuanto a los errores en la estimación de los terremotos del catálogo de CMT, Ekström et al. (2012) presentan una notable mejora de los mismos, tanto en la estimación de la magnitud (terremotos con magnitud igual o superior a M 5) como en su localización epicentral. Por otro lado, la localización hipocentral se asume de la base de datos NEIC del USGS, siendo inferior a 10 km en cualquier caso. Debido a la escala de trabajo de este análisis, no es relevante el error asumido por la base CMT al no modificar de forma significativa la delimitación de las zonas de transición de tensores de deformación homogéneos. Consideramos esta asunción válida tanto para la distribución epicentral, como hipocentral.
En cuanto a la base de datos del programa Global CMT, las profundidades de los mecanismos varían entre 10 y 273 km, aunque en general son terremotos superficiales (50.2 %, prof. ≤ 20 km; 25.2 %, 20 ≤ prof. < 40 km; 11.5 %, 40 ≤ prof. ≤ 70 km; 6.0 %, 70 ≤prof. ≤ 100 km; 3.0 %, 100 ≤ prof. ≤ 140 km; 4.1 % prof. > 140 km), concentrándose los terremotos con profundidades superiores a 70 km en la FMA. Las magnitudes de los terremotos aparecen homogeneizadas en la base de datos a magnitud de momento Mw, y varían entre 4.0 y 8.0.
Se ha realizado un primer análisis clasificando los mecanismos en función de la tipología de falla/mecanismo mediante el diagrama ternario modificado de Kaverina et al. (1996) (ver Figura 4b): el 26.2 % de los mecanismos pertenecen a la secuencia normal (16.7 % normales, 9.5 % normal transcurrentes), el 35.5 % a la secuencia de desgarre (9.9 % transcurrentes normales, 20.3 % desagarres puros, 5.3 % transcurrentes inversos), y el 38.3 % restante a la secuencia inversa (6 % inverso transcurrentes, 32,3 % inversos) (Figura 5).
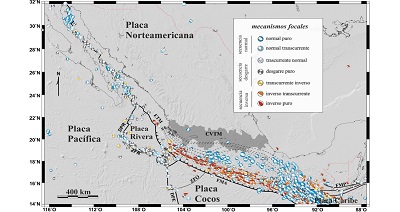 |
|
Figura 5. Localización y clasificación de los mecanismos focales situados en la zona de análisis. La clasificación se ha realizado utilizando el diagrama ternario modificado de Kaverina et al. (1996). Las líneas negras discontinuas representan las de la lámina de subducción (en km) (Pardo y Suárez, 1996). |
Su distribución con respecto a los grandes límites de placas (Figura 6) muestra variaciones importantes. En el límite de PA-NAM, el diagrama muestra una distribución claramente relacionada con el tipo de límite presente: zonas de dorsal y fallas transformantes (mecanismos de la serie extensiva y de desgarre) (Figura 6a). En cambio, los límites entre la Placa Pacífica y las Placas de Rivera (PA/RIV, Zona de Falla de Rivera y Dorsal Pacífico-Rivera) y de Cocos (PA/CC, Dorsal del Pacífico-Este) (Figura 6b, c), siendo límites muy similares al límite PA/NAM, muestran casi exclusivamente mecanismos de la serie de desgarre.
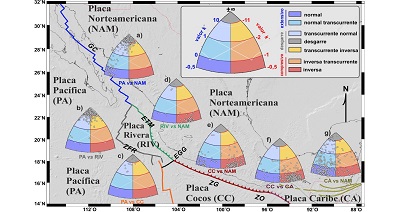 |
|
Figura 6. Diagramas ternarios de clasificación de los mecanismos focales (Kaverina et al.,1996) situados en los principales límites de placas de la zona: a) límite Placa Pacífica-Placa Norteamericana (en azul), b) límite Placa Pacífica-Placa de Rivera (en gris), c) límite Placa Pacífica-Placa de Cocos (en naranja), d) límite Placa de Rivera-Placa Norteamericana (en verde), e) límite Placa de Cocos-Placa Norteamericana (en rojo), f) límite Placa de Cocos-Placa Caribe (en morado), g) límite Placa Caribe-Placa Norteamericana (en amarillo). GC Golfo de California, ETM Escarpe Tres Marías, ZFR Zona de Falla de Rivera, EGG Graben de El Gordo, ZG Zona de Guerrero, ZO Zona de Oaxaca. |
El límite definido por la FMA (Figura 6) presenta resultados muy similares tanto en el límite de la Placa Norteamericana con las placas de Rivera (RIV/NAM) y de Cocos (CC/NAM), como en el límite entre las placas de Cocos y de Caribe (CC/CA). Estos límites presentan mayoritariamente mecanismos de la serie inversa, aunque presentan un número importante de mecanismos de la serie normal, sobre todo hacia el SE de la zona analizada. No obstante, es importante señalar que el límite entre las placas Rivera y Norteamericana (RIV/NAM) (Figura 6d) aparece menos definido por la desaparición de la Fosa Mesoamericana hacia el NO. Finalmente, el límite entre la Placa Caribe y la Norteamericana (CA/NAM, Figura 6g), muestra una gran variación en la tipología de mecanismos, ya que presenta una combinación entre mecanismos propios de un límite compresivo y la de mecanismos propios de un límite por fallas de desgarre (Sistema de Fallas Motagua-Polochic), mostrando la complejidad de este límite.
El análisis individual de los mecanismos focales mediante el MD nos proporciona datos puntuales de orientación del tensor de deformación en la horizontal (Figura 7), mostrando claramente las direcciones de acortamiento en la FMA en el rumbo NE-SO. Los datos puntuales del factor de forma del tensor de deformación (k´) están representados por el mapa interpolado de los datos individuales de k´.
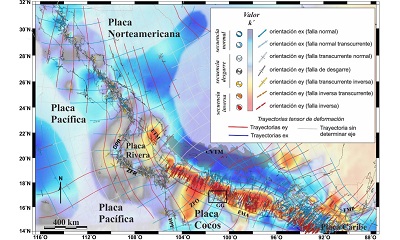 |
|
Figura 7. Resultados del análisis individual de los mecanismos focales mediante el MD (Capote et al., 1991; De Vicente, 1988). Se representan las direcciones de ey para la secuencia inversa y de desgarre, y las orientaciones de ex para la secuencia normal. Se incluye el mapa interpolado de los valores puntuales de k´ obtenidos del análisis de los mecanismos. Trayectorias de máximo (ey) y mínimo (ex) acortamiento horizontal construidas a partir de la interpolación de las orientaciones del tensor de deformación. GG Gap de Guerrero. |
La zona del Golfo de California (Figuras 6a y 8) (zona 1) presenta datos muy homogéneos en relación al tipo de falla, mostrando fundamentalmente terremotos de falla de desgarre y normales, mostrando claramente un límite dorsal-transformante. Se han establecido 4 zonas en función de la distribución espacial de los mecanismos focales y su relación con las principales estructuras que definen este límite que presentan resultados muy similares en el análisis de la deformación.
Por otro lado, se ha realizado la zonificación de la zona de confluencia de las Placas de Rivera, Cocos y Caribe con la Placa Norteamericana, a partir de la distribución espacial de los mecanismos focales con respecto a los principales límites de placas (Fosa Mesoamericana, Dorsal Pacífico-Rivera y Zona de Falla de Rivera), de su tipología (diagrama de Kaverina, ver Figura 6), y de las orientaciones individuales de ey obtenidas del análisis mediante el MD (zonas 2, 3, 4 y 5).
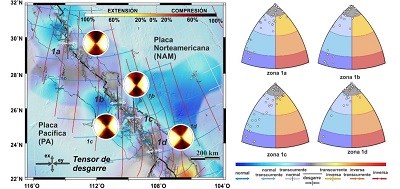 |
| Figura 8. Análisis del límite de la Placa Pacífica con la Placa Norteamericana en el área más noroccidental de la zona de estudio (Golfo de California). Diagramas de Diedros Rectos y orientación del Tensor de Deformación (MD). Toda la zona muestra una deformación compatible con un tensor en desgarre donde ey se orienta N-S en las zonas 1a, 1b y 1c, con una suave rotación en la zona 1d. Los diagramas de Kaverina muestran un máximo de terremotos en desgarre con cierta componente extensional. Los diedros rectos por zonas son bastante homogéneos en desgarre con simetría ortorrómbica. |
Se han establecido 15 sub-zonas de análisis (Figura 9) a partir de las 4 zonas principales en relación al tensor de deformación: zona 2a (Dorsal Pacífico-Rivera); zona 2b y 2c (Zona de Falla de Rivera); zona 2d (zona SE del límite PA-RIV); zona 3a (Escarpe Tres Marías); zona 3e (Dorsal Pacífico Este); zona 3b (zona NO de la fosa en el límite RIV-NAM); en la zona central de la fosa se localizan las zonas 3c y 4a (caracterizadas por mecanismos normales), y las zonas 3d y 4b (mecanismos inversos); en la fosa en la zona más al SE del área de análisis se sitúan las zonas 4c y 5b (mecanismos inversos), 5a (mecanismos normales); y finalmente la zona 5c (en el límite CA-NAM).
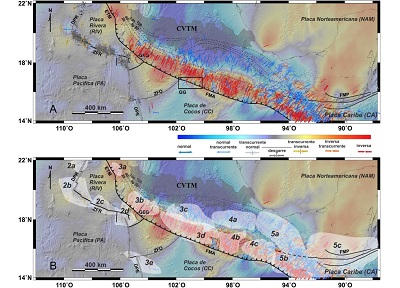 |
|
Figura 9. A) Distribución individual de orientaciones de ey deducidas del análisis de la Fosa Mesoamericana. Mapa de factor de forma del tensor de deformación (k´). GG Gap de Guerrero. B) Definición de zonas en función de la distribución espacial y la tipología de los mecanismos focales. Geometría de la lámina de subducción según Pardo y Suárez (1995). |
La representación en el diagrama de Kaverina de estas poblaciones muestra los cambios en las tipologías de los mecanismos focales en las diferentes zonas (Figura 10). Las subpoblaciones situadas en el límite PA-RIV (2a, 2b, 2c, 2d) y en el límite PA-CC (3e) no muestran diferencias observables en la tipología de los mecanismos, y todas ellas están caracterizadas mayoritariamente por fallas de desgarre, y de desgarres normales e inversos. Los desgarres inversos están presentes en prácticamente todas estas subpoblaciones y llama la atención la ausencia casi total de mecanismos normales o normal transcurrentes. Es interesante destacar las diferencias entre estas poblaciones (desgarres y transcurrentes normales e inversos) y las definidas en la zona del Golfo de California (desgarres, transcurrentes normales y mecanismos normales transcurrentes y normales) (Figura 8). El resto de las subpoblaciones se sitúan en la FMA, donde es destacable el aumento del número de fallas normales y transcurrentes desde el NO hacia el SE de la FMA. También cabe destacar la complejidad que transmite el diagrama de la zona 5a, que no presenta tipologías predominantes.
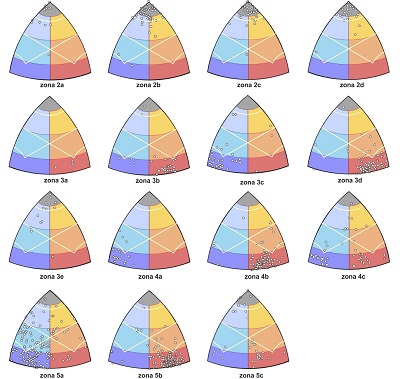 |
|
Figura 10. Diagramas ternarios (Kaverina) de las zonas establecidas en la zona de la Fosa Mesoamericana. Las zonas corresponden a las definidas en la figura 9B. La separación por zonas corresponde a los diferentes grupos de datos agrupados espacialmente a partir del análisis cluster (ver leyenda en Figura 6). |
Una vez realizada la zonificación se ha procedido a analizar las distintas subpoblaciones de mecanismos con los dos métodos de análisis de la deformación: MD y DR; obteniendo resultados para el conjunto de datos asignado a cada una de las zonas analizadas (Figura 11).
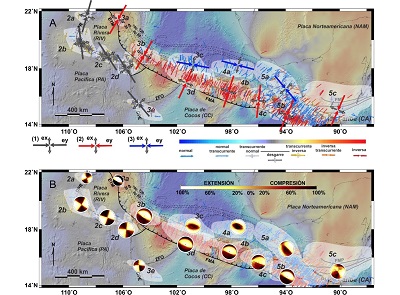 |
|
Figura 11. Análisis de la deformación por zonas utilizando: A) Modelo de Deslizamiento (MD) donde se representa la orientación de la proyección de la elipse del tensor de deformación en la horizontal (ey y ex). B) Diedros Rectos (DR), donde se representan los diagramas de diedros rectos según el análisis cluster y agrupados por las zonas definidas en la figura 9B. Geometría de la lámina de subducción según Pardo y Suárez (1995). (1) Tensor de desgarre, (2) tensor compresivo, (3) tensor extensivo. |
Para poder establecer las variaciones del tensor de deformación (cambios en la orientación, permutaciones de ejes) se ha procedido a la construcción de las trayectorias de deformación mediante el programa Lissage (Lee y Angelier, 1994). En la mayoría de los trabajos se suele representar únicamente la orientación puntual de SHmax o ey. En este trabajo se representan las trayectorias de ey y ex (Figura 12), es decir la orientación de los ejes principales de la elipse resultante de la proyección del elipsoide de deformación en la horizontal. Este tipo de representación permite discriminar claramente las variaciones en la orientación del tensor, relacionadas con las grandes estructuras y límites, de las posibles permutaciones de ejes que pueden estar relacionadas con diferentes efectos locales o regionales.
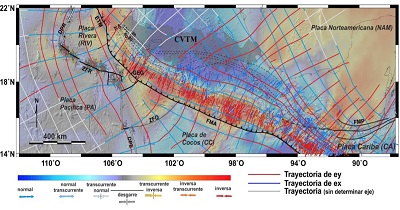 |
|
Figura 12. Representación de las trayectorias de deformación interpoladas a partir de los datos individuales de ey deducidos del análisis mediante el Modelo de Deslizamiento, en relación a los principales límites de placa y la geometría de la lámina de subducción, a partir del modelo presentado por Pardo y Suárez (1995). |
El análisis del factor k´ se ha representado bidimensionalmente en el mapa. No obstante, podemos establecer también un análisis tridimensional de la variación del factor k´. Para ello, se han realizado 14 perfiles seriados en el límite de la NAM con las placas de RIV, CC y CA (Figura 13) en los que se muestra la distribución de la deformación en profundidad.
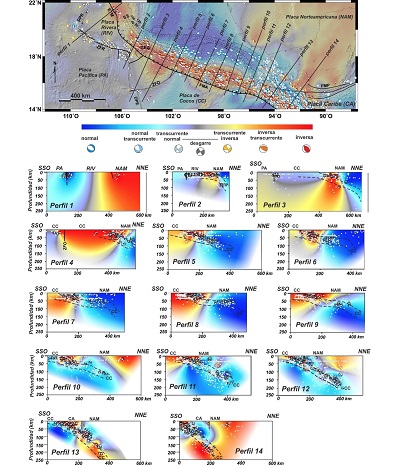 |
|
Figura 13. Cortes seriados en la Fosa Mesoamericana con la distribución de los mecanismos focales (la tipología de los mecanismos viene definida por su color, ver leyenda en Figura 5) y mapa del factor de forma del tensor de deformación (k´) y su interpolación en profundidad. Se ha representado la geometría de la lámina de subducción con una línea discontinua a partir del modelo de Pardo y Suárez (1995). Las zonas blancas representan zonas sin datos de interpolación. |
- Discusión
Los resultados obtenidos sobre el estado de deformación por zonas en nuestro análisis son similares a los obtenidos por Suter (1991). No obstante, en algunas zonas, como en la provincia b definida por este autor (Figura 2), se identifican algunas diferencias en la orientación del tensor que en ambos casos es extensivo. Los resultados de orientación del tensor (trayectorias de ey) (Figura 7) muestran una orientación muy homogénea de los dos ejes del tensor (según NE-SO y NO-SE), mientras que los propuestos por Suter (1991) muestran en algunas zonas los ejes que aparecen orientados según N-S y E-O (extensión E-O).
En cuanto al World Stress Map (WSM16; Heidbach et al., 2016a, 2016b; último acceso el 1 de septiembre, 2020), éste aporta datos adicionales a los mecanismos, siendo en esta zona fundamentalmente datos obtenidos en sondeos o de la interpretación de datos geológicos (alineación de focos volcánicos, etc). Estos datos son muy útiles para completar zonas en las que no tenemos datos de mecanismos focales que nos permitan analizar adecuadamente alguna de las zonas. En este caso, la correlación entre los datos del WSM (Figura 2) y los resultados de nuestro análisis (Figura 7) (interpolación del factor de k´ y orientación de las trayectorias de deformación), muestra una buena correlación. No obstante, en algunas zonas, como en el CVTM, surgen algunas discrepancias, ya que los datos del WSM muestran una orientación de SHmax según E-O, mientras que nuestro análisis muestra una orientación que varía de ENE-OSO a E-O, si bien es cierto que el tipo de datos del WSM en esta zona son casi exclusivamente alineaciones de focos volcánicos, sujetos siempre a posibles interpretaciones.
El tipo de análisis implementado en este trabajo permite completar otros tipos de análisis, ya que la información que proporciona la interpolación de la forma (mapa de k´) y orientación del tensor de deformación (trayectorias) permite analizar con más detalle las variaciones de estos parámetros tanto en 2 como en 3 dimensiones.
Los diagramas ternarios de Kaverina permiten estudiar el estilo de la deformación en cada límite de placa (Figura 6): en la zona NO (Figura 6a), el límite de placa PA-NAM presenta un estilo en desagarre con componente normal, en consonancia con los grandes desgarres del Golfo de California, mientras que los límites PA-RIV (Figura 6b), muestran un estilo en desgarre con componentes normales e inversas por igual; en ambos límites la densidad de terremotos por km2 es elevada. En cuanto al límite PA-CC, la densidad de terremotos con mecanismo focal es baja, con un estilo en desgarre con componente extensional (Figura 6c). Sin embargo, el límite RIV-NAM (Figura 6d) presenta una baja densidad de sismos, mayoritariamente inversos y relacionados con la zona NO de la FMA. La sismicidad instrumental muestra que la densidad de terremotos de la placa RIV es mayor en su límite con la placa PA frente a la placa NAM (Figuras 1, 5). El hecho de que además en el límite PA-RIV aparezcan terremotos inversos de subducción, cabría preguntarse si se está activando una segunda lámina de subducción en la zona, concretamente en la zona con orientación NO-SE. En cuanto al límite CC-CA (Figuras 6e, f, g), se observa una variación en los diagramas ternarios desde la zona NE hacia la zona SE, donde se encuentra con la Zona de Falla de Motagua-Polochic. La densidad de sismos aumenta desde el NO hacia el SE. Sin embargo, se observa también una transición hacia el SE desde el NO de la deformación compresiva, para valores más extensionales, lo que indica una mayor acomodación de la convergencia en la zona de Guerrero (zona centro) frente a la zona de Oaxaca (zona SE) y confluencia con la placa CA (Figura 6).
5.1. ANÁLISIS “CLUSTER” 2D
A partir del análisis cluster de los mecanismos focales, la distribución espacial de las zonas de deformación y del factor de forma (k’) (Figura 7), se pueden estimar los límites de ruptura 2D en la FMA. Por sectores, en el Golfo de California dominan los terremotos en desgarre con componente normal (Figura 6a) y no parecen observarse diferencias importantes ni en la orientación de ey, ni en la tipología predominante de mecanismos focales. En la placa RIV, solo aparecen terremotos con mecanismo focal inverso en el Escarpe Tres Marías (ETM, Figura 7), mientras que, al sur, en la zona de subducción RIV-NAM, apenas hay terremotos de magnitud superior a M 5. Obviamente, el giro de la subducción frente al ETM provoca un cambio en el tensor de deformación que, si bien no es un cambio en la forma del tensor, sí lo sería en su orientación. Esto podría explicar la escasa incidencia de sismos en la zona, o bien que sus periodos de retorno sean mayores que en la zona de ETM. También el hecho de que parte de la convergencia se acomode entre las placas PA-RIV, reduciría la cantidad de deformación compresiva que estaría absorbiendo el límite RIV-NAM, tal y como se ha discutido antes.
En cuanto al análisis 3D de la deformación en la FMA en la placa de CC, a pesar de que la subducción tiene la misma orientación, observamos una clara influencia de la Zona de Falla de Orozco (ZFO) que compartimenta la deformación 2D.
En detalle, el análisis del límite de PA-NAM en el área más noroccidental de la zona de estudio (Golfo de California, Figura 8), muestra una deformación compatible con un tensor en desgarre donde ey se orienta N-S en las zonas 1a, 1b y 1c, con una suave rotación en la zona 1d. Los diagramas de Kaverina muestran un máximo de terremotos en desgarre con cierta componente extensional. Los diedros rectos por zonas son bastante homogéneos con una simetría ortorrómbica.
En cuanto al análisis cluster 2D de la FMA (Figura 9), los tensores de deformación aparecen fuertemente condicionados por la geometría de la lámina de subducción, según el modelo de Pardo y Suárez (1995). Se han agrupado por zonas homogéneas a partir de la interpolación 2D del k’, destacando la existencia de zonas diferentes en la FMA, concretamente las zonas 3d, 4b y 4c (Figura 9). Los diagramas ternarios de Kaverina permiten caracterizar la transición 2D de los tensores de deformación en relación a los límites de placa y a la distribución espacial de la deformación (Figura 10). A partir de las zonas definidas por el análisis cluster, se observa una transición desde el NO al SE en la FMA. Por un lado, se observa una transición con respecto a la tipología de los terremotos: de terremotos predominantemente compresivos en el NO (zona 3d) a zonas con un aumento progresivo de terremotos de tipo extensivo y de desgarre (4c) (Figuras 6 y 11). Por otro lado, también se puede definir una rotación progresiva de la orientación de ey en sentido anti-horario (Figura 11) desde la zona NO con ey según NE-SO (zona 3d), hacia el SE de la FMA, con ey según NNE-SSO (zona 4c). Este tipo de variaciones en la orientación de ey y en la tipología de los mecanismos nos está mostrando el cambio en el buzamiento de la lámina de subducción que se produce en la zona 4c.
5.2. ANÁLISIS 3D DE LA DEFORMACIÓN
El estudio de la deformación sísmica a partir del análisis cluster de la deformación (DR y MD), también permite realizar un análisis tridimensional de la distribución de la deformación. Para ello, se han llevado a cabo una serie de perfiles del valor de k’ que muestran las variaciones de la deformación en profundidad (Figura 13). En total, se han realizado 14 perfiles donde se muestra la distribución en profundidad de los mecanismos focales y se interpola el factor de forma del tensor de deformación (k`). La robustez de este análisis permite analizar la transición en profundidad de la deformación sísmica, lo que permite analizar la existencia de zonas acopladas y desacopladas, la presencia de corrientes mantélicas y las transiciones de las zonas de convergencia con las zonas extensionales en la lámina de subducción. En el perfil 1 (Figura 13) no se observa un proceso de subducción bien definido, el límite RIV-NAM está caracterizado únicamente por fallas de carácter inverso en el Escarpe Tres Marías (ETM). Los perfiles 2 y 3, empiezan a mostrar un incipiente cambio de buzamiento de la lámina, pero no se observa un desacoplamiento evidente en profundidad. En los perfiles del 4 al 9 se puede establecer la presencia de un desacoplamiento situado entre los 50 y los 75 km de profundidad, caracterizado por sismos de carácter normal y normal transcurrente. Este desacoplamiento parece coincidir con la marcada horizontalización de la lámina (perfiles del 6 al 9). En los perfiles 10 y 11, la zona de desacople (caracterizada también por sismos de la secuencia normal) parece situarse algo más profunda (alrededor de los 100 km de profundidad), a la vez que la lámina parece aumentar su buzamiento. El perfil 12 parece definir una zona de transición a la zona de los perfiles 13 y 14, en los que se observa un acoplamiento en profundidad de la Placa de Cocos caracterizado por la existencia de una zona de compresión profunda (aproximadamente a los 150 km de profundidad), posiblemente relacionado con una corriente mantélica (Castellanos et al., 2018; Carciumaru et al., 2020).
También podemos destacar que, la zona de división del tensor de deformación a partir del k’ (Figura 7), coincidiría con la denominada como Laguna Sísmica (gap) de Guerrero de la FMA de la convergencia CC-NAM (Kostoglodov et al., 1996), lo que podría determinar la ocurrencia de los denominados terremotos silenciosos (Kostoglodov et al., 1996, 2003). Por otro lado, la distribución del tensor de deformación a lo largo de la lámina de subducción CC-NAM (Figura 14) coincide con la distribución de las propiedades friccionales propuestas por Radiguet et al. (2016), como mecanismo de ocurrencia de terremotos lentos en la zona de la laguna sísmica de Guerrero.
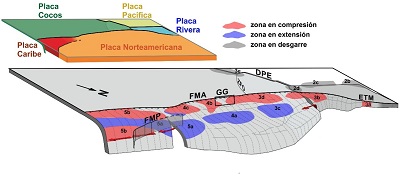 |
| Figura 14. Modelo geométrico conceptual de subducción compleja para las placas de Cocos y Rivera bajo la Placa Norteamericana. Se representan por zonas 3D los estilos de deformación obtenidos del análisis cluster (zonas extensionales, compresivas y en desgarre), así como otras propiedades como la posición y la dirección de movimiento del flujo mantélico (flechas rojas, Yang et al., 2009; Castellanos et al., 2018; Carciumaru et al., 2020). GG Gap de Guerrero. |
La zona del gap de Guerrero (GG), en la FMA, aparece delimitada por el factor de forma del tensor de deformación, k’, tanto en la distribución bidimensional como en los cortes en profundidad.La Figura 7 muestra como el GG queda delimitado por izquierda y derecha por un k’ en desgarre más próximo al límite de la trinchera de la FMA, en la proyección sobre este límite donde se produce la permutación de ey que cambia de NNE a ONO en profundidad, dominado por terremotos en fallamiento normal entre 60 y 100 km de profundidad.
En cuanto a la distribución en profundidad, el GG se localiza entre los perfiles 6, 7, 8 y 9, justo donde se produce un cambio de la lámina de subducción, separando la zona de transición de convergencia a extensión a partir de 50 km de profundidad, apareciendo la lámina de subducción plana (flat slab).
Según los resultados obtenidos, aparece: a) una convergencia geométrica entre la variación 3D del k’, b) un cambio de zona compresiva a extensional a partir de 50 km, c) un cambio de las propiedades friccionales de la lámina de subducción (Radiguet et al., 2016) y d) la existencia de una zona donde podrían concentrarse terremotos lentos y que podría ejercer de barrera para romper por completo el segmento Michoacán-Oaxaca de la FMA en un único evento.
- Conclusiones
El análisis cluster 3D de los tensores de deformación obtenido mediante el análisis de los Diedros Rectos y Modelo de deslizamiento de los mecanismos focales permite cartografiar la deformación en zonas sísmicamente activas. La aplicación en la Fosa Mesoamericana (FMA) en la zona de influencia mexicana muestra:
- El Golfo de California acomoda principalmente la deformación tectónica mediante terremotos en desgarre con componente extensional.
- El límite convergente entre la Placa de Rivera con la Placa Pacífica podría explicar la baja incidencia de grandes terremotos inversos en el límite de la Placa Rivera con la Placa Norteamericana.
- El límite convergente de la Placa de Cocos con la Placa Norteamericana presenta diferentes estilos de la deformación asociados a la variación de la geometría de la FMA. Esta variación de la deformación obedece al cambio de buzamiento de la subducción, en forma de rampa – rellano sub-horizontal. A partir de los 60-80 km de profundidad, aparece un desacoplamiento de la subducción mostrando solo terremotos de tipo normal en los perfiles, lo que sugiere que la velocidad de convergencia CC-CA es inferior a la velocidad de arrastre (pulling) de la parte terminal de la subducción por debajo de 100 km de profundidad.
- La zona de transición entre los segmentos de Michoacán y Oaxaca podría explicar la laguna sísmica (gap) de Guerrero como una zona inter-segmento que podría favorecer la ocurrencia de los denominados terremotos lentos y silenciosos.
- La existencia de corrientes mantélicas que zigzaguean entre la lámina de subducción aprovechando los cambios de buzamiento y estilo de la deformación, genera ventanas litosféricas a partir de 100 km de profundidad y podría jugar un papel importante tanto en el desacoplamiento de la subducción a partir de esa profundidad, como en el estilo del vulcanismo tras-arco.
Finalmente, destacar que este tipo de estudios de la deformación 3D a partir de los tensores de deformación, puede ser muy útil para complementar los estudios presentes y futuros mediante técnicas de GPS, análisis de la anisotropía de la velocidad de la onda P y tomografía sísmica. La aportación de la metodología presentada en este trabajo y calibrada en otras zonas, puede ayudar a comprender mejor el ciclo sísmico para fuentes sismogénicas con capacidad de generar terremotos de M 8, así como la existencia de terremotos lentos en zonas inter-segmento.
Agradecimientos
Queremos agradecer la revisión realizada por dos autores anónimos que han mejorado la versión final de este manuscrito. Este trabajo ha sido financiado parcialmente por los proyectos del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación de España con referencias 3GEO CGL2017‐83931‐C3‐2‐P y MINECO-FEDER CGL2015-67169-P (QTECSPAIN). Este trabajo es una contribución del Grupo de trabajo QTECT-AEQUA.
Referencias
Álvarez, R., Yutsis, V., 2015, The elusive Rivera-Cocos plate boundary: not diffuse. En Wright, T. J., Ayele, A., Ferguson, D. J., Kidane, T. y Vye-Brown, C. (eds), Magmatic Rifting and Active Volcanism: Geological Society, London, Special Publications, 420, http://doi.org/10.1144/SP420.8
Álvarez-Gómez, J.A., 2014, FMC a one-liner Python program to manage, classify and plot focal mechanisms: Geophysical Research Abstracts, 16.
Álvarez-Gómez, J.A., 2019, FMC - Earthquake focal mechanisms data management, cluster and classification: SoftwareX, 9, 299–307. https://doi.org/10.1016/j.softx.2019.03.008
Álvarez-Gómez, J.A., Staller Vázquez, A., Martínez-Díaz, J.J., Canora, C., Alonso-Henar, J., Insua-Arévalo, J.M., Béjar-Pizarro, M., 2019, Push-pull driving of the Central America Forearc in the context of the Cocos-Caribbean-North America triple junction: Scientific Reports 9, 11164. https://doi.org/10.1038/s41598-019-47617-3
Angelier, J., Mechler, P., 1977, Sur une méthode graphique de recherche des contraintes principales également utilisables en tectonique et en sismologie: la méthode des diedres droits: Bulletin de la Société Géologique de France, S7-19 (6), 1309-1318. https://doi.org/10.2113/gssgfbull.S7-XIX.6.1309
Capote, R., De Vicente, G., González-Casado, J.M., 1991, An application of the slip model of brittle deformations to focal mechanism analysis in three different plate tectonics situations: Tectonophysics, 191, 339-409. https://doi.org/10.1016/0040- 1951(91)90070-9
Carciumaru, D., Ortega, R., Castellanos, J. C., Huesca‐Pérez, E., 2020, Crustal characteristics in the subduction zone of Mexico: implication of the tectonostratigraphic terranes on slab tearing: Seismological Research Letters, 91(3), 1781-1793. https://doi.org/10.1785/0220190117
Castellanos, J.C., Clayton, R.W., Pérez-Campos, X., 2018, Imaging the Eastern Trans-Mexican Volcanic Belt WithAmbient Seismic Noise: Evidence for a Slab Tear: Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 123 (9), 7741-7759. https://doi.org/10.1029/2018JB015783
CMT, Global Centroid-Moment-Tensor, 2020, The Global CMT Project: National Science Foundation,Virginia, EEUU, actualizado 30 de junio de 2020, disponible en https://www.globalcmt.org/
Corbo-Camargo, F., Arzate-Flores, J.A., Alvarez-Béjar, R., Aranda-Gómez, J.J., Yutsis V., 2013, Subduction of the Rivera plate beneath the Jalisco block as imaged by a magnetotelluric data: Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 30(2), 268-281.
DeMets, C., Wilson, D., 1997, Relative motions of the Pacific, Rivera, North American, and Cocos plates since 0.78 Ma: Journal of Geophysical Research, 102, 2789–2806. https://doi.org/10.1029/96jb03170
DeMets, C., Gordon, R.G., Argus, D.F., Stein, S., 1990, Current plate motions, Geophysical Journal International, 101, 425–478. https://doi.org/10.1111/j.1365-246x.1990.tb06579.x
DeMets, C., Gordon, R. G., Argus D. F., 2010, Geologically current plate motions: Geophysical Journal International, 181(1), 1–80. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2009.04491.x
De Vicente, G., 1987, The e/k’ diagram. An application of the slip model to the population fault analysis: Revista de la Sociedad Geológica de España, 1, 97-112.
De Vicente, G., 1988, Análisis poblacional de Fallas. El sector de enlace Sistema Central-Cordillera Ibérica, Universidad Complutense de Madrid,Tesis Doctoral, 150 p.
De Vicente, G., Muñoz Martín, A., Giner, J., 1992, El uso del método de los diedros rectos. Implicaciones a partir del modelo de deslizamiento del análisis poblacional de fallas: Revista de la Sociedad Geológica de España, 5 (3-4), 7-19.
De Vicente, G., Cloetingh, S., Muñoz‐Martín, A., Olaiz, A., Stich, D., Vegas, R., Galindo‐Zaldívar, J., Fernández‐Lozano, J., 2008, Inversion of moment tensor focal mechanisms for active stresses around the microcontinent Iberia: Tectonic implications: Tectonics, 27, TC1009, https://doi:10.1029/2006TC002093.
Duputel, Z., Rivera, L., Fukahata, Y., Kanamori, H., 2012, Uncertainty estimations for seismic source inversions: Geophysical Journal International, 190, 1243–1256, https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2012.05554.x
Ekström, G., Nettles, M., Dziewonski, A.M., 2012, The global CMT project 2004–2010: Centroid-moment tensors for 13,017 earthquakes: Physics of the Earth and Planetary Interiors, 200-201, 1-9, http://dx.doi.org/10.1016/j.pepi.2012.04.002
Fasola, S., Brudzinski, M. R., Ghouse, N., Solada, K., Sit, S., Cabral-Cano, E., Arciniega-Ceballos, A., Kelly, N., Jensen, K., 2016, New perspective on the transition from flat to steeper subduction in Oaxaca, Mexico, based on seismicity, nonvolcanic tremor, and slow slip: Journal of Geophysical Research, 121, 1835–1848. https://doi.org/10.1002/2015JB012709
Ferrari, L., 2004, Slab detachment control on mafic volcanic pulse and mantle heterogeneity in central Mexico: Geology, 32, 77–80. https://doi.org/10.1130/G19887.1
Ferrari L., Orozco-Esquivel T., Manea, V., Manea, M., 2012, The dynamic history of the Trans-Mexican Volcanic Belt and the Mexico subduction zone: Tectonophysics, 522–523(5), 122-149. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2011.09.018
Frohlich, C., Apperson, K.D., 1992, Earthquake focal mechanisms, moment tensors, and the consistency of seismic activity near plate boundaries: Tectonics, 11, (2), 279-296. https://doi.org/10.1029/91TC02888
Gardi, A., M. Cocco, A. M. Negredo, R. Sabadini, S. K. Singh., 2000, Dynamic modelling of the subduction zone of central Mexico: Geophysical Journal International 143(3), 809–820. https://doi.org/10.1046/j.1365-246X.2000.00291.x
Giner-Robles, J.L., González-Casado, J.M., Gumiel, P., Martín-Velázquez, S., García-Cuevas, C., 2003a, A kinematic model of the Scotia plate (SW Atlantic Ocean): Journal of South American Earth Sciences, 16 (4), 179-191. https://doi.org/10.1016/S0895-9811(03)00064-6
Giner-Robles, J.L., González-Casado, J.M., Gumiel, P., Martín-Velázquez, S., García-Cuevas, C., 2003b, Changes in strain trajectories in three different types of plate tectonic boundary deduced from earthquake focal mechanisms: Tectonophysics, 372, 179-191. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(03)00310-X
Giner-Robles, J.L, Gumiel, P., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., García-Mayordomo, J., Paredes, C., González-Casado, J.M., 2006, Relevance of the fault plane correct orientation regarding the focal mechanism analysis of earthquakes (resumen), en XIII Asamblea Nacional y 5ª Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica: Sevilla (España), Congress Proceedings, Sevilla, España, Instituto Geográfico Nacional, 1-4.
Giner-Robles, J.L., Pérez-López, R., Martínez-Díaz, J.J., Rodríguez-Pascua, M.A., González-Casado, J.M., 2008, Cluster analysis of the 3D instrumental seismicity within a subduction zone (Caribbean, Cocos and North American tectonic convergence). Implications for a kinematical tectonic model, in 33rd International Geological Congress: Oslo, Noruega, International Union of Geological Sciences.
Giner-Robles, J.L., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Martínez-Díaz, J.J., González-Casado, J.M., 2009, Present-day strain field on the South American slab underneath the Sandwich Plate (Southern Atlantic Ocean): a kinematic model: Geological Society London, 328(1), 155-167. https://doi.org/10.1144/SP328.6
Gómez-Tuena, A., Orozco-Esquivel, M. T., Ferrari, L., 2007, Igneous petrogenesis of the Trans-Mexican Volcanic Belt. In: Alaniz-Álvarez, S.A., and Nieto-Samaniego, Á.F., eds. Geology of México: Celebrating the Centenary of the Geological Society of México: Geological Society of America, 422, 129–181. https://doi.org/10.1130/2007.2422(05)
Gómez-Tuena, A.G., Mori, L., Straub, S.M., 2018, Geochemical and petrological insights into the tectonic origin of the Transmexican Volcanic Belt: Earth-Science Reviews, 183, 153-181. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.12.006
González-Casado, J.M., Giner-Robles, J.L., López-Martínez, J., 2000, Bransfield Basin, Antarctic Peninsula: Not a normal backarc basin: Geology, 28 (11), 1043-1046. https://doi.org/10.1130/0091-7613(2000)28<1043:BBAPNA>2.0.CO;2
Guzmán-Speziale, M., Gómez-González, J. M., 2006, Seismic Strain rate along the Middle America Trench reveals significant differences between Cocos-North America and Cocos-Caribbean convergence: Geophysical Journal International, 166 (1), 179-185, https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2006.02876.x
Guzmán-Speziale, M., Zúñiga, F.R., 2016, Differences and similarities in the Cocos-North America and Cocos-Caribbean convergence, as revealed by seismic moment tensors: Journal of South American Earth Sciences, 71, 296-308. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2015.10.002
Hasenaka, T., 1994, Size, distribution, and magma output rate for shield volcanoes of the Michoacán-Guanajuato volcanic field, Central Mexico: Journal of Volcanology and Geothermal Research, 63(1–2), 13-31. https://doi.org/10.1016/0377-0273(94)90016-7
Heidbach, O., Rajabi, M., Reiter, K., Ziegler, M., WSM Team, 2016a, World Stress Map Database Release 2016. V. 1.1. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/WSM.2016.001
Heidbach, O., Barth, A., Müller, B., Reinecker, J., Stephansson, O., Tingay, M., Zang, A., 2016b, WSM quality ranking scheme, database description and analysis guidelines for stress indicator: WSM Technical Report, 16-01, Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences. https://doi.org/10.2312/wsm.2016.001
Herraiz, M., De Vicente, G., Lindo, R., Giner-Robles, J.L., Simón, J.L., González- Casado, J.M., Vadillo, O., Rodríguez-Pascua, M.A., Cicuéndez, J., Casas, A., Cabañas, L., Rincón Calero, P., Cortes, L., Ramírez, M., Lucini, M., 2000, The recent (upper Miocene to Quaternary) and present tectonic stress distributions in the Iberian Peninsula:. Tectonics, 19(4), 762-786. https://doi.org/10.1029/2000TC900006
Husker, A., Davis, P. M., 2009, Tomography and thermal state of the Cocos plate subduction beneath Mexico City: Journal of Geophysical. Research, 114, B04306, https://doi.org/10.1029/2008JB006039
Kagan, Y.Y., 2003, Accuracy of modern global earthquake catalogs: Physics of the Earth and Planetary Interiors, 135, 173–209. https://doi.org/10.1016/S0031-9201(02)00214-5
Kaverina, A. N., Lander, A.V., Prozorov, A.G., 1996, Global creepex distribution and its relation to earthquake-source geometry and tectonic origin: Geophysical Journal International, 125, (1), 249-265. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1996.tb06549.x
Kim, Y., Miller, M. S., Pearce, F., Clayton, R. W., 2012, Seismic imaging of the Cocos plate subduction zone system in central Mexico: Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 13, Q07001. https://doi.org/10.1029/2012GC004033
Kostoglodov, V., Bandy, W., Domínguez, J., Mena, M., 1996, Gravity and Seismicity over the Guerrero Seismic Gap, Mexico: Geophysical Research Letters, 23, 3385–3388. https://doi.org/10.1029/96gl03159
Kostoglodov, V., Singh, S. K., Santiago, J. A., Franco, S. I., Larson, K. M., Lowry, A. R., Bilham, R., 2003, A large silent earthquake in the Guerrero seismic gap, Mexico: Geophysical Research Letters, 30, 1807. https://doi.org/10.1029/2003GL017219
Langridge, R. M., Weldon, R. J., Moya, J. C., Suárez, G., 2000, Paleoseismology of the 1912 Acambay earthquake and the Acambay-Tixmadejé fault, Trans-Mexican volcanic belt: Journal of Geophysical Research, 105, 3019-3037. https://doi.org/10.1029/1999JB900239
León-Soto, G., Ni, J. F., Grand, S. P., Sandvol, E., Valenzuela, R. W., Guzmán-Speziale, M., Gómez-González, J. M., Domínguez-Reyes, T., 2009, Mantle flow in the Rivera-Cocos subduction zone: Geophysical Journal International, 179(2), 1004-1012. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2009.04352.x
Lee, J.C., Angelier, J., 1994, Paleostress trajectory maps based on the results of local determinations: the “lissage” program, 1994, Computers & Geosciences, 20(2), 161-191. https://doi.org/10.1016/0098-3004(94)90004-3
Letort, J., Retailleau, L., Boué, P., Radiguet, M., Gardonio, B., Cotton, F., Campillo, M., 2018, Lateral variations of the Guerrero-Oaxaca subduction zone (Mexico) derived from weak seismicity (Mb3.5+) detected on a single array at teleseismic distance: Geophysical Journal International, 213, 1002–1012. https://doi.org/10.1093/gji/ggy035
Lonsdale, P., 1995, Segmentation and Disruption of the East Pacific Rise in the Mouth of the Gulf of California: Marine Geophysical Researches 17, 323–359. https://doi.org/10.1007/BF01227039
Manea V.C., Manea, M., 2011, Flat-Slab Thermal Structure and Evolution Beneath Central Mexico: Pure and Applied Geophysics, 168, 1475–1487, https://doi.org/10.1007/s00024-010-0207-9
Manea, V.C., Manea, M., Ferrari, L., Orozco-Esquivel, T., Valenzuela, R.W., Husker, A., Kostoglodov, V., 2017, A review of the geodynamic evolution of flat slab subduction in Mexico, Peru, and Chile: Tectonophysics, 695, 27-52. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2016.11.037
Marret, R., Peacock, C.M.P., 1999, Strain and stress: Journal of Structural Geology, 21, 1057-1063. https://doi.org/10.1016/S0191-8141(99)00020-6
Olaiz, A.J., Muñoz-Martín, A., De Vicente, G., Vegas, R., Cloetingh, S., 2009, European continuous active tectonic strain–stress map: Tectonophysics, 474, 33-40. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2008.06.023
Pardo, M., Suárez, G., 1993, Steep subduction geometry of the Rivera plate beneath the Jalisco block in western Mexico: Geophysical Research Letters, 20 (21), 2391-2394. http://doi.org/10.1029/93GL02794
Pardo, M., Suárez, G., 1995, Shape of the subducted Rivera and Cocos plates in southern Mexico: Seismic and tectonic implications: Journal of Geophysical Research, 100(B7), 12357-12373. https://doi.org/10.1029/95JB00919
Peláez-Gaviria, J.R., Mortera Gutiérrez, C.A., Bandy, W.L., 2013, Morphology and magnetic survey of the Rivera-Cocos plate boundary of Colima, Mexico: Geofísica Internacional, 52(1), 73 – 85. https://doi.org/10.1016/S0016-7169(13)71463-6
Pérez-López R., Giner-Robles, J.L., Martínez-Díaz, J.J., Rodríguez-Pascua, M.A., Bejar, M., Paredes C., González-Casado. J.M., 2007, Active strain field on Deception Island (West-Antarctica): a new approach to the collapsed volcanic caldera from the fractal anisotropy of fracture sets. En Cooper, A.K. y Raymond, C.R. (eds.), ANTARCTICA: A Keystone in a Changing World. USGS Open-File Report 2007-1047, Short Research Paper 086, Proceedings of the 10th ISAES, California – USA.
Pérez-López, R., Mediato, J.F., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner-Robles, J.L., Ramos, A., Martín-Velázquez, S., Martínez-Orío, R., Fernández-Canteli, P., 2020, An active tectonic field for CO2 storage management, the Hontomín onshore case study (Spain): Solid Earth, 11(2), 719-739. https://doi.org/10.5194/se-11-719-2020
Petricca, P., Carminati, E., 2016, Present-day stress field in subduction zones: Insights from 3D viscoelastic models and data: Tectonophysics, 667, 48-62. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2015.11.010
Radiguet, M., Perfettini, H., Cotte, N., Gualandi, A., Valette, B., Kostoglodov, V., Lhomme, T., Walpersdorf, A., Cabral-Cano, E., Campillo, M., 2016, Triggering of the 2014 Mw7.3 Papanoa earthquake by a slow slip event in Guerrero, Mexico: Nature Geoscience, 9, 829–833. https://doi.org/10.1038/ngeo2817
Reches, Z., 1983, Faulting of rocks in three-dimensional strain fields II. Theoretical analysis: Tectonophysics, 95, 133-156. https://doi.org/10.1016/0040-1951(83)90264-0
Rodríguez-Pérez, Q., Márquez-Ramírez, V. H., Zúñiga, F. R., 2020, Seismicity characterization of oceanic earthquakes in the Mexican territory: Solid Earth, 11, 791–806. https://doi.org/10.5194/se-11-791-2020
Rodríguez-Pascua, M.A., Pérez-López, R., Garduño-Monroy, V.H., Perucha, M.A., Israde-Alcántara I., 2017, Estimation of the epicentral area of the 1912 Acambay earthquake (M 6.9, Mexico) determined from the earthquake archaeological effects (EAE) and the ESI07 macroseismic scale: Quaternary International, 451, 74-86. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.06.045
Singh, S.K., Pardo, M., 1993, Geometry of the Benioff zone and state of stress in the overriding plate in central Mexico: Geophysical Research Letters, 20(14), 1483-1486. https://doi.org/10.1029/93gl01310
Suárez, G., Monfret, T., Wittlinger, G., David, C., 1990, Geometry of subduction and depth of the seismogenic zone in the Guerrero Gap, Mexico: Nature, 345, 6273, 336-338. https://doi.org/10.1038/345336a0
Suárez, G., Jaramillo, S.H., Bandy, W.L., 2003, Relative Motion Between the Rivera and North American Plates Determined from the Slip Directions of Earthquakes: Pure and Applied Geophysics, 170, 2163–2172. https://doi.org/10.1007/s00024-013-0667-9
Suter, M., 1991, State of stress and active deformation in Mexico and western Central America. En Slemmons, D. B., Engdahl, E. R., Zoback, M. D., Blackwell, D. D. (eds.), Neotectonics of North America: Boulder, Colorado, Geological Society of America, Decade Map. https://doi.org/10.1130/dnag-csms-neo.401
Valentine A.P., Trampert J., 2012, Assessing the uncertainties on seismic source parameters: Towards realistic error estimates for centroid-moment-tensor determinations: Physics of the Earth and Planetary Interiors, 210-211, 36–49. https://doi.org/10.1016/j.pepi.2012.08.003
Valenzuela, R. W., León-Soto, G., 2017, Shear Wave Splitting and Mantle Flow in Mexico: What Have we Learned?: Geofísica Internacional, 56-2, 187-217.
Xu, P., 2004, Determination of regional stress tensors from fault-slip data: Geophysical Journal International, 157, 1316–1330. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2004.02271.x
Yang, T., Grand, P. S., Wilson, D., Guzman-Speziale, M., Gómez-González, J. M., Domínguez-Reyes, T., Ni, J., 2009, Seismic structure beneath the Rivera subduction zone from finite-frequency seismic tomography: Journal of Geophysical Research, 114, B01302. https://doi.org/10.1029/2008JB005830
Manuscrito recibido: 17 de Septiembre de 2020
Manuscrito corregido: 30 de Diciembre de 2020
Manuscrito aceptado: 7 de Enero de 2021
|
Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana Volumen 73, núm. 2, A100121, 2021 |
 |
Análisis de sismos interplaca, Pacifíco central de Costa Rica: los sismos de Esterillos (13 de noviembre de 2017) y Herradura (24 de agosto de 2020)
Interplate earthquake analysis, central Pacific of Costa Rica: the Esterillos (November 13, 2017) and Herradura (August 24, 2020) earthquakes
Ronni Quintero-Quintero1, Daniela Campos-Durán2,*, Hernán Porras-Espinoza3,
Juan Segura-Torres1
1 Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, Universidad Nacional. 2386-3000.Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.
2 Escuela de Ciencias Geográficas, Universidad Nacional. Campus Omar Dengo. Avenida 1, Calle 9. Apartado Postal 86-3000, Heredia, Costa Rica.
3 Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunami. Departamento de Física (SINAMOT-OPCOS), Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.
* Autor para correspondencia: (D. Campos -Durán) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cómo citar este artículo:
Quintero-Quintero, R., Campos-Durán, D., Porras-Espinoza, H., Segura-Torres, J., 2021, Análisis de sismos interplaca, Pacifíco central de Costa Rica: los sismos de Esterillos (13 de noviembre de 2017) y Herradura (24 de agosto de 2020): Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 73 (2), A100121. http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2021v73n2a100121
RESUMEN
Se analizan dos sismos fuertes que ocurrieron el 13 de noviembre del 2017, 02:28:20 (sismo Esterillos) y el 24 de agosto 2020 a las 21:51:08 (sismo de Herradura) en el Pacífico Central de Costa Rica. El sismo de Herradura se ubicó con latitud 9.501° N, longitud 84.665° W, con centroide a 25 km de profundidad, Mw 5.9 y +1.3 segundos después del tiempo de origen. Este evento se asocia con una falla inversa con dirección noroeste (311°), buzando al noreste en un ángulo bajo de 20° y con un ángulo de deslizamiento de 98°. El sismo fue reportado sentido desde muy fuerte a fuerte y mantiene estrecha relación con las aceleraciones pico (PGA) registradas instrumentalmente; con las que se determinó que la máxima intensidad en la escala de Mercalli Modificada (MMI) fue de VI, correspondiendo a 12%g. El sismo de Esterillos de 2017 se localizó a 14 km al sureste del sismo de Herradura, con centroide a 21 km de profundidad, Mw 6.4. El plano de falla que originó el sismo se orienta en dirección 289°, buzando 17° al noreste y ángulo de deslizamiento de 85°, con distribución de deslizamientos máximos de 0.6 m, alrededor del centroide y con radio de ~8 km. Estos sismos se ubican en la interfaz sismogénica de las placas de Coco y Caribe (CO-CA) y la mayoría de las réplicas se registraron en los primeros 25 km de profundidad y con epicentros entre la costa y la trinchera mesoamericana (TMA). Después de ocurrido el sismo de Esterillos, se localizaron sismos corticales en la placa continental y cercanos a la zona epicentral; la deformación transtensional en esta zona se confirma por medio de mecanismos focales obtenidos para algunos de estos sismos y que puede ser indicio de la subducción de montes submarinos en el área.
Palabras clave: Pacífico Central, sismo, localización, mecanismo focal, réplicas.
ABSTRACT
Two strong earthquakes occurred on November 13, 2017, 02:28:20 (Esterillos Earthquake) and August 24, 2020 at 21:51:08 (Herradura Earthquake) in the Central Pacific of Costa Rica and are analyzed in this work. Herradura earthquake was located at latitude 9.501° N, longitude 84.665° W, with centroid at 25 km depth, Mw 5.9, and +1.3 seconds after the origin time. It is associated with an inverse fault striking northwest (311°), dipping to the northeast at a low angle of 20° and with a slip angle of 98°. The earthquake was reported felt from strong to very strong; keeping a close relation with the peak accelerations (PGA) registered instrumentally; this data allowed determined that the maximum intensity in the scale of Modified Mercalli (MMI) was of VI, corresponding to 12%g. Esterillos earthquake, was located 14 km southeast of the Herradura earthquake, with centroid at 21 km depth, Mw 6.4. The chosen fault plane where the event originated is striking 289° to the NW, dipping 17° to the northeast and with a slip angle of 85°, with circular form slip distribution, reaching maximum of 0.6 m around the centroid and with a radius of ~8 km. These earthquakes are located at the seismic interface of the Cocos and Caribbean plates (CO-CA) and most of the aftershocks were recorded in the first 25 km depth and with epicenters between the coast and the Middle America Trench (MAT). Cortical Caribbean events were located after the Esterillos event and close to it epicenter, the transtensional deformation in the continental Esterillos epicentral area and confirmed with calculated focal mechanism for some of these events could be related to subducted seamount in the zone.
Keywords: Central Pacific, earthquake, location, focal mechanism, aftershocks.
- Introducción
El 24 de agosto de 2020 a las 21:51:08 (hora UTC), se presentó un evento sísmico, registrado por la red sísmica del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional (OVSICORI-UNA), 13 km al sur de la ciudad de Jacó, Puntarenas, Pacífico Central de Costa Rica, con magnitud de 6.3 Mwp (Tsuboi et al., 1995), magnitud Richter Ml 6.1 y a una profundidad de 18 km. Con base en los reportes de la población en la página oficial de Facebook del OVSICORI-UNA, se determinó que el sismo fue sentido desde muy fuerte a fuerte en gran parte del territorio nacional. Fue reportado como percibido en forma oscilatoria y mecida, las ondas sísmicas fueron registradas por los instrumentos de baja ganancia instalados en distintos puntos del país y que mostraron la aceleración máxima del suelo en las componentes horizontales; no sobrepasó 15% del valor de la gravedad.
En este trabajo se llevó a cabo la relocalización del sismo principal, así como el cálculo de la inversión de parámetros de la fuente sísmica, como el centroide, ubicación y tiempo de origen, mecanismo focal, plano de falla (principal y auxiliar), distribución de las réplicas, distribución de deslizamientos en la falla, cambio de esfuerzos estáticos de Coulomb y el análisis del contexto sismotectónico donde se localizó el sismo. Además, con base en las aceleraciones pico (PGA) registradas en estaciones sísmicas, se determinaron las intensidades instrumentales y su correspondencia en la escala de Intensidad Mercalli Modificada (IMM), lo que permitió generar un mapa de intensidades para todo el país, el valor máximo registrado en la escala IMM fue de VI. Esto se comparó con los reportes de la población en la red social Facebook del OVSICORI-UNA, en su mayoría el sismo fue reportado desde muy fuerte a fuerte, además se reportó la caída de objetos en áreas pobladas cercanas al epicentro (13 km), lo que coincide con una intensidad máxima IMM de VI.
Aunque la idea principal en este trabajo fue analizar el sismo de Herradura del 2020 y teniendo que en el 2017 se localizó un sismo, con magnitud Mw 6.4 (llamado sismo de Esterillos en este trabajo) y muy cercano al sismo de Herradura es que también procedemos a la caracterización de esa fuente sísmica.
- Contexto tectónico
La placa de Cocos se subduce perpendicular a la trinchera mesoamericana (TMA) originando un régimen de contracción en la placa superior (Mescua et al., 2017). Actualmente las variaciones morfotectónicas a lo largo del antearco de Costa Rica han sido atribuidas principalmente a cambios composicionales y morfológicos presentes en la placa de Cocos. Estos cambios han llevado a muchos autores a proponer una segmentación de la placa de Cocos, la cual ha sido definida por anomalías magnéticas (Barckhausen et al., 2001), batimetría multibeam (von Huene et al.,1995; von Huene et al., 2000), estudios sísmicos (Walther y Flueh 2002; Sallares y Charvis 2003; Walther, 2003; Wilson et al., 2003; Sallares et al., 2005) y muestreo geológico (Hauff et al., 1997; Werner et al., 1999; Wilson et al., 2003; Hoernle y Hauff, 2007).
Como resultado, en esta área se han definido tres segmentos de litosfera oceánica con edades variables, denominados CNS-1, CNS-2 y CNS-3, originados en el centro de expansión Cocos-Nazca, que limitan al norte con la Dorsal del Pacífico Este y al sur con la Placa Nazca.
El segmento CNS-1, que se subduce bajo el centro y sur de la Península de Nicoya, se caracteriza por una batimetría rugosa asociada a un fragmento de litosfera creada durante el Mioceno inferior (21-22,5 ma) (Barckhausen et al., 2001). El segmento CNS-2 comprende el dominio de los montes submarinos que chocan con la costa del centro y sur de Costa Rica e incluye la litosfera engrosada y rugosa del punto caliente de las Galápagos que contiene la Dorsal de Cocos (Gardner et al., 1992; Fisher et al., 1998). Este segmento exhibe una batimetría rugosa suave con numerosos montes submarinos cónicos y otras características batimétricas tales como el Plateau de Quepos en el centro (von Huene et al., 1995) y un área de corteza oceánica engrosada con un fondo marino elevado y un espesor de sedimentos variable de hasta 1 km, asociado a la cresta de Cocos en el sector sur (Walther et al., 2000; von Huene et al., 2000; Kolarsky et al., 1995).
En cuanto a la sismicidad asociada al segmento CNS-2, Protti et al. (1995a) correlacionan el acoplamiento sísmico con las características del fondo marino subducido y observan que históricamente los montes submarinos aislados pueden reducir el acoplamiento entre las placas y generar sismos con una magnitud máxima de Mw 7.0. Superficialmente, la sismicidad es frecuente y de menor magnitud, lo cual sugiere que los altos batimétricos que ingresan a lo largo del margen central de Costa Rica forman asperezas aisladas que solo pueden generar sismos de tamaño moderado (Mw 6.0-7.3) (Protti et al., 1995b; Bilek et al., 2003; Proyecto Global Centroid Moment Tensor (GCMT), 2020).
Cada uno de estos montes submarinos subducidos deja una depresión a su paso, que puede ser rastreada hasta 55 km hacia el frente de deformación (Sak et al., 2009). Ese rastro es creado por la deformación y el levantamiento del talud continental cuando el monte submarino pasa por debajo de él, seguido por el colapso cuando se retira el soporte del área levantada (Hühnerbach et al., 2005). Las áreas de levantamiento sobre los montes submarinos se caracterizan por patrones complejos de fallas normales y de deslizamiento (Sak et al., 2009; Hühnerbach et al., 2005).
Estos montes submarinos pueden actuar como asperezas o barreras temporales en la zona de acople entre las placas (Watts et al., 2010), lo que dificulta la propagación de ruptura o genera esfuerzos locales que contribuyen a la ocurrencia de sismos fuertes en la zona. Husen et al., (2002) asocian el sismo del 25 de marzo de 1990, Mw 7.3 (GCMT, 2020) dentro del segmento CNS-2 en la entrada del Golfo de Nicoya, ubicado a ~25 km al oeste del sismo del 24 de agosto de 2020, con un monte submarino que podría estar actuando como aspereza.
Entre los sismos más importantes ocurridos recientemente en la zona, se encuentran el del 13 de noviembre de 2017 a las 02:28:20.3 hora UTC, Mw 6.4, que se ubicó a 14 km al sureste del epicentro del sismo de Herradura o el sismo de Cóbano en marzo de 1990, -13:22:55 hora UTC, Mw 7.3, que también se ubicó cercano a este.
- Metodología
Se realizó una caracterización de los parámetros de la fuente sísmica, para ello se utilizó principalmente el catálogo sísmico y formas de onda de la red sísmica del OVSICORI-UNA. Además, se revisaron los catálogos disponibles en línea del International Seismological Center (ISC) (2020), del Proyecto Global Centroide Momento Tensor (GCMT) (2020), del USGS (2020) y Guendel, (1986). Los sismos se localizaron con el programa GenLoc de Fan et al., (2006); para la inversión, el centroide y tensor de momento (CTM), se utilizó el paquete ISOLA (Sokos y Zahradnik, 2008 y 2013) y FOCMEC (Snoke et al., 1984), esto permitió obtener el mecanismo focal por medio de las polaridades de los primeros arribos de la onda P. Para la distribución del deslizamiento en el plano de falla se implementó el paquete computacional de inversión lineal de desplazamiento (Gallovic y Zahradnik 2011; Gallovic et al., 2014). Para la localización de los sismos, cálculo del CMT, distribución de deslizamiento en la falla y mecanismo focal se usó el modelo de velocidad de Quintero y Kissling (2001) y en el caso del cálculo de cambio de esfuerzos estático de Coulomb (ΔCFS) se empleó el paquete computacional Coulomb 3.3 (Toda et al., 2005; Lin et al., 2004). Se usó el método de cambio de esfuerzos con el fin de encontrar áreas donde se ve un aumento de ΔCFS y señalar la posible ocurrencia de futuros eventos sísmicos.
Para el catálogo sísmico del OVSICORI-UNA, los sismos entre 1986-1992, fueron localizados con el programa HYPOINVERSE (Klein, 1984). A partir de 1992 hasta 03 de marzo del 2010 se procesó por medio del programa HYPOCENTER (Lienert y Haskov, 1995). Siendo el 04 de marzo del 2010, cuando las asociaciones de sismos y localizaciones fueron hechas con ANTELOPE (BRTT, 2010), el cual hace uso del programa de localización llamado LOCSAT (Bratt y Bache, 1988), basado en el modelo de velocidad IASPEI91 (Kennett y Engdahl, 1991) para sismos regionales y telesismos, y las librerías GENLOC (Generalized Earhquake-Location) de Fan et al. (2006), basado en el modelo de velocidad de Quintero y Kissling (2001) para la sismicidad local. El uso de un modelo 1D para la loacalización de sismos y la metodología de inversión puede producir que sismos superficiales aparezcan en el aire o en la capa de agua; estos sismos son un poco más profundos; pero en este trabajo son graficados en las localizaciones obtenidas sin hacerles modificación.
En el catálogo OVSICORI-UNA, las magnitudes de los sismos que ocurrieron antes del 10 de marzo del 2010 se obtuvieron de la siguiente forma: la magnitud de los eventos sísmicos fue obtenida del promedio de las magnitudes parciales calculadas para cada estación, según la duración de las trazas en las estaciones de corto período. Estas magnitudes parciales se calcularon según la relación obtenida por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) para sismos en Alaska:
Mc = -1.16+2.01*log10 T+0.0035*Δ+ΔM
T: duración del sismo
Δ: distancia epicentral
ΔM: corrección para cada estación
A partir de 1992 se implementó un sistema digital en el centro de registro, que además contaba con estaciones de banda ancha, con respuestas instrumentales calibradas.
Estas permitían simular la respuesta de un instrumento Wood-Anderson para el cálculo de la magnitud local Richter. En este cálculo se utiliza la siguiente relación propuesta por Hutton y Boore (1987):
ML = log10(A) + 1.11*log10 (Δ) + 0.00189*Δ - 2.09
Δ: Distancia epicentral.
A: Amplitud pico-pico de la onda.
Después de implementado el sistema de adquisición sismológico ANTELOPE, se dejó de cuantificar la magnitud coda y, en vez de esta y para sismos locales, se cuantifica la magnitud local (Ml) que representa la magnitud Richter, donde el paquete computacional (BRTT, 2010) aplica la metodología y funciones de corrección propuestas por Richter (1935). Es a partir de la implementación de ANTELOPE que se comienza con el cálculo de la magnitud momento de la onda P: Mwp (Tsuboi et al., 1995). Las magnitudes son calculadas automáticamente por el paquete ANTELOPE y se reporta la mediana de los valores de magnitud cuantificados en cada estación. En los años anteriores, se calculaba el valor medio de las magnitudes obtenidas en cada estación. Las magnitudes calculadas según sea la metodología van a variar; para el caso del sismo del 11 de noviembre del 2017, USGS (2020) y GCMT (2020) lo reportan con magnitudes entre 6.1 y 6.6 y el OVSICORI-UNA con Ml 6.4 y en este estudio se encontró Mw 6.4; y la diferencia con otros estudios que hacen calculo de magnitud momento global es por el ancho de banda usado en la inversión; siendo usadas frecuencias más altas en el caso de usar datos locales. Para el sismo del 24 de agosto de 2020, el GCMT (2020) y USGS (2020) reportaron magnitudes entre 5.5 y 6.1 y el OVSICORI-UNA con Ml 6.1, Mwp 6.3 y en este trabajo se encuentra magnitud momento usando datos locales de Mw 5.9.
El mapa de intensidades instrumentales, para el sismo de Herradura, en la escala de Mercalli Modificada (MMI) se generó mediante una interpolación estadística (Krigging) a través del software Arc Gis 10.7, para ello se utilizaron las aceleraciones pico (PGA) registradas en 21 estaciones distribuidas en el territorio nacional. La conversión de PGA a MMI se llevó a cabo aplicando la conversión propuesta por Wald et al. (2005) (Tabla 1).
|
Tabla 1. Intensidades instrumentales en la escala de Mercalli Modificada (MMI). |
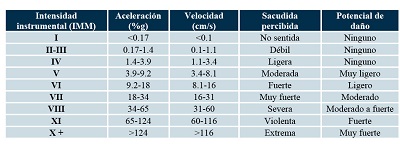 |
Los resultados obtenidos fueron comparados con los reportes de la población en la página oficial del Facebook del OVSICORI-UNA para determinar la relación entre las intensidades instrumentales en la escala MMI y las características de cómo fue sentido el sismo en diferentes ciudades y poblados del país.
- Resultados
4.1. RÉPLICAS DEL SISMO DE HERRADURA
El sismo de Herradura de las 21:51:08.1, hora UTC, se localizó a una latitud 9.501 y longitud -84.665, a una profundidad de 18 km, con magnitud Ml 6.1 . Las réplicas de este evento (para dos días posteriores) fueron localizadas principalmente frente a la costa del Pacífico Central de Costa Rica, en un área de 400 km2 aproximadamente (Figura 1). En total se registraron 91 réplicas cuyas magnitudes se encontraron entre Ml -0.8 y Ml 3.6. Referente a las profundidades, estas oscilaron entre 3.5 y 32.7 km del total de esas réplicas, 80 se ubicaron a profundidades mayores a 15 km, concentradas en una banda de 20 a 25 km de profundidad y con epicentros desde la costa hacia la TMA.
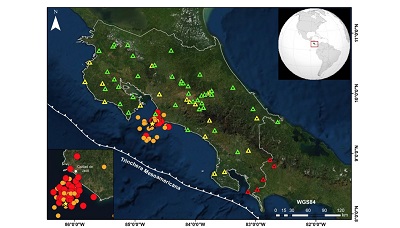 |
|
Figura 1. Sismicidad asociada al sismo de Herradura, el sismo principal se indica por una estrella amarilla y las réplicas por círculos, donde el color indica la profundidad, los anaranjados con profundidades entre 0 y 20 km y los rojos presentan profundidades mayores a 20 km. Las estaciones sísmicas usadas en la localización del sismo principal se indican por triángulos, el color indica el residuo; verde si es menor a 0.5 segundos, amarillo entre 0.5 y 1.5 segundos y rojo para residuos mayores a 1.5 segundos. La estación sísmica más cercana al epicentro del sismo principal está ubicada en Herradura, Jacó. Para el cálculo de las réplicas también se usaron estas estaciones sísmicas. |
4.1.1. MECANISMO FOCAL DEL SISMO DE HERRADURA
La solución del mecanismo focal (MF) del evento principal, calculado usando polaridades de los primeros arribos y el programa FOCMEC (Snoke et al., 1984) muestran un plano de falla inclinado al NE con un ángulo de 31°, el cual corresponde a una falla inversa con azimut de 287° y ángulo de deslizamiento de 71° (287°/31°/71°).
La solución del MF obtenida de la inversión de formas de onda y el paquete ISOLA (Sokos y Zahradnik, 2008 y 2013), también da como resultado un mecanismo inverso, con un plano de falla buzando al NE, con ángulo de inclinación de 20°, rumbo de 311° y deslizamiento de 98° (311°/20°/98°) (Figura 2B). El sismo está relacionado con el acople entre la placa de Cocos y la placa Caribe (Co-Ca) en el Pacífico Central de Costa Rica.
La correlación entre los datos sintéticos y observados usando estaciones en el campo cercano entre 18 y 129 km del epicentro es alta (Figura 2A) y el mecanismo focal obtenido está en concordancia con los mecanismos calculados por el USGS (2020). Asimismo, el centroide calculado usando datos de la red del OVSICORI-UNA, se ubicó debajo del epicentro a una profundidad de 25 km y +1.3 segundos después del tiempo de origen y una magnitud Mw 5.9.
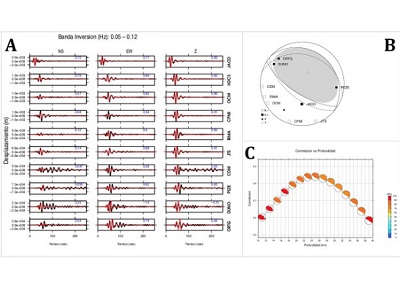 |
| Figura 2. A) Correlación de las formas de onda de desplazamiento reales (negro) y sintéticas (rojo) usando un ancho de banda de 0.05 a 0.12 Hz. El gráfico para cada componente de la estación sísmica indica tiempo (segundos) vs desplazamiento (metros), B) Mecanismo focal calculado usando inversión de formas de onda (línea continua en la esfera focal) y polaridades de primeros arribos, indicando los planos de falla con líneas discontinuas. Las estaciones usadas en la inversión de las formas de onda muestran la respectiva polaridad; con rectángulos blancos se indica la dilatación (D) y con rectángulos negros la compresión (C), el eje de Presión (P) está indicado por un círculo negro y el de tensión (T) por un círculo blanco. El eje de presión (215°/25) tiene dirección noreste y el de tensión con parámetros 27°/65°, C) Correlación vs profundidad para el sismo de Herradura. El porcentaje doble par de fuerzas (DP) se indica por una barra de color a la derecha y en este caso es de 81% DP. |
Además, la correlación por profundidad también es bastante alta, alcanzando un valor de 0.83 (Figura 2C) para 25 km de profundidad; la cual corresponde a una profundidad similar a los sismos ubicados entre la interfaz CO-CA para esta zona.
Se hizo búsqueda en el plano, pero la mejor correlación se obtuvo para un punto ubicado por debajo del epicentro; lo que indica que los deslizamientos en la falla fueron focalizados y no se produjo rompimiento a lo largo del plano de falla, como lo evidencian las réplicas, que se mantuvieron concentradas y cercanas al hipocentro.
4.1.2. INTENSIDADES INSTRUMENTALES EN LA ESCALA DE MERCALLI MODIFICADA (MMI)
Las máximas PGA se registraron en la estación sísmica JACO, ubicada en Herradura, Garabito, Puntarenas, estas alcanzaron 11.52%g, que corresponde a una intensidad de VI en la escala IMM. Sin embargo, sismos con estas características tienen la particularidad de no producir daños importantes en infraestructuras, aunque la sacudida es fuerte y sentida por la población.
Para establecer la relación planteada por Wald et al., (2005) se utilizaron datos de PGA de 21 estaciones sísmicas, distribuidas por todo el país, y se determinó que las intensidades se corresponden con valores entre II y VI (Tabla 2, Figura 3B).
|
Tabla 2. PGA en estaciones del OVSICORI-UNA. |
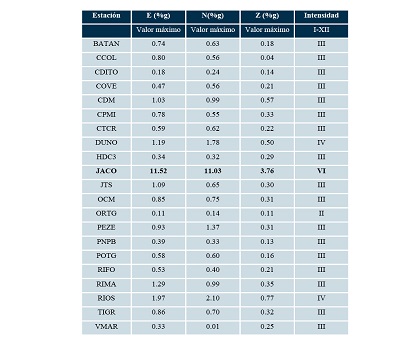 |
Las mayores intensidades (VI) se concentraron en la ciudad de Jacó y en Herradura; en Cóbano y Paquera, en el extremo sureste de la Península de Nicoya, se registró una intensidad máxima de V, las intensidades menores a III se registraron en poblados como San Isidro del General, Limón, Upala y en ciudades de la Gran Área metropolitana (GAM) destacando centros urbanos como San José (capital del país), Alajuela, Cartago y Heredia (Figura 3A).
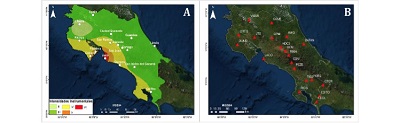 |
|
Figura 3.A) Intensidades instrumentales en la escala de Mercalli Modificada (MMI) registradas para el sismo de Herradura del 24 de agosto de 2020, Ml 6,1. Para determinar las intensidades IMM se utilizó la relación de Wald et al., 2005; para conversión de PGA a intensidad. Los puntos blancos indican ciudades y poblados, B) Estaciones sísmicas, señaladas con triángulos rojos, donde se registraron las intensidades instrumentales. |
Con base en la información recabada en el Facebook del OVSICORI-UNA se identificaron algunas particularidades relevantes, ya que la población reportó el sismo sentido desde muy fuerte a fuerte. Se destaca que en la ciudad de Jacó, ubicada a 13 km del epicentro, se reportó la caída de objetos en supermercados. Con la información facilitada por los usuarios de la red social (Facebook oficial del OVSICORI-UNA) se lograron sistematizar las principales características del sismo en las siete provincias del país (Tabla 3). Se hace énfasis en que la información recabada correspondió a reportes en el Facebook del OVSICORI-UNA y no a encuestas. En total se registraron 2679 reportes, los cuales se clasificaron por provincia y según la descripción macrosísmica.
|
Tabla 3. Descripción macrosísmica del sismo de Herradura y su distribución por provincias. |
 |
- Análisis de la sismicidad en el área de estudio
En el área de estudio se han registrado otros sismos importantes, tales como a) el sismo del 25 de marzo de 1990 a las 13:22:55 hora UTC, Mw 7.3 (GCMT, 2020), b) el sismo del 20 de agosto 1999 a las 10:02:20 hora UTC, Mw 6.9 (GCMT, 2020) y c) el sismo del 13 de noviembre 2017, Mw 6.4 (este trabajo) y se presentó a las 02:28:20 hora UTC (Figura 4). Algunos de los sismos registrados en el área presentan dos particularidades importantes: a) microsismicidad abundante y b) que en un período de tiempo corto los eventos premonitores y sus réplicas, alcanzan una magnitud significativa, incluso en ocasiones cercanas a la del evento principal. Por ejemplo, el sismo ocurrido el 21 diciembre de 1939 (20:54:53, hora UTC) con magnitud Ms 7.3, y al día siguiente (04:44:03 hora UTC) se presentó una réplica magnitud Ms 6.8; el 19 de julio 1956 (23:26:30 y 23:38:04 hora UTC) se presentaron dos sismos de igual magnitud (Ms 6.2). El 23 agosto de 1978 (00:38:31 y 00:50:27 hora UTC), se ubicaron dos eventos en Sámara, frente a la Península de Nicoya, con magnitud de Ms 7.0 y 6.9, respectivamente; el 25 de marzo de 1990 (13:16:05 hora UTC), ocurrió un evento premonitor de Ms 6.4 y un evento principal de Mw 7.3 a las 13:22:55 hora UTC; el 20 de agosto de 1999 (10:02:20 hora UTC), un sismo de magnitud Mw 6.9 y una réplica al día siguiente (10:49:50 hora UTC) de Mw 5.8.
 |
|
Figura 4. Se muestran con círculos rojos los epicentros para sismos que se han registrado en el Pacífico Central de Costa Rica, desde 1984 hasta agosto de 2020, con magnitudes Ml > 5.9. Se destacan cuatro principales eventos con su respectiva fecha y magnitud asociada a) el sismo del 25 de marzo de 1990 (Mw 7.3), b) el sismo del 05 de septiembre de 2012 (Mw 7.6), conocido como el terremoto de Nicoya, c) el sismo del 13 de noviembre de 2017 (Ml 6.4) y d) el sismo del 01de junio de 2019 (Ml 4.3), e) el sismo del 25 de agosto de 2020 (Ml 6,1). Los MF para el sismo del 05 setiembre 2012 (Quintero et al., 2014) y para el sismo de 25 de marzo 1990 (GCMT, 2020); los otros tres se realizaron en este trabajo. Los MF indican que los sismos ocurren como consecuencia de fallas inversas asociadas a la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Caribe, buzando al nor-noreste y en bajo ángulo. |
El penúltimo evento fuerte registrado en esta área corresponde al sismo de Esterillos del 13 de noviembre de 2017 (02:28:20 hora UTC), con magnitud Mw 6.4 y con una réplica de Ml 5.2 a las 02:32:31 hora UTC (Güendel, 1986; ISC, 2020; OVSICORI-UNA, 2020; Global Catalogue, 2020; para información sobre sismos históricos en la zona) (Tabla 4).
|
Tabla 4. Sismos históricos importantes entre 1939 y 2020. |
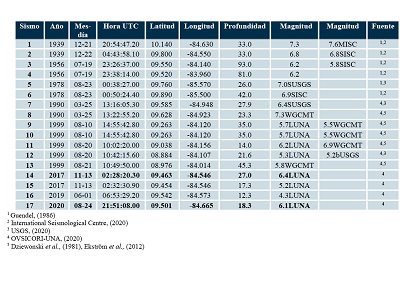 |
Referente al sismo de Esterillos, se obtuvo que los parámetros de la fuente sísmica lo ubican en la latitud 9.463 y longitud -84.546, con una profundidad de 27 km. La magnitud es de Ml 6.4, con el centroide a 21 km de profundidad debajo del epicentro y a +4.0 segundos después del tiempo de origen. El plano de falla se orienta en dirección 289°, y buza 17°, su deslizamiento es de 85° (Figura 5). La magnitud momento obtenida usando datos de la red local es dos décimas inferiores a la obtenida usando datos de la red global por el GCMT (2020), que la ubica en Mw 6.6, cuya diferencia en magnitud se debe al ancho de frecuencias usadas en la inversión. Por otra parte, se muestran (Figura 6A) los epicentros de algunos sismos registrados entre el 2010 y agosto de 2020, con su respectivo perfil indicado a lo largo de la línea 1, así como la sismicidad asociada a los sismos de Esterillos y Herradura. La sismicidad se concentró en los primeros 25 km de profundidad (Figura 6B), con epicentros al sur de la ciudad de Jacó. Un perfil de la sismicidad a lo largo de la línea 1 muestra que el sismo se encuentra en la parte superior de la zona sismogénica y en contacto CO-CA y el sismo principal corresponde a una falla inversa. El sismo de Esterillos se caracteriza por tener réplicas hacia arriba del epicentro y el de Herradura por estar alrededor de la zona epicentral.
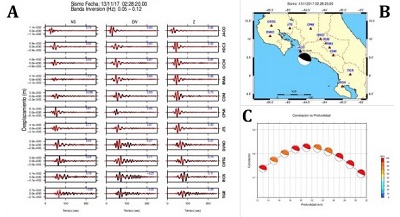 |
|
Figura 5. Inversión por el centroide y tensor de momento del sismo del 13 de noviembre de 2017. A) Gráfico de formas de ondas observadas y sintéticas en estación sísmicas usadas, en color negro y rojo, respectivamente, B) Mecanismo focal y estaciones usadas en la inversión, C) Gráfico que muestra la correlación a diferentes profundidades, con diagrama de barras indicando el porcentaje de doble par de fuerzas. |
Es posible que estos sismos estén asociados con la subducción de los altos batimétricos que ingresan a lo largo del margen central de Costa Rica y que forman asperezas aisladas que pueden generar terremotos que podrían alcanzar una magnitud Mw 7.3 (GCMT, 2020).
Después del sismo de Esterillos (Mw 6.4) se ubicó sismicidad cortical superficial, donde ocurrió un sismo magnitud Ml 4.3 el 01 de junio de 2019 a las 06:53:29 hora UTC, cuyo origen es atribuido a una falla normal con componente de desplazamiento y parámetros para un plano nodal azimut=18°, buzamiento= 61° y deslizamiento= -139°, parámetros obtenidos con inversión por el CMT usando datos sísmicos de la red del OVSICORI-UNA. En el pasado sismicidad como la del sismo de Cóbano del 25 de marzo 1990, Mw 7.3 disparó sismicidad en la placa continental; que ocurrió en superficie (Protti et al., 1995), después del sismo del 13 de noviembre de 2017 no es muy clara en una relación directa con este; pero existe sismicidad localizada en la placa continental, principalmente en fuentes sísmicas, cercanas al epicentro.
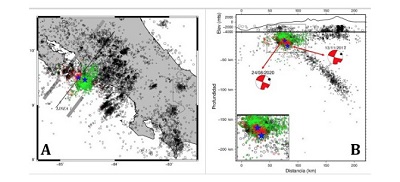 |
|
Figura 6. Epicentros de sismos registrados por la red sísmica del OVSICORI-UNA, entre 2010 hasta septiembre del 2020 representados por círculos negros, verdes y rojos, los dos últimos indican epicentros para los primeros 10 días de réplicas después de ocurrido el sismo de Esterillos y Herradura, respectivamente, B) Proyección vertical de los sismos que se encuentran a una distancia máxima de 30 km (líneas grises gruesas en mapa), a ambos lados de la línea 1 y las proyecciones de sus MF en la línea 1, se muestra el eje P y T, con círculos blancos y negros, respectivamente. Con estrellas azules se indican las localizaciones de los sismos de Herradura y Esterillos. Se presenta una ampliación en la esquina inferior izquierda de los eventos principales. |
En profundidad y a unos 100 km de distancia de la trinchera, en la zona de contacto de las placas CO-CA se localizan pocos sismos y los sismos como el de Esterillos y el de Herradura ubican el centroide por debajo del epicentro, con réplicas hacia la TMA; por lo que la zona que evidencia poca sismicidad puede ser una barrera que impida rompimiento a lo largo del plano de inmersión de la falla (Figura 6). El cambio de esfuerzos estáticos de Coulomb para los sismos de Esterillos (Mw 6.4) y de Herradura (Mw 5.9) graficados con perfiles que cortan la TMA y en dirección al buzamiento de la placa de Cocos muestran que existe una acumulación de esfuerzos en los extremos superior e inferior de la falla inversa que originó estos sismos (Figura 7). El extremo inferior de esta zona de interfaz sismogénica entre las placas de Cocos y Caribe, ubicada al noroeste de donde ocurrieron los sismos en mención, ha mostrado poca sismicidad en el pasado y donde existe acumulación positiva de esfuerzos puede indicar una zona con potencial para generar futuros eventos sísmicos.
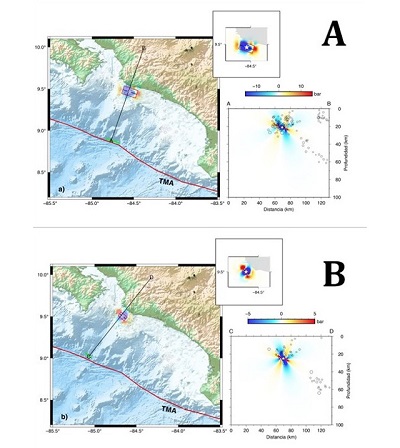 |
|
Figura 7. A) Cambios de esfuerzos estáticos de Coulomb debido al sismo del Esterillos (parámetros de falla 289◦ /17◦/85◦, Mo=4.35e+18 Nm, Mw 6.4, profundidad 21 km, epicentro indicado por estrella blanca, B) Cambios de esfuerzos estáticos de Coulomb debido al sismo de Herradura (parámetros de falla 11◦/20◦/98◦, Mo=9.719e+17, Mw 5.9, profundidad 25 km), epicentro indicado por estrella blanca, se asume un coeficiente de fricción de 0.4. La barra de colores indica los cambios de esfuerzos de Coulomb en bares y con círculos negros se muestran algunos de las localizaciones del catálogo sísmico del OVSICORI-UNA. Una línea de color rojo muestra la TMA y en negro y verde se indica la falla en profundidad y la proyección en superficie, un cuadrado en rojo indica la dimensión de falla. |
Resultados preliminares de la distribución de deslizamiento final en el plano de falla 289◦/17◦/85◦ para el sismo de Esterillos, y para el sismo de Herradura en el plano de falla 311◦/20◦/98◦, muestran una concentración de deslizamientos concéntricos alrededor del centroide con deslizamientos máximos de 0.6 y 0.1 metros, respectivamente y con una ligera concentración hacia la parte inferior de la falla para el sismo de Esterillos y hacia la superficie para el sismo de Herradura (Figura 8).
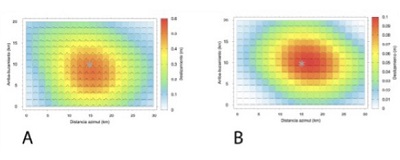 |
|
Figura 8. A) Modelo de deslizamiento obtenido a partir de la inversión de deslizamiento lineal de fallas finitas para el sismo de Esterillos, Mw 6.4, B) Modelo de deslizamiento obtenido a partir de la inversión de deslizamiento lineal de fallas finitas para el sismo de Herradura, Mw 5.9. La escala de la derecha representa la variabilidad de la amplitud de deslizamiento. El asterisco en color gris denota el centroide proyectado en el plano de falla (no se usa en la inversión). La distancia es a lo largo del azimut. |
- Discusión
El sismo del 24 de agosto del 2020, 21:51:08 hora UTC, conocido como el sismo de Herradura, ubicado en el Pacífico Central de Costa Rica, corresponde a una falla inversa, con hipocentro a 18 km de profundidad, su centroide se encuentra debajo del epicentro a 25 km de profundidad y +1.3 segundos después del tiempo de origen. Sismos con este tipo de mecanismo focal están asociados a la interfaz Cocos-Nazca, tal y como se observa en el perfil en profundidad (Figura 6). La ubicación del centroide y de las réplicas muestran que los hipocentros se encuentran concentrados en un área pequeña y que no existe rompimiento a lo largo de la inmersión de la placa de Cocos bajo la placa Caribe.
Lo mismo ocurrió con el sismo de Esterillos con centroide por debajo del epicentro.
Estos sismos inversos de mayor magnitud están asociados con la subducción de los altos batimétricos que ingresan a lo largo del margen central del antearco de Costa Rica y forman asperezas aisladas que tienen potencial para generar sismos con una magnitud de Mw 7.3 (GCMT, 2020). El modelo de deformación de la placa superior propuesto para esta región por Domínguez et al. (1998) indica que se desarrollan fallas inversas arqueadas delante del monte submarino, fracturas subverticales que se extienden desde arriba del monte submarino, algunas con movimiento de desplazamiento de rumbo.
El monte submarino acrecionado proporciona una aspereza local, pero podría transferir la tensión a las fracturas preexistentes en la parte superior, en relación directa con los sismos que abarcan un amplio rango de profundidades.
Estos sismos con mecanismo focal normal estarían asociados al colapso producido por la depresión creada durante la deformación del talud continental cuando el monte submarino pasa por debajo, similar a los modelos propuestos por Dominguez et al. (1998), von Huene et al. (2000), Husen et al. (2002), Hühnerbach et al. (2005) y Sak et al. (2009).
Esta región sobre el monte submarino se caracteriza por patrones complejos de fallas normales y deslizamientos (Sak et al., 2009; Hühnerbach et al., 2005), por lo que se esperarían fallas normales producidas por un monte submarino en subducción, debido al colapso del material de la placa superior (Dominguez et al., 1998).
- Conclusiones
El sismo de Herradura, 21:51:08 hora UTC, ubicado en el Pacífico Central de Costa Rica, corresponde a una falla inversa, con hipocentro a 18 km de profundidad, su centroide se encuentra debajo del epicentro a 25 km de profundidad y +1,3 segundos después del tiempo de origen, con deslizamiento en forma circular, distribución uniforme y máximos deslizamientos de 0.1 m y magnitud Mw 5.9. Sismos con este tipo de mecanismo focal están asociados a la interfaz CO-CA y asociados con la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Caribe. La disminución de la sismicidad que se observa debajo de la interfaz podría estar relacionado a un monte submarino cortado en la placa subducida.
La ubicación del centroide y de las réplicas del sismo de Herradura muestran que los hipocentros se encuentran concentrados en un área pequeña y que no existe rompimiento a lo largo de la inmersión de la placa de Cocos bajo la placa Caribe; lo mismo ocurrió con el sismo de Esterillos, a las 02:28:20.3 hora UTC, con magnitud Mw 6.4 con centroide por debajo del epicentro y máximos deslizamientos de 0.6 m y con concentración de réplicas hacia la superficie y en zonas con cambio de esfuerzos de Coulomb negativos.
La acumulación de esfuerzos estáticos como lo muestra el cambio de esfuerzos de Coulomb se da en las fronteras superior e inferior de la falla en la zona de interfaz sismogénica entre la placa de Cocos y la placa Caribe, zona que se caracteriza por haber subducido montes submarinos que han sido generadores de sismos fuertes en el pasado. La distribución de deslizamientos muestra concentración alrededor del centroide y sin deslizamiento hacia la parte inferior de la interfaz sismogénica; por lo que la distribución de esfuerzos y deslizamiento en la falla producto de estos sismos puede indicar que la parte inferior de la zona sismogénica en esta parte del Pacífico Central de Costa Rica tiene alto potencial sísmico. Es posible que un monte submarino en la zona esté actuando como barrera que impide la propagación de la ruptura a lo largo de la zona de acople CO-CA.
En la proyección de la sismicidad por profundidad se observa que los sismos en la zona de contacto de las cortezas CO-CA se encuentran concentradas en la zona más superficial quedando la zona inferior de la interfaz con capacidad de romper con otro sismo fuerte o por el contrario actuar como barrera que impida el rompimiento hacia debajo de la zona sismogénica.
La magnitud del sismo de Herradura fue fuerte (Ml 6.1; Mw 5.9), sin embargo, al no ser un sismo superficial y al romper en la TMA y concentrar sus réplicas en esta zona, no generó daños en ciudades y poblados cercanos al epicentro, tal como la ciudad de Jacó (ciudad más próxima). Las intensidades instrumentales en la escala de Mercalli Modificada (MMI) máximas de VI y aceleraciones pico de ~12%g en la estación más cercana al epicentro, provocó caída de objetos y pánico en las personas en el área de mayor aceleración del suelo, sin embargo, no se reportaron daños a estructuras o pérdidas de vidas.
Agradecimientos
Agradecemos al editor en jefe Dr. Antoni Camprubí y a los dos revisores anónimos por sus comentarios constructivos y sugerencias para mejorar este trabajo. Agradecemos también a la Comisión Nacional de Prevención de Riegos y Atención de Emergencias (CNE) por los fondos económicos facilitados al OVSICORI-UNA, mediante la ley 8488 para el mantenimiento de la red de monitoreo sísmico en el país y al equipo de profesionales del OVSICORI-UNA por su arduo trabajo en mantener en operación la red sísmica y por el trabajo realizado para la recopilación de la sismicidad del país desde 1984 y a la Universidad Nacional por medio del OVSICORI-UNA porpermitir el uso de los datos sísmicos. Se agradece al Dr. Allan López por su generosa contribución en la forma de usar el paquete Coulomb3.3 y al Dr. Esteban Poveda de la Red Sísmica de Colombia por la ayuda con el cálculo de la distribución de deslizamiento en la falla producto de estos sismos fuertes, y a ambos por la discusión sobre los cambios de esfuerzos; distribución y tasa de deslizamientos de los sismos analizados aquí.
Referencias
Barckhausen, U., Ranero, C., Cande, S., Roeser, H., 2001, Revised tectonic boundaries in the Cocos Plate off Costa Rica: Implications for the segmentation of the convergent margin and for plate tectonic models: Journal oh Geophysical Research, 106, 19207–19220. https://doi.org/10.1029/2001JB000238
Bilek, S., Schwartz, Y., Heather, R., DeShon, H., 2003, Control of seafloor roughness on earthquake rupture behavior: Geology, 31 (5), 455-458. https://doi.org/10.1130/0091-7613(2003)031<0455:COSROE>2.0.CO;2
Boulder Real Time Technologies (BRTT), 2010, Software Antelope, Boulder, Colorado. www.brtt.com
Bratt, S.R., Bache, T.C., 1988, Location Estimation using regional array data: Bulletin of the Seismological Society of America, 78, 780-798.
Dominguez, S., Lallemand, S. E., Malavieille, J., von Huene, R, 1998, Upper plate deformation associated with seamount subduction: Tectonophysics, 293(3-4), 207-224. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(98)00086-9
Dziewonski, A., Chou T., Woodhouse, J., 1981, Determination of earthquake source parameters from waveform data for studies of global and regional seismicity: Journal of Geophysical Research: Solid Earth,86, 2825-2852. https://doi:10.1029/JB086iB04p02825
Ekström, G., Nettles, A., Dziewonski, M., 2012, The global CMT project 2004-2010: Centroid-moment tensors for 13,017 earthquakes: Physics of the Earth and Planetary Interiors, 200-201, 1-9. https://doi:10.1016/j.pepi.2012.04.002
Fan, C., Pavlis, G., Tuncay, K., 2006, GCLGRID: A three-dimensional geographical curvilinear grid library for computational seismology: Computers in Geosciences, 32, 371-381. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2005.07.001
Fisher, D., Gardner, T., Marshall, J., Sak, P., Protti, M., 1998, Effect of subducting sea-floor roughness on fore-arc kinematics, Pacific coast, Costa Rica: Geology, 26(5), 467-470. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1998)026<0467:EOSSFR>2.3.CO;2
Gallovic, F., Imperatori, W., Mai, P. M., 2014, Effects of three-dimensional crustal structure and smoothing constraint on earthquake slip inversions: case study of the Mw6.3 2009 L’Aquila earthquake: Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 120, 428-449, https://doi.org/10.1002/2014JB011650
Gallovic, F., Zahradník, J., 2011, Toward understanding slip-inversion uncertainty and artifacts 2: Singular value analysis: Journal of Geophysical Research, 116, 1-12. https://doi.org/10.1029/2010JB007814
Gardner, T., Verdonck, D., Pinter, N., Slingerland, R., Furlong, K., Bullard, T., Wells, S., 1992, Quaternary uplift astride the aseismic Cocos Ridge, Pacific coast, Costa Rica: GSA Bulletin, 104 (2), 219–232. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1992)104<0219:QUATAC>2.3.CO;2
Guendel, F., 1986, Seismotectonics of Costa Rica: An analytical view of the southern terminus of the Middle America Trench: Universidad de California, USA, Tesis doctoral.
Global Catalogue, 2020, Global CMT Catalogue. https://www.globalcmt.org/CMTsearch.html
Hauff F., Hoernle K., Schmincke H.U., Werner R., 1997, A Mid Cretaceous origin for the Galapagos hotspot: volcanological, petrological and geochemical evidence from Costa Rican oceanic crustal segments: International Journal of Earth Sciences, 86, 141–155. https://doi.org/10.1007/PL00009938
Hühnerbach, V., Masson, D. G., Bohrmann, G., Bull, J. M., Weinrebe, W, 2005, Deformation and submarine landsliding caused by seamount subduction beneath the Costa Rica continental margin-new insights from high-resolution sidescan sonar data: Geological Society, London, 244(1), 195-205. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2005.244.01.12
Husen, S., Kissling, E., Quintero, R., 2002, Tomographic evidence for a subducted seamount beneath the Gulf of Nicoya, Costa Rica: The cause of the 1990 Mw = 7.0 Gulf of Nicoya earthquake: Geophysical Research Letters, 29, 79-1-79-4. https://doi:10.1029/2001GL014045
Hutton, K., Boore, D., 1987, The ML scale in southern California: Bulletin of the Seismological Society of America, 77 (6), 2074-2094.
Hoernle, K., Hauff, F., 2007, Oceanic igneous complexes in Central America, en Bundschuh, J., Alvarado, G. (Eds.), Central America: Geology, Resources and Hazards. London: CRC Press, 523–548. https://doi.org/10.1201/9780203947043
International Seismological Center, 2020, Summary of the Bulletin of the ISC. http://www.isc.ac.uk
Kennett, B., Engdahl E., 1991, Traveltimes for global earthquake location and phase identification: Geophysical Journal International, 122, 429–465. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1991.tb06724.x
Klein, F., 1984, User’s guide to Hypoinverse, a program for Vax and Pc350 computers to solve for earthquake locations: U. S. Geological Survey, Open File Report 84-000.
https://doi.org/10.3133/ofr89314
Kreemer, C., Blewitt, G., Klein, E., 2014, A geodetic plate motion and Global Strain Rate Model: Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 15, 3849-3889. https://doi.org/10.1002/2014GC005407
Kolarsky, R., Mann, P., 1995, Structure and neotectonics of an oblique-subduction margin, southwestern Panama, en Mann, P. (ed.), Geologic and tectonic development of the Caribbean Plate Boundary in Southern Central America: GSA, Special Papers, 131-157. https://doi.org/10.1130/SPE295-p131
Lienert, B. R., Haskov, J., 1995, A computer program for locating earthquakes both locally and globally: Seismological Research Letters, 66, 26 - 36. https://doi.org/10.1785/gssrl.66.5.26
Lin, J., R.S. Stein., 2004, Stress triggering in thrust and subduction earthquakes, and stress interaction between the southern San Andreas and nearby thrust and strike-slip faults: Journal of Geophysical Research, 109, 1-19. https://doi:10.1029/2003JB00260
Marshall, J., Fisher, D., Gardner, T., 2000, Central Costa Rica deformed belt: Kinematics of diffuse faulting across the western Panama Block: Tectonics 19(3), 468–492. https://doi.org/10.1029/1999TC001136
Mescua, J. F., Porras, H., Durán, P., Giambiagi, L., de Moor, M., Cascante, M., Poblete, F., 2017, Middle to late Miocene contractional deformation in Costa Rica triggered by plate geodynamics: Tectonics, 36(12), 2936-2949. https://doi.org/10.1002/2017TC004626
Richter, C. F., 1935, An instrumental earthquake magnitude scale: Bulletin of the Seismological Society of America, 25,1-32.
OVSICORI-UNA, 2020, Catálogo sísmico en línea. http://www.ovsicori.una.ac.cr/index.php/localizacion-automatica.
OVSICORI-UNA, 24 de agosto de 2020, Reporte de sismo día: 2020-08-24, [Publicación de estado]. Facebook. https://www.facebook.com/OVSICORI/photos/a.120485684655365/3126011160769454/?type=3
Protti, M., Güendel, F., McNally, K., 1994, The geometry of the Wadati-Benioff zone under southern Central America and its tectonic significance: results from a high-resolution local seismographic network: Physics of the Earth and Planetary Interiors, 84, 271–287. https://doi.org/10.1016/0031-9201(94)90046-9
Protti, M., Güendel, F., McNally, K., 1995a, Correlation between the age of the subducting Cocos Plate and the geometry of the Wadati-Benioff zone under Nicaragua and Costa Rica: Geologic and Tectonic Development of the Caribbean Plate Boundary in Southern Central America, 309–326. https://doi.org/10.1130/SPE295-p309
Protti, M., McNally, K., Pacheco, J., González, V., Montero, C., Segura, J., Brenes, J., Barboza, V., Malavassi, E., Güendel, F., Simila, G., Rojas, D., Velasco, A., Mata, A., Schillinger, W., 1995b, The March 25, 1990 (Mw = 7.0, ML = 6.8), earthquake at the entrance of the Nicoya Gulf, Costa Rica: Its prior activity, foreshocks, aftershocks, and triggered seismicity: Journal of Geophysical Research Solid Earth, 100 (B10), 20345– 20358. https://doi.org/10.1029/94JB03099
Proyecto Global Centroide Momento Tensor (GCMT), 2020, Catalogo en línea. https://www.globalcmt.org/
Quintero, R., Kissling, E., 2001, An improved P-wave velocity reference model for Costa Rica: Geofísica Internacional, (40) 1, 3-19.
Quintero, R., Zahradník, J., Sokos, E., 2014, Near-regional CMT and multiple-point source solution of the September 5, 2012, Nicoya, Costa Rica Mw 7.6 (GCMT) earthquake: Journal of South American Earth Sciences, 55, 155–165. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2014.07.009
Sak, P. B., Fisher, D. M., Gardner, T. W., Marshall, J. S., LaFemina, P. C., 2009, Rough crust subduction, forearc kinematics, and Quaternary uplift rates, Costa Rican segment of the Middle American Trench: Geological Society of America Bulletin, 121(7-8), 992-1012. https://doi.org/10.1130/B26237.1
Sallares, V., Charvis, P., Flueh, E.R., Bialas, J., 2003, Seismic structure of Cocos and Malpelo Volcanic Ridges and implications for hot spot-ridge interaction: Journal of Geophysical Research, 108(B12), 2564, https://doi:10.1029/2003JB002431
Sallares, V., Charvis, P., Flueh, E. R., Bialas, J., Salieri S, 2005, Seismic structure of the Carnegie ridge and the nature of the Galapagos hotspot: Geophysical Journal International, 161(3), 763-788. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2005.02592.x
Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), 2020, M 6.0 - 4 km S of Jacó, Costa Rica. Nota técnica.
Sokos, E., Zahradník, J., 2008, ISOLA a Fortran code and a Matlab GUI to perform multiple-point source inversion of seismic data: Computers and Geosciences, 34, 967-977. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2007.07.005
Sokos, E., Zahradník, J., 2013, Evaluating centroid_moment tensor uncertainty in the new version of ISOLA software: Seismological Research Letters, 84 (4), 656-665. https://doi.org/10.1785/0220130002
Snoke, J., Munsey, J., Teague, A., Bollinger, G., 1984, A program for focal mechanism determination by combined use of polarity and SV-P amplitude ratio data: Earthquake notes, 55.
Toda, S., R. S. Stein., K. Richards-Dinger and S. Bozkurt, 2005, Forecasting the evolution of seismicity in southern California: Animations built on earthquake stress transfer: Journal of Geophysical Research B: Solid Earth, 110, 1-17. https://doi.org/10.1029/2004JB003415
Tsuboi, S., Abe, K., Takano, K., Yamanaka, Y., 1995, Rapid Determination of Mw from Broadband P waveforms: Bulletin of the Seismological Society of America, 85 (2), 606–613.
von Huene, R., Ranero, C.R., Weinrebe, W., Hinz, K., 2000, Quaternary convergent margin tectonics of Costa Rica, segmentation of the Cocos Plate, and Central American volcanism: Tectonics, 19(2), 314-334. https://doi.org/10.1029/1999TC001143
von Huene, R., Bialas, J., Flueh, E., Cropp, B., Csernok, T., Fabel, E., Hoffman, J., Emeis, K., Holler, P., Jeschke, G., Leandro, C. M., Perez, I., Chavarria, J., Florez, A., Escobedo, D., Leon, R., Barrios, O., 1995, Morphotectonics of the Pacific convergent margin of Costa Rica, en Mann, P. (Ed.) Geologic and Tectonic Development of the Caribbean Plate Boundary in Southern Central America: Geological Society of America, Special Paper, 295, 291-307. https://doi.org/10.1130/SPE295-p291
Wald, D., Worder, B., Quitoriano, V., Pankow, K., 2005, ShakeMap manual: technical manual, user’s guide, and software guide. U.S. Geological Survey, Techniques and Methods 12-A1, 132.
Walther, C.H., Bialas, J., Flueh, E.R., 2000, Crustal structure of the Cocos Ridge off Costa Rica. Preliminary results from a seismic wide-angle experiment, EOS: American Geophysical Union Fall Meet. Suppl., 81, Abstract T11A-03.
Walther, C., 2003, The crustal structure of the Cocos ridge off Costa Rica: Journal of Geophysical Research Solid Earth, 108(B3), 2136. https://doi.org/10.1029/2001JB000888
Walther, C., Flueh, E., 2002, Remnant of the ancient Farallon Plate breakup: a low-velocity body in the lower oceanic crust of Nicoya Peninsula, Costa Rica-evidence from wide-angle seismic: Geophysical Research Letters, 29, 1939. https://doi:10.1029/2002GL015026
Watts, B., Koppers, A., Robinson, D., 2010, Seamount subduction and earthquakes: Oceanography, 23(1),166–173. https://doi.org/10.5670/oceanog.2010.68
Werner, R., Hoernle., K., Van Den Bogaard P., Ranero, C., von Huene, R., Korich, D., 1999, Drowned 14-m.y.-old Galapagos archipelago off the coast of Costa Rica: implications for tectonic and evolutionary models: Geology, 27 (6), 499–502. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1999)027<0499:DMYOGP>2.3.CO;2
Wilson D.S., Teagle D.A., Acton G.D., 2003, First results from hole 1256D-a new ocean-crust reference hole drilled in fast-spread crust during ODP Leg 206, Eos Transactions American Geophysical Union, 84(46),U12A-02.
Manuscrito recibido: 11 de Septiembre de 2020
Manuscrito corregido: 8 de Diciembre de 2020
Manuscrito aceptado: 20 de Diciembre de 2020
|
Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana Volumen 73, núm. 2, A161220, 2021 |
 |
Evidencias paleosísmica y arqueosísmica de la simbología Posclásica Tardía P’urhepecha en Michoacán (México). ¿Primeras señalizaciones sísmicas de la historia?
Paleoseismic and archeoseismic evidence of the Late Postclassic P’urhepecha symbols in Michoacán (Mexico). First historical seismic signaling?
Miguel Ángel Rodríguez-Pascua 1,*, Víctor Hugo Garduño-Monroy 2, †, Isabel Israde-Alcántara2,
María Ángeles Perucha1, Raúl Pérez-López 1, Jorge Luis Giner-Robles 3, Nieves Sánchez Jiménez4
1 Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Ríos Rosas, 23. 28003 Madrid, España.
2 Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México.
3 Departamento de Geología y Geoquímica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, Ciudad Universitaria de Cantoblanco s/n, 28049 Madrid, España.
4 Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Unidad de Canarias. C/ Alonso Alvarado, 43, 2ºA. 35019, Las Palmas de Gran Canaria, España.
†En memoria.
* Autor para correspondencia: (M. Rodríguez- Pascua) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cómo citar este artículo:
Rodríguez-Pascua, M.A., Garduño- Monroy,V.H., Israde-Alcánta, I., Perucha, M.A., Pérez-López,R., Giner-Robles, J. L., Sánchez Jiménez, N., 20201, Evidencias paleosísmica y arqueosísmica de la simbología Posclásico Tardía P’urhepecha en Michoacán (México). ¿Primeras señalizaciones sísmicas de la historia?: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 73 (2), A161220. http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2021v73n2a161220
RESUMEN
Las culturas mesoamericanas prehispánicas del altiplano mexicano, y en concreto los imperios P’urhepecha y Azteca (Periodo Posclásico tardío, 1300 – 1500 AD), experimentaron grandes terremotos destructivos que dejaron una impronta en su sociedad y determinó tanto sus ritos espirituales como su urbanismo. Este trabajo describe varios paleoterremotos que los P’urhepechas experimentaron en la ribera del Lago de Pátzcuaro a partir de técnicas de paleosismología. Se constata que grandes bloques basálticos asociados a los ritos religiosos P’urhepechas fueron colocados en el bloque hundido de dos grandes rupturas superficiales de origen sismogénico que afectaron a la geografía del propio lago. Los P’urhepechas colocaron dos grandes bloques de roca basáltica de más de 1 m3 de volumen y con su superficie tallada para utilizarlos en sus ritos espirituales. Los estudios paleosísmicos sugieren que ocurrieron varios terremotos de magnitud entre M 6,5 y M 7 con ruptura superficial y probablemente con una migración de la orilla del lago (Garduño-Monroy et al., 2009 y 2011a). Además, este trabajo demuestra que dichos terremotos se suceden desde el periodo Preclásico (3000 BP). En tiempos posteriores, durante la conquista española, se esculpió en el bloque basáltico una gran cruz cristiana de tipo maltesa que correspondería con el proceso de evangelización cristiana a lo largo del siglo XVI en la zona de Michoacán, lo que afianza el significado espiritual de dichos bloques. En cualquier caso, estamos ante una de las manifestaciones humanas más antiguas de los efectos de los sismos sobre culturas ancestrales.
Palabras clave: Civilización P’urhepecha, paleoterremoto, paleosismología, señalización sísmica.
ABSTRACT
The pre-Hispanic Mesoamerican cultures of the Mexican highlands, and specifically the P’urepecha and Aztec empires (Late Post-Classic Period, 1300 - 1500 AD), experienced great destructive earthquakes that left a mark on their society and determined both their spiritual rites and their urbanism. This paper studies several paleoearthquakes that the P’urepechas experienced in Lake Pátzcuaro, using paleosismology techniques, as well as the existence of large basaltic blocks associated with their religious rites appearing in the hanging wall of two large surface ruptures of coseismic origin (normal faults) that affected the geography of the lake itself. Paleoseoseismic studies suggest that several earthquakes of magnitude between M 6.5 and M 7 occurred with fault surface rupture and probably with a migration from the lake shore. In addition, these studies show that these earthquakes have been occurring since the Preclassic period (3000 BP). Later, the P’urepechas placed two large basalt blocks of more than 1 m3 in volume over the hanging wall of these faulting ruptures and carved their surface for spiritual purposes. In later times during the Spanish conquest, a large Maltese-style Christian cross was carved, which would correspond to the process of Christian evangelization throughout the 16th century in the area of Michoacán, thus reinforcing the spiritual significance of these blocks. In any case, we are facing one of the oldest human manifestations of the effects of earthquakes on ancestral cultures.
Keywords: P’urepecha Civilization, paleoearthquake, paleoseismology, seismic signalization.
- Introducción
La intensa actividad sísmica en México se remonta más allá del denominado periodo instrumental (siglos XX y XXI), pudiendo afirmar que los antiguos pobladores prehispánicos que ocuparon la Meseta Central Mexicana no solo experimentaron y sufrieron grandes y destructivos terremotos, sino que los incorporaron en su memoria (García Acosta y Suarez Reynoso, 1996; Garduño-Monroy y Escamilla, 1996; Garduño-Monroy, 2016). Las diferentes culturas mesoamericanas que han poblado la región central mexicana, la costa pacífica y la zona maya, han sufrido grandes terremotos asociados con la subducción de las placas de Rivera y Cocos por debajo de la placa Norteamericana (Kovach, 2004; Rodríguez-Pascua et al., 2011; Méjean et al., 2015; Brocard et al., 2016; Garduño-Monroy et al., 2019). También han ocurrido grandes terremotos intraplaca como el terremoto de Acambay de 1912, cuya magnitud osciló entre M 6.9 y 7 (Suter et al., 1996; Langridge et al., 2000; Rodríguez-Pascua et al., 2017; Mendoza-Ponce et al., 2018).
La combinación entre la arqueología y la paleosismología permite completar los catálogos de grandes eventos destructivos que afectaron a las culturas prehispánicas y sus avanzadas sociedades, quedando la impronta en sus restos arqueológicos (Pérez-López et al., 2010; Garduño-Monroy, 2016; Garduño-Monroy et al., 2019; Rodríguez-Pascua et al., 2019). Este trabajo se centra en el estado de Michoacán, concretamente en el entorno arqueológico y geológico del Lago de Pátzcuaro, 45 km al oeste de la capital del estado, Morelia. Esta zona presenta numerosas fallas con actividad tectónica cuaternaria, de tipo intraplaca con capacidad de generar terremotos de M 7 (Langridge et al., 2000; Garduño-Monroy et al., 2009; Rodríguez-Pascua et al., 2017; Mendoza-Ponce et al., 2018).
El Cinturón Volcánico Transmexicano es una franja de dirección E-O que presenta un volcanismo activo asociado a un sistema de fallas de desgarre con esta misma orientación (Figura 1) (Pérez-López et al., 2011). La banda de deformación Morelia-Acambay es una de estas grandes estructuras de desgarre transtensivo que ha favorecido el volcanismo en la zona durante todo el Cuaternario (Hasenaka y Carmichael., 1985; Garduño-Monroy et al., 2009; García-Quintana et al., 2016; Ramírez-Uribe et. al., 2019; Gómez-Vasconcelos et al., 2020). Tanto la actividad volcánica como la actividad tectónica cuaternaria en las fallas han generado numerosas depresiones endorreicas donde actualmente se encuentran alojadas diferentes cuencas lacustres, algunas tan importantes como el lago de Cuitzeo y los antiguos lagos de Zacapu y Acambay, estos dos últimos drenados en tiempos históricos para obras de regadío. En el extremo occidental de la Falla Morelia-Acambay se localiza el lago de Pátzcuaro (Figura 1). A orillas del lago, en la localidad de Tzintzuntzan (“lugar de mariposas” en lengua P’urhepecha), se ubicó el centro político y administrativo de una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica, el pueblo P’urhepecha (también conocidos como el Imperio de los Tarascos); el centro religioso se situaba en la isla de Jarácuaro (“lugar aparecido” en lengua P’urhepecha; Corona Núñez, 1957), en el extremo suroccidental del lago. En esta isla de Jarácuaro existen diferentes trabajos paleosismológicos que indican la actividad cuaternaria de fallas que generaron terremotos en época prehistórica e histórica, llegando a afectar al pueblo P’urhepecha. En una de las trincheras paleosísmicas realizadas por Garduño-Monroy et al. (2011a) se estudia una falla normal cuyo bloque hundido presenta a techo, sobre la superficie del suelo, un bloque de basalto de grandes dimensiones (c.a. 1 m3). Este bloque fue esculpido en forma de lo que podría interpretarse como una silla de montar. En el presente trabajo se muestra una segunda trinchera realizada en otra de las fallas normales, situada a tan solo 100 m de la anterior trinchera, donde se localiza un segundo bloque de basalto. Este bloque tiene forma alargada, es de 4 m3 y está situado también en el bloque hundido de la falla estudiada en la trinchera. Ambos bloques fueron traídos desde la orilla del lago a 1.500 m de distancia (Garduño-Monroy et al., 2011a), puesto que la Isla de Jarácuaro está formada exclusivamente por sedimentos lacustres. Al no existir evidencias de bloques dispersos en otros sectores de la ribera de Jarácuaro, se infiere que debieron tener un importante valor simbólico para realizar semejante esfuerzo. Ambas fallas normales con ruptura superficial, afectan a suelos que contienen materiales arqueológicos del período Posclásico (950 hasta 1521 ADC) (Fisher et al., 2003; Garduño-Monroy et al., 2011a). ¿Fueron estos bloques basálticos una señalización de fallas activas tras los terremotos que pudieron sufrir los P’urhepechas en esta época?, esta es una de las cuestiones que discutiremos en este trabajo.
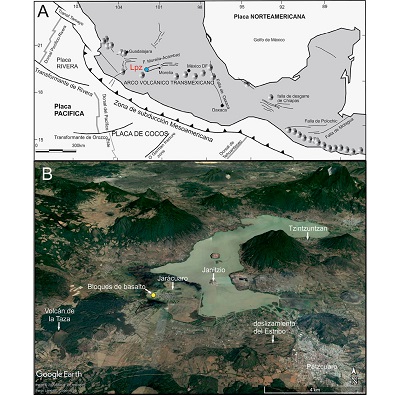 |
|
Figura 1. Situación geográfica del lago de Pátzcuaro y la isla de Jarácuaro. A) Contexto tectónico de la Falla de Morelia-Acambay y el lago de Pátzcuaro (Lpz) (Modificada de Garduño-Monroy et al., 2001); B) imagen de Google Earth del lago de Pátzcuaro y su entorno. |
- Localización geográfica y encuadre geológico
El lago de Pátzcuaro se sitúa en el NE del estado mexicano de Michoacán, dentro del Cinturón Volcánico Transmexicano y de la banda de deformación del sistema de fallas Morelia – Acambay. Este sistema de fallas que tiene dirección general E-O, había sido descrito inicialmente en sus segmentos más orientales por Suter et al. (2001) y posteriormente por diferentes autores (Rodríguez-Pascua et al., 2010, 2017; Lacan et al., 2013; Ortuño et al., 2015; Sunye-Puchol et al., 2015; Langridge et al., 2013; Velázquez-Bucio et al., 2018), mientras que en la zona más occidental ha sido trabajada por Garduño-Monroy et al. (2009, 2011), Soria-Caballero et al. (2019), Pérez-Orozco et al. (2018), Mendoza-Ponce et al. (2018) y Gómez-Vasconcelos et al. (2020). Toda la extensión del sistema de fallas Morelia-Acambay es una estructura activa que ha actuado durante todo el periodo Cuaternario (Quintero–Legorreta et al., 1988; Suter et al., 1992, 1995 y 2001; Ramírez-Herrera, 1996; Garduño-Monroy et al., 1998 y 2001; Garduño-Monroy y Escamilla, 1996; García-Palomo et al., 2000). Los estudios realizados han revelado que estas fallas son visibles en la cuenca del lago de Pátzcuaro y afectan a materiales del Pleistoceno-Holoceno, siendo fallas normales de dirección E-O las que han definido la geometría de esa cuenca lacustre. Además, hay que tener en cuenta que la cuenca también fue modelada por la distribución del volcanismo monogenético, el cual se encuentra concentrado sobre estructuras ENE-OSO y N-S (Pérez-López et al., 2011; Soria-Caballero et al., 2019; Pérez-Orozco et al., 2018; Gómez-Vasconcelos et al., 2020). Los límites norte y sur de la cuenca lo constituyen dos alineaciones de conos volcánicos de dirección E-O. En el interior del lago se pueden diferenciar dos tipos de islas: las de origen volcánico y las constituidas exclusivamente por sedimentos lacustres. Dentro del primer grupo están las islas de Janitzio y Pacanda, mientras que las formadas por sedimentos lacustres son Jarácuaro y Uricho. Debido al descenso del nivel del lago en las últimas décadas, algunas de estas islas han pasado a ser penínsulas dentro del lago, como es el caso de Jarácuaro. El sur del lago está limitado por una serie de fallas normales que han ido modificando progresivamente la morfología del lago, levantando la isla de Jarácuaro y generando el colapso del cerro El Estribo (Garduño-Monroy et al., 1998, 2011a; Pola et al. 2014, 2015). Sin embargo, la erupción del Volcán de la Taza (a 6 km al SO de la isla de Jarácuaro) hace 9.300 años (Osorio-Ocampo et al., 2018), generó un levantamiento de las secuencias lacustres de más de 40 m (Israde-Alcántara et al., 2005), haciendo retroceder al lago a su geometría actual, habiendo también retrocedido la lámina de agua desde el periodo colonial, cuando el nivel del lago estaba a 2.041 m.s.n.m, mientras que en la actualidad está a 2.013 m.s.n.m (Garduño-Monroy et al., 2011a y 2011b). Actualmente su profundidad máxima está entorno a los 12 m (Chacón, 1990).
La edad del inicio de la sedimentación en el lago de Pátzcuaro está fechada en torno a los 48.000 años BP y corresponde a las dataciones realizadas por diferentes autores junto a la Isla de Janitzio (Watts y Bradbury, 1982; Bradbury, 2000). En la Isla de Jarácuaro la secuencia basal está intensamente plegada y elevada 30 m sobre el nivel del lago, siendo en este caso la edad de los sedimentos más antiguos de 31.800 años BP (Israde-Alcántara et al., 2005).
Son abundantes los ejemplos de deformaciones de origen sísmico a lo largo de toda la columna estratigráfica del lago, así como por efecto de la actividad tectónica, pudiéndose identificar al menos 3 eventos sísmicos de gran magnitud (M > 5) acaecidos en los últimos 20.000 años (Garduño-Monroy et al., 2011a).
Las márgenes del lago han estado habitadas desde épocas antiguas por el hombre debido a los importantes recursos que supone una masa de agua estable. El pueblo P’urhepecha fue el primero que se asentó en las márgenes de este lago, hecho constatado por la gran abundancia de industria lítica y cerámica del Periodo Formativo (3.000 años B.P.; Fisher et al., 2003), así como restos arqueológicos con grandes construcciones en las márgenes del lago como las Yácatas de Tzintzuntzan o las pirámides de Ihuatzio (Pollard, 1994). Los P’urhepechas debieron convivir con la frecuente actividad sísmica de las fallas activas y respondieron con diferentes manifestaciones culturales y/o religiosas.
2.1. BREVE HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA CULTURA P’URHEPECHA
Las civilizaciones mesoamericanas que ocuparon la zona central de México se han dividido, a partir de varios estudios arqueológicos, en tres períodos de tiempo: (1) el período Preclásico o período Formativo, (1500 BC - 300 AD), (2) el período Clásico (300 - 950 AD), y el período Posclásico (950 hasta 1521 AD). La zona de Michoacán, y en concreto la zona de estudio del lago de Pátzcuaro, muestra la presencia de poblaciones estables desde el Preclásico (3000 BP; Fisher et al., 2003). Según la cronología de Piña-Chan (1976), el periodo de auge P’urhepecha coincidiría con la fase de dominio de pueblos y estados militaristas con la formación de señoríos e imperios militaristas entre 1200 y 1521 AD (Figura 2).
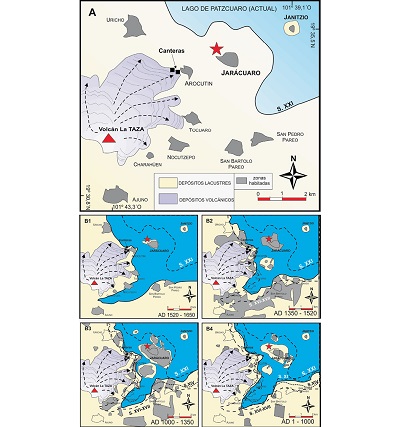 |
|
Figura 2. Evolución temporal de la orilla de la zona SO del lago de Pátzcuaro y las zonas habitadas desde la actualidad pasando por los periodos culturales según Fisher et al. (2003); terrenos volcánicos interpretados a partir de fotografía aérea y según Pollard (2008). La localización de los bloques está señalizada por una estrella roja. También se incluyen las canteras históricas donde proceden los bloques. A) Situación actual del Lago de Pátzcuaro con sus localidades. Las flechas indican la dirección de flujo del malpaís en relación a la erupción volcánica de la Taza (ca 8430 BP, Garduño-Monroy et al, 2011a) y el edificio monogenético (triángulo rojo). B1) Zonas habitadas y orilla del lago durante el periodo 1520 – 1650 AD; se observa una regresión de la zona lacustre desde entonces hasta a la actualidad. B2) Periodo 1350 – 1520 AD, regresión de la zona del lago y periodo de máxima ocupación del terreno (Fisher et al. (2003). B3) Periodo 1000 – 1350 AD con crecimiento de población y situación lacustre estable frente al periodo inicial 1 – 1000 AD (B4). |
Pollard (2008) introduce los diferentes periodos culturales de ocupación de la zona central de Michoacán que correspondería con la zona de estudio. Los primeros vestigios de ocupación corresponderían al preclásico medio (Chupícuaro) entre los años 500 – 150 BC, siendo la última fase local la fase Tariacuri (1350 – 1525 AD), que correspondería con la emergencia y establecimiento del imperio P’urhepecha, el cual dominó la región hasta las fases de ocupación española del siglo XVI.
Este imperio, también denominado Reino de Tzintzuntzan, se estableció a lo largo del lago de Pátzcuaro, formando un estamento sociopolítico que llegó a rivalizar con el otro gran imperio contemporáneo de la época, el Imperio Azteca. Durante el periodo Posclásico de dominio P’urhepecha, el núcleo del imperio giraba en torno al lago de Pátzcuaro con la capital Tzintzuntzan en su margen oriental, y con los centros religiosos de Ihuatzio y Pátzcuaro (Pollard, 2008).
El imperio P’urhepecha consistió en una organización sociopolítica con un gobernante (caltzontzi), un sacerdote principal y una alta burguesía, constituyendo el segundo imperio en importancia y ocupación entre los siglos XIV y XVI (Pollard, 2004, 2008; Martínez-González, 2013). En cuanto a su arquitectura, cabe destacar la construcción de grandes centros ceremoniales y espirituales que consistían en grandes plataformas de base rectangular sobre las que se edificaban estructuras semicirculares denominadas yácatas, donde se mantenía un fuego constante por parte de los sacerdotes (Fisher, 2019). Estas edificaciones serían las pirámides y altares que usarían los P’urhepechas para sus ritos espirituales.
- Metodología
El presente trabajo se basa en la utilización de técnicas paleosísmicas clásicas para la identificación de los saltos cosísmicos más recientes en fallas activas. En el caso de tener fallas con expresión geomorfológica de su actividad y no disponer de afloramientos naturales, es necesario recurrir a la realización de trincheras. Este tipo de técnicas pueden ser ya consideradas como clásicas, ya que comenzaron a desarrollarse en los años 70 del pasado siglo XX (McCalpin, 2009). Los trabajos paleosísmicos previos, realizados en la isla de Jarácuaro, fueron llevados a cabo por Garduño-Monroy et al. (2011a y 2011b).
En ese trabajo previo ya se localizó uno de los grandes bloques de andesita junto a la traza de la ruptura superficial de una falla normal, sobre el bloque hundido de la misma (bloque de “La Silla”), mientras que en el presente trabajo se llevó a cabo la trinchera realizada junto al bloque de mayor tamaño. En el trabajo de Garduño-Monroy et al. (2011a) se obtuvo una microtopografía de detalle utilizando un GPS diferencial, para localizar correctamente las trazas de las fallas, que previamente fueron identificadas mediante ortoimágenes de satélite. Estos autores excavaron una trinchera de 6m de longitud y 3m de profundidad junto al bloque de “La Silla”, comprobando que este bloque basáltico fue situado en el labio hundido de la falla normal identificada con anterioridad. En el presente trabajo se realizó una trinchera de 19 m de longitud y 4 m de profundidad, junto al bloque de mayor tamaño para poder contrastar si efectivamente se encontraba también en el bloque hundido de una falla normal paralela a la anterior y distante tan solo 100 m de la trinchera del bloque de “La Silla” (Figuras 3 y 4).
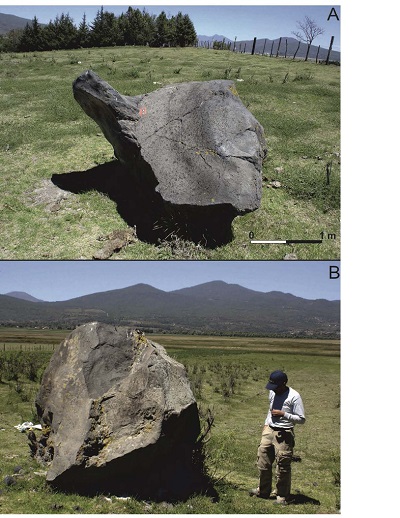 |
|
Figura 3. Fotografías de afloramiento de los bloques situados sobre las fallas normales: A) Bloque más pequeño conocido como “La Silla” (vista hacia el oeste); B) Bloque situado 100 m al NO de “La Silla” (vista hacia el oeste). |
Una vez realizadas las trincheras e identificado el carácter antrópico de la localización de los bloques de andesita, situados sobre los materiales lacustres y suelos con restos arqueológicos de la isla de Jarácuaro, se pasó a la búsqueda de sismicidad histórica en la zona, para lo cual se recurrió a los catálogos de García Acosta y Suarez Reynoso (1996) y Garduño-Monroy y Escamilla (1996).
Ninguno de los eventos citados en los catálogos se podía asignar a los datos obtenidos en las trincheras, ya que el registro histórico presenta importantes lagunas de información en el periodo prehispánico, debido a que el pueblo P’urhepecha transmitía de forma oral su historia y no han quedado documentos escritos donde se haya podido contrastar esta información.
Por este motivo, hemos recurrido a trabajos etnográficos donde se ha documentado la tradición y religiosidad P’urhepecha, como es el trabajo de Corona Núñez (1957), para realizar una interpretación cultural/religiosa de esta manifestación antrópica de la colocación de grandes bloques de basalto en rupturas cosísmicas en fallas. Este autor realiza una recopilación de los principales dioses y su función dentro de la cosmología P’urhepecha, como el hecho de que relacionaban el origen de los dioses principales y del propio pueblo P’urhepecha en las rocas. Esta parte se ha utilizado para elaborar una hipótesis sobre el posible origen religioso de la colocación de estos bloques tras haber sufrido un importante terremoto, la cual se ha podido constatar gracias a los estudios paleosismológicos en trinchera.
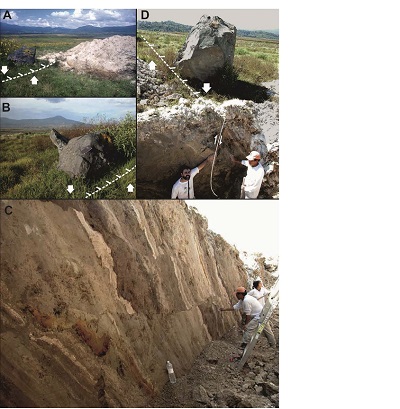 |
| Figura 4. Fotografías de afloramiento de los bloques de basalto que señalizan las rupturas superficiales de sendas fallas activas: A) Vista al suroeste del bloque SE junto a la trinchera realizada, “La Silla”; B) vista norte del bloque SE en el que se aprecia su morfología de “Silla”; C) Trinchera realizada junto al bloque NO, con sedimentos deformados por slumps en primer término y D) Vista al estebloque NO. |
- Eventos geológicos catastróficos en el entorno del Lago de Pátzcuaro y la Isla de Jarácuaro
Como ya se ha comentado con anterioridad, los procesos activos en el Cinturón Volcánico Transmexicano han modelado el relieve de la zona, incluidas las cuencas lacustres. El lago de Pátzcuaro ha sido afectado por grandes eventos catastróficos en los últimos 30.000 años, así Garduño-Monroy et al. (2011a) describen la presencia de diferentes eventos utilizando tanto la geomorfología como el registro sedimentario del propio lago:
-Megadeslizamiento de El Estribo. Este gran deslizamiento ocupa una superficie de 9 km2 y desplazó un volumen de aproximadamente 1.8 km3, cuya datación por el método del C14 arrojó una edad aproximada de 28.380±380 años BP. Estudios más recientes (Pola et al., 2015) otorgan un origen sísmico al mecanismo de disparo que generó el megadeslizamiento de El Estribo, pero en este caso la datación que obtienen por el método C14 arrojó una edad de ~14.000 años BP. Estos autores interpretan como sísmico el mecanismo disparador que produjo este deslizamiento, estableciendo una M = 7,3 utilizando las relaciones de Keefer (1984).
-Paleoterremoto de hace 24.000 años. Obtenido mediante una trinchera en la isla de Jarácuaro, tiene un salto relativo de falla de 1,7 m. Esta falla forma parte de un conjunto de horst y graben que forman la isla. Este tipo de paleoterremotos dan idea de la importancia de la sismicidad intraplaca en esta zona.
-Erupción del Volcán de La Taza. Evento eruptivo datado por el método C14 (AMS) en 9.300 años (Osorio-Ocampo et al., 2018),que produjo un levantamiento de más de 40 m de las series sedimentarias lacustres en el margen sur del lago. Es posible que este levantamiento no se deba exclusivamente a un único evento eruptivo y esté relacionado también con la notectónica de la zona. Estos sedimentos diatomíticos aparecen intensamente deformados y afectados por fallas normales.
-Paleoterremoto afectando a suelos con restos arqueológicos. El último observado en las trincheras realizadas por Garduño-Monroy et al., (2011a) donde el salto aparente es de 45 cm y afecta a suelos actuales con restos arqueológicos comprendidos entre 3.000 y 900 años BP (Fisher et al., 2003).
-Seiche o “tsunami lacustre”. Garduño-Monroy et al. (2011b) identifican en dos trincheras realizadas en la isla de Jarácuaro un nivel de 10 cm de potencia compuesto por restos fragmentados de bivalvos y diatomeas mezclados con restos arqueológicos cerámicos pertenecientes al Período Posclásico (900 a 1520 AD), que interpretan como un seiche generado por un terremoto en la zona.
-Seiche o “tsunami lacustre” histórico de 1858. Estos mismos autores (Garduño-Monroy et al., 2011b) identifican en las trincheras de la isla de Jarácuaro el seiche descrito históricamente durante el terremoto de Pátzcuaro de 1858, con un estrato de 20 cm de potencia.
En cuanto a la sismicidad histórica, hasta el momento el registro sísmico escrito más antiguo en Michoacán corresponde a la Relación de Michoacán (1541) (Garduño-Monroy y Escamilla, 1996; Garduño-Monroy et al., 1998), una de cuyas ilustraciones muestra una pirámide semiderruida por un sismo (Figura 5). Garduño-Monroy y Escamilla (1996) y Garduño-Monroy et al. (1998) realizan una recopilación de sismos históricos (últimos 500 años) en el estado de Michoacán en el que recopilan cinco grandes eventos (1787, 1843, 1858, 1873 y 1885) con intensidades superiores a VIII (Escala de Mercalli Modificada). Esta sismicidad histórica es sólo el reflejo más reciente de una intensa actividad sísmica en los últimos 30.000 años, en los que se han registrado al menos 7 paleosismos de M > 5 en el entorno del lago de Pátzcuaro (Garduño-Monroy et al., 2011). Si las primeras ocupaciones humanas registradas en las márgenes del lago de Pátzcuaro son de hace 4.000-3.500 años (edad del polen más antiguo contenido en suelos con materiales arqueológicos, Watts y Bradbury, 1982) estos pobladores debieron de sufrir numerosos terremotos. Los de magnitudes elevadas conllevaron la ruptura superficial de las fallas, hecho que debieron presenciar los P’urhepechas como veremos a continuación.
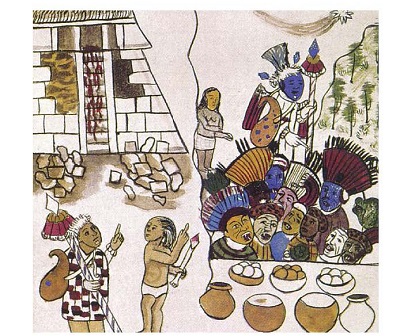 |
|
Figura 5. Lámina XLII de la Relación de Michoacán (1541); se puede observar el viaje de una mujer al otro mundo, lado derecho de la lámina, mientras que en la parte izquierda se puede ver una pirámide posiblemente semiderruida por un sismo y la sangre derramada sobre las escaleras por un posible sacrificio humano. |
- Paleosismicidad e hitos megalíticos P’urhepechas
Los estudios paleosísmicos realizados en la isla de Jarácuaro (Garduño-Monroy et al., 2011a y 2011b) indican la presencia de fallas con gran actividad tectónica durante el Pleistoceno Superior-Holoceno y de rupturas superficiales generadas por estos eventos. El impacto sobre la sociedad desarrollada en esos momentos a las orillas del lago de Pátzcuaro debió de ser muy importante, pudiendo producir la pérdida de vidas humanas, viviendas y cultivos, sobre todo por la acción de seiches. Los sistemas de cultivo los realizaban mediante técnicas de agricultura de humedad en los márgenes del lago, lo que les hace muy vulnerables ante seiches. Un seiche desencadenado por el sismo de 1858, que tuvo una intensidad en la cuenca de IX, destruyó 120 casas de adobe en la ribera sur del lago (Garduño-Monroy et al., 2011b).
Consecuencias tan catastróficas no podían pasar desapercibidas para la clase dirigente y sacerdotes P’urhepechas, más aún en una sociedad evolucionada con un alto desarrollo, socialmente estructurada y con fuertes convicciones religiosas. Desafortunadamente el pueblo P’urhepecha transmitía su historia de forma oral a través de los sacerdotes (Schöndube, 1996), por lo que no han quedado documentos escritos al respecto. Sin embargo, sí utilizaban grandes monolitos de roca para ofrecerlos a las fuerzas de la naturaleza (inundaciones, tempestades, volcanes, etc.) que no podían controlar, ya que consideraban que los dioses podrían ser animales o representarse mediante rocas. Incluso los propios P’urhepechas se creían descendientes de “grandes rocas”, siendo esta su creencia totémica más antigua, en la que el Sol es el progenitor del hombre y toma el nombre de una piedra o peña (Corona Núñez, 1957). En las trincheras realizadas en la isla de Jarácuaro para el estudio de la actividad paleosísmica de las fallas localizadas (Garduño-Monroy et al., 2011a), se ha podido constatar la presencia de dos grandes bloques de andesitas basálticas situados sobre la traza de dos fallas con clara actividad paleosísmica (Figura 6). Estos bloques están alineados según una orientación N140°E (Figura 7), siendo el bloque del SE de menores dimensiones (1 m3) (Figura 3A) que el del NO (4 m3) (Figura 3B).
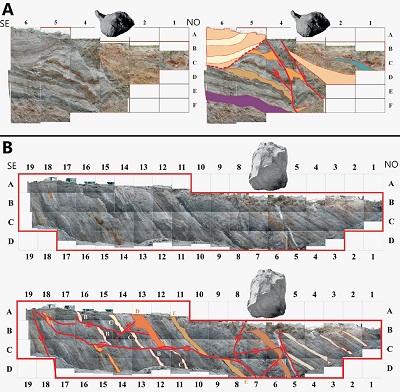 |
|
Figura 6. Situación de los bloques de basalto con respecto a las trincheras realizadas: A) bloque SE, “La Silla” (cuadrícula de 1 x 0.5 m, dirección de la trinchera N120ºE); B) bloque NO (cuadrícula de 1 x 1 m dirección de la trinchera N130ºE). |
El bloque del SE presenta forma de “silla”, de hecho, es conocido en la localidad de Jarácuaro con este nombre. La tradición oral de los P’urhepechas mantiene en la isla varias leyendas en torno a estos bloques. Ninguna de ellas está relacionada a priori con la actividad símica, pero lo que sí demuestran es la conciencia local sobre la singularidad de dichos bloques.
Cabe señalar que los bloques no son bombas volcánicas, sino que se trata de grandes fragmentos de coladas basálticas extraídos por el hombre de afloramientos cercanos (1 km) y depositados sobre la superficie topográfica. Seguramente formaron parte de las lavas del volcán La Taza fechado en 9.300 años (Osorio-Ocampo et al., 2018). Considerando que dichos bloques pesan entre 7,5 y 10 tm, el esfuerzo que debió suponer su transporte debió de ser considerable, más si tenemos en cuenta que los suelos donde se apoyan contienen industria lítica y cerámica aproximadamente del período Posclásico (950 hasta 1521 AD) (Fisher et al., 2003). Además, se debe considerar que el transporte incluyó casi 500 m de distancia de transporte por el lago.
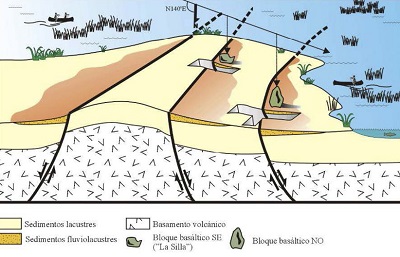 |
|
Figura 7. Corte esquemático de la ubicación de los bloques de basalto y las trincheras realizadas en las fallas de la isla de Jarácuaro, en el lago de Pátzcuaro. |
- Discusión
Los P’urhepechas tenían grandes similitudes culturales con los aztecas (Corona Núñez, 1957). Así, por ejemplo, ambos disponen de simbología similar para denominar al movimiento y, por tanto, a los movimientos de tierra. Garduño-Moroy (2016) consigue diferenciar los símbolos que usaban los aztecas para escribir la palabra terremoto (tlalli-ollin), compuesta por un ollin (movimiento) con un tlalli (tierra) en su base. Además, identifica grados de intensidad, ya que los aztecas añadían un mayor número de tlallis en la base del símbolo indicando que el movimiento sísmico había sido más intenso. Los P’urhepechas utilizaban dos serpientes cruzadas para representar el movimiento, pudiendo tener varios giros una serpiente sobre otra para indicar mayor movimiento, que estaría representado por Venus (Corona Núñez, 1957) (Figura 8A). Esta representación de las serpientes entrecruzadas tiene grandes similitudes gráficas con el ollin de los aztecas, por lo que pudo ser usado del mismo modo en la simbología de ambas culturas (Figura 8B).
Es evidente que estos bloques de basalto fueron situados sobre las rupturas superficiales cosísmicas de dos fallas después de sendos terremotos (Figuras 6 y 7). Es posible que se trate de rupturas asociadas a terremotos diferentes, puesto que el bloque del SE parece más antiguo al presentar mayor colonización de líquenes que el del NO. Con esta colocación de los bloques de basalto inferimos que los P’urhepechas quisieron aplacar la ira de su dios supremo Curicaueri (el Sol) o de Xarátanga (La Luna), ofreciendo estos grandes bloques. Según Corona Núñez (1957), Curicaueri era reverenciado en la localidad de Zacapu con el nombre de Querenda-angápeti, que traduce como: “la peña que está en el templo”. Incluso la propia palabra Zacapu significa: “donde está la piedra”. Por este motivo las representaciones de sus principales dioses las realizaban mediante grandes bloques de roca. Las grandes catástrofes o fenómenos naturales los asociaban a la lucha entre diferentes dioses (López-Austin, 1996), por lo que en este caso podría tratarse de la lucha entre Curicaueri y Xarátanga. Pero según la mitología P’urhepecha Curicaueri y Xarátanga engendraron a Mano-uapa, “hijo movimiento”, que como ya se ha citado anteriormente está asociado al tlali-ollin o terremoto de la simbología azteca. Mano-uapa está relacionado con el movimiento y por ende a uno de los cuerpos celestes con más movimiento aparente durante la observación del cielo nocturno, Venus, “el mensajero del Sol”. En el “Códice Durán” o “Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme” (conservado en la Biblioteca Nacional de España), el propio autor Diego Durán (religioso español) representa a “el mensajero del Sol” con forma humana junto a dos ollines, uno por encima de su cabeza dentro de un disco solar y otro por debajo de sus pies contenido de un rectángulo (que podría asociarse a un tlalli) (Figura 8C). Por tanto, sería la representación de un terremoto siendo Venus su mensajero. Es posible que los dos bloques de basalto andesítico que encontramos en Jarácuaro, sobre las rupturas cosísmicas de estas fallas normales, representen a Curicaueri (el Sol) y Xarátanga (La Luna) y la propia ruptura superficial generada por el terremoto sea Mano-uapa (Venus), el hijo de ambos. De este modo se cerraría el círculo de la mitología P’urhepecha en torno a sus tres principales dioses: el Sol, la Luna y su hijo Venus, siendo este último la representación del movimiento de tierra o terremoto.
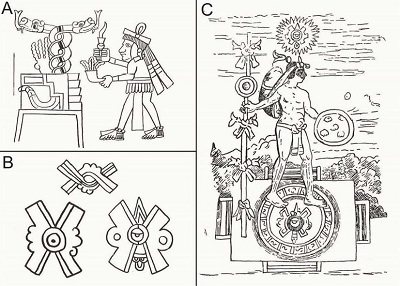 |
| 8 |
Es notorio que la ubicación de los bloques no fue aleatoria, sino que se colocaron sobre las fuentes sismogenéticas que causaron los terremotos que afectaron a su centro religioso situado en Jarácuaro y la catástrofe asociada que sufrieron (Figura 7).
Es posible que el bloque de “la silla”, debido a la morfología que presenta de “proto chac mool”, fuese utilizado como piedra de los sacrificios o para depositar los corazones de los sacrificados por el Sacerdote del Sol como ocurre con los chac mooles encontrados en Tenochtitlán, que tienen esculpida una vasija decorada con corazones (Corona Núñez, 1957). La edad estimada para la colocación de estos bloques es del período Posclásico (950 hasta 1521 AD), obtenida de los datos arqueológicos citados anteriormente (Fisher et al., 2003), por lo que estaríamos hablando de uno de los registros sísmicos humanos más antiguos. Además, tenemos que considerar que sería la primera vez que se relaciona el terremoto con la falla que lo ha generado. El significado de esta manifestación puede tener una vertiente religiosa de ofrenda para evitar futuras catástrofes o podría ser una señalización para evitar este lugar en el futuro. De hecho, la localidad de Jarácuaro (dentro de la isla del mismo nombre) se encuentra en el extremo opuesto de la isla y la zona de los bloques debió de estar poblada en el pasado, antes de los terremotos, como atestiguan los abundantes restos arqueológicos que se pueden encontrar en superficie. No sólo estos bloques de andesitas basálticas nos hablan de la sismicidad de la isla, sino que el propio nombre de ésta también lo hace. Jarácuaro significa en P’urhepecha “lugar aparecido” (Corona Núñez, 1957), lo que indica que los P’urhepechas debieron de ver aparecer esta isla a causa de un terremoto; no en vano es la única del lago de Pátzcuaro que no es de origen volcánico y está completamente formada por sedimentos lacustres. Estos bloques de roca no pasaron desapercibidos durante el periodo colonial, donde muchos símbolos y lugares religiosos fueron ocupados por templos o símbolos del catolicismo traído por los españoles. Esto lo podemos constatar porque el bloque del NO tiene grabada una Cruz de la orden de Malta (Figura 9). Esta cruz era la usada por el obispo Vasco de Quiroga, que fue el representante de la Iglesia Católica en el Obispado de Pátzcuaro. De este modo se “neutralizaba” o cambiaba el signo del culto anterior al nuevo impuesto por la curia católica.
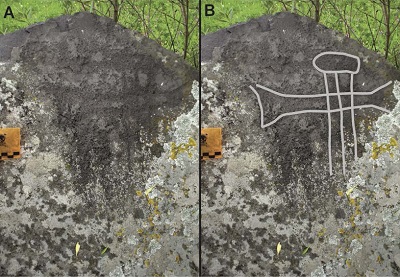 |
|
Figura 9. Cruz cristiana de la Orden de Malta grabada sobre la superficie del bloque NO en su parte superior: A) fotografía original y B) interpretación del grabado. |
- Conclusiones
Los dos bloques de roca andesitica basáltica encontrados sobre la superficie de los sedimentos lacustres de la isla de Jarácuaro fueron colocados por la mano del hombre, al haberse descartado su origen como bombas volcánicas. Estos bloques no están situados al azar, sino que se encuentran claramente colocados sobre las trazas de sendas fallas normales con actividad paleosísmica probada (ambos en el bloque hundido de estas fallas). Las evidencias presentadas sugieren que fueron los antiguos pobladores de esta isla, el pueblo P’urhepecha, los que colocaron en el período Posclásico (950 hasta 1521 AD) los dos bloques de andesitas basálticas sobre la ruptura superficial de estas fallas, después de dos terremotos, representando la expresión de un claro sentido cultural – religioso ante una catástrofe natural. Se trata de una de las primeras manifestaciones humanas reportadas ante una catástrofe de origen sísmico y, probablemente, de la primera señalización de una falla activa (mediante grandes bloques de basalto). El establecimiento de esta relación causa – efecto entre falla y terremoto convierte probablemente a los P’urhepechas en los primeros “sismotectónicos” de la historia.
Agradecimientos
Este trabajo está dedicado a la memoria de nuestro querido Dr. Víctor Hugo Garduño-Monroy, gran geólogo, buen amigo y mejor persona. Queremos que sea un homenaje del “Spanish Team” a Víctor, que siempre nos acogió en su familia cuando realizamos trabajo de campo en México, por eso también queremos agradecer a Isabel (su esposa y coautora de este trabajo) su amabilidad y humanidad. Además, queremos agradecer las constructivas revisiones de dos revisores anónimos.
Referencias
Brocard, G., Anselmetti, F., Teyssier, C., 2016, Guatemala paleoseismicity: from Late Classic Maya collapse to recent fault creep: Scientific Reports, 6, 36976. https://doi.org/10.1038/srep36976
Corona Núñez, J., 1957, Mitología tarasca: Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 112 p.
Fisher, C.T., Pollard, H., Israde, I., Garduño, V.H., Banerjee, S., 2003, A reexamination of Human- Induced Environmental change within the Lake Patzcuaro Basin, Michoacan, Mexico: Proceedings of the National Academy of Sciences, 100 (8), 4957-4962. https://doi.org/10.1073/pnas.0630493100
Fisher, C.T., Cohen, A.S., Solinis-Casparius, R., Pezzutti, F.L., Bush, J., Forest, M., Torvinen, A., 2019, A Typology of Ancient Purépecha (Tarascan) Architecture from Angamuco, Michoacán, Mexico: Latin American Antiquity, 30(3), 510–528. https://doi.org/10.1017/laq.2019.50
García Acosta, V., Suarez Reynoso, G., 1996, Los sismos en la historia de México: Ed. UNAM, México, 718 p.
García-Palomo, A., Macías, J.L., Garduño, V.H., 2000, Miocene to recent structural evolution of the Nevado de Toluca volcano region, Central Mexico: Tectonophysics, 318 (1-4), 281-302. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(99)00316-9
García-Quintana, A., Goguitchaichvili, A., Morales, J., Cervantes-Solano, M., Osorio-Ocampo, S., Macías, J.L., Urrutia-Fucugauchi, J., 2016, Datación magnética de rocas volcánicas formadas durante el Holoceno: caso de flujos de lava alrededor del lago de Pátzcuaro (campo volcánico Michoacán-Guanajuato): Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 33 (2), 209-220.
Garduño-Monroy, V.H., 2016, Una propuesta de escala de intensidad sísmica obtenida del códice náhuatl Telleriano Remensis: Arqueología Iberoamericana, 31, 9-19.
Garduño-Monroy, V.H., Escamilla, T.R., 1996, Revisión histórica de la sismicidad en Michoacán, México: Ciencia Nicolaita, 11, 57-81.
Garduño-Monroy, V.H., Cuevas Muñiz, A., Escamilla Torres, J., 1998, Descripción histórica de la sismicidad en Colima, Jalisco y Michoacán: Ed. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Universidad de Colima, Morelia, Michoacán, México, 172 p.
Garduño-Monroy, V. H., Arreygue-Rocha, E., Israde-Alcántara, I., Rodríguez-Torres, G., 2001, Efectos de las Fallas asociadas a sobreexplotación de acuíferos y la presencia de fallas potencialmente sísmicas en Morelia, Michoacán, México: Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 18 (1), 37-54.
Garduño-Monroy, V. H., Pérez-Lopez, R., Israde-Alcántara, I., Rodríguez-Pascua, M. A., Szynkaruk, E., Hernández-Madrigal, V. M., García-Zepeda, M. L., Corona-Chávez, P., Ostroumov, M., Medina-Vega, V. H., García-Estrada, G., Carranza, O., Lopez-Granados, E., Mora-Chaparro, J. C., 2009, Paleoseismology of the southwestern Morelia-Acambay fault system, central Mexico: Geofísica Internacional, 48(3), 319-335.
Garduño-Monroy, V.H., Israde-Alcántara, I., Rodríguez-Pascua, M.A., Hernández Madrigal, V.M., Ortiz Hurtado, H.J., 2011a, Eventos sísmicos y volcánicos de tiempos prehistóricos en históricos en cuencas lacustres: ejemplo, la cuenca de Pátzcuaro, Michoacán, México, en Caballero, M. y Ortega Guerrero (eds.), Escenarios de cambio climático: Registros del Cuaternario en América Latina I. B., Editoral UNAM, México, 92-113.
Garduño-Monroy, V.H., Soria-Caballero, D.C., Israde-Alcántara, I., Hernández Madrigal, V.M., Rodríguez-Ramírez, A., Ostroumov, M., Rodríguez-Pascua, M.A., Chacon-Torres, A., Mora-Chaparro, J.C., 2011b, Evidence of tsunami events in the Paleolimnological record of Lake Pátzcuaro, Michoacán, Mexico: Geofísica Internacional, 502, 147-161.
Garduño-Monroy, V. H., A. Figueroa-Soto, N. Magaña-García, A. Ruiz-Figueroa, J. Gómez-Cortés, A. Jiménez-Haro, Hernández-Madrigal, V. M., 2019, The Mitla Landslide, an Event that Changed the Fate of a Mixteco/Zapoteco Civilization in Mesoamerica: International Journal of Geophysics, 5438381, 1-14. https://doi.org/10.1155/2019/5438381
Gómez-Vasconcelos, M.G., Luis Macías, J., Avellán, D.R., Sosa-Ceballos, G., Garduño-Monroy, V.H., Cisneros-Máximo, G., Layer, P.W., Benowitz, J., López-Loera, H., López, F.M., Perton, M., 2020, The control of preexisting faults on the distribution, morphology, and volume of monogenetic volcanism in the Michoacán-Guanajuato Volcanic Field: Geological Society of America Bulletin, 132 (11-12), 2455–2474. https://doi.org/10.1130/B35397.1
Hasenaka, T., Carmichael, I.S., 1985, The cinder cones of Michoacán-Guanajuato, central Mexico: their age, volume and distribution, and magma discharge rate: Journal of Volcanology and Geothermal Research, 25(1), 105-124. https://doi.org/10.1016/0377-0273(85)90007-1
Israde-Alcántara, I., Garduño-Monroy, V. H., Fisher, C., Pollard, H.P., Rodriguez-Pascua, M.A., 2005, Lake level change, climate, and the impact of natural events: the role of seismic and volcanic events in the formation of the Lake Patzcuaro Basin, Michoacan, Mexico: Quaternary International, 135, 35-46. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2004.10.022
Kovach, R.L., 2004, Early Earthquakes of Americas: Cambridge University Press, 286 p.
Keefer, D.K., 1984, Landslides caused by earthquakes: Geological Society of America Bulletin, 95(4), 406-421. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1984)95&amp;lt;406:LCBE&amp;gt;2.0.CO;2
López-Austin, A., 1996, Los rostros de los dioses mesoamericanos: Arqueología Mexicana, 4 (20), 6- 19.
Lacan, P., Zúñiga, F.R., Ortuño, M., Persaud, M., Aguirre-Díaz, G.J., Langridge, R.M., Villamor, P., Perea, H., Štěpančíková, P., Carreón, D., Cerca, M., Suñe Puchol, I., Corominas, O., Audin, L., Baize, S. Lawton, T.F., Rendón, A., 2013, Paleoseismological history of the Acambay graben (central Mexico): Eos, Transactions, American Geophysical Union, 94, T23C–2591.
Langridge, R. M., Weldon, R. J., Moya, J. C., Suárez, G., 2000, Paleoseismology of the 1912 Acambay earthquake and the Acambay-Tixmadejé fault, Trans-Mexican volcanic belt: Journal of Geophysical Research, 105, 3019–3037. https://doi.org/10.1029/1999JB900239
Langridge, R. M., Persaud, M., Zúñiga, F. R., Aguirre-Díaz, G.J., Villamor, P., Lacan, P., 2013, Preliminary paleoseismic results from the Pastores fault and its role in the seismic hazard of the Acambay graben, Trans-Mexican Volcanic Belt, Mexico: Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 30, 463-481.
Luhr F., Simkin T., 1993, Paricutín, the Volcano born in a Mexican Cornfield: Geoscience Press, Phoenix, Arizona, 427 p.
Mendoza-Ponce, A., Figueroa-Soto, A., Soria-Caballero, D., Garduño-Monroy, V.H., 2018, Active faults sources for the Pátzcuaro–Acambay fault system (Mexico): fractal analysis of slip rates and magnitudes Mw estimated from fault length: Natural Hazards & Earth System Sciences, 18(11), 3121–3135. https://doi.org/10.5194/nhess-18-3121-2018
Martínez-González, R., 2013, Muerte y destinos post mortem entre los Tarascos prehispánicos: Anales de Antropología, 47(1), 211-242. https://doi.org/10.1016/S0185-1225(13)71012-9
McCalpin, J., 2009, Paleoseismology: Academic Press, London, 629p.
Méjean, P., Garduño-Monroy, V.H., Pinti, D. L., Ghaleb, B., Bouvier, L., Gomez-Vasconcelos, M.G., Tremblay, A., 2015, U–Th dating of broken speleothems from Cacahuamilpa cave, Mexico: Are they recording past seismic events?: Journal of South American Earth Sciences, 57, 23-31. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2014.11.002
Ortuño, M., Zúñiga, F.R., Aguirre-Díaz, G.J., Carreón-Freyre, D., Cerca, M., Roverato, M., 2015, Holocene paleo-earthquakes recorded at the transfer zone of two major faults: The Pastores and Venta de Bravo faults (Trans-Mexican Volcanic Belt): Geosphere, 11(1), 160-184. https://doi.org/10.1130/GES01071.1
Osorio-Ocampo, S., Macíasa, J.L., Pola, A., Cardona-Melchora, S., Sosa-Ceballosa, G., Garduño-Monroy, V.H., Layerd, P.W., García-Sánchez, L., Pertonae, M., Benowitzef, J., 2018, The eruptive history of the Pátzcuaro Lake area in the Michoacán Guanajuato Volcanic Field, central México: Field mapping, C-14 and 40Ar/39Ar geochronology: Journal of Volcanology and Geothermal Research, 358, 307-328. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2018.06.003
Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Garduño-Monroy, V.H., Oliveros, A., Giner-Robles, J.L., Silva, P.G., 2010, Probable Earthquake Archaeological Effects in the ancient pyramids of Quetzalcoatl and Sun in Teotihuacán (Central Mexico): Geophysical Abstract, EGU-2010 Natural Hazard: NH9.14 Environmental hazards and Ancient Societies: Lessons from the Past?
Pérez-López, R., Legrand, D., Garduño-Monroy, V.H., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner-Robles, J.L., 2011, Scaling laws of the size-distribution of monogenetic volcanoes within the Michoacán-Guanajuato Volcanic Field (Mexico): Journal of Volcanology and Geothermal Research, 201, 65-72. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2010.09.006
Pérez-Orozco, J.D., Sosa-Ceballos, G., Garduño Monroy, V.H., Ramón Avellán, D., 2018, Felsic-intermediate magmatism and brittle deformation in Sierra del Tzirate (Michoacán-Guanajuato Volcanic Field): Journal of South American Earth Sciences, 85, 81-95. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2018.04.021
Piña-Chan, R., 1985, Un modelo de evolución social y cultural del México precolombino: en Monjarás Ruiz, J, Brambila, R., Pérez Rocha, R. (eds.), Mesoamérica y el centro de México, Colección Biblioteca del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Primera edición, México, 41-79.
Pola, A., Macías, J.L., Osorio-Ocampo, S., Garduño-Monroy, V.H., Melchor, C.S., Martínez-Martínez, J., 2014, Geological setting, volcanic stratigraphy, and flank failure of the El Estribo Volcano, Pátzcuaro (Michoacán, Mexico). En Rocha, R., Pais, J., Kullberg, J. C., Finney, S., STRATI 2013, First International Congress on Stratigraphy At the Cutting Edge of Stratigraphy, Springer, Cham, 1251-1256.
Pola, A., Macías, J.L., Osorio-Ocampo, S., Sosa-Ceballos, G., Garduño-Monroy, V.H., Martínez-Martínez, J., 2015, El Estribo Volcanic Complex: evolution from a shield volcano to a cinder cone, Pátzcuaro Lake, Michoacán, México: Journal of Volcanology and Geothermal Research, 303, 130-145. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2015.07.032
Polar, H., 1994, Tzintzuntzan, capital del imperio Tarasco: Arqueología Mexicana, 2 (9), 23 - 32.
Pollard, H.P., 2004, El Imperio Tarasco en el Mundo Mesoamericano: Relaciones, 99 (25), 115 – 145.
Pollard, H.P., 2008, A model of the emergence of the Tarascan State: Ancient Mesoamerica, 19, 217 – 230. https://doi.org/10.1017/S0956536108000369
Quintero-Legorreta, O., Mota-Palomino, R., Suter, M., 1988, Esfuerzos y deformación contemporáneos en la parte central de la Faja Volcánica Transmexicana y geometría, distribución y sismicidad de las fallas activas: Geos, Num, extraordinario, epoca II, Resumenes de la UGM.
Ramírez-Herrera, M.T., 1996, Morphological evidence for Neotectonic activity and seismic Hazard in the Acambay Graben, Mexican Volcanic Belt. En Slaymaker, O. (Ed.), Geomorphic Hazards, New York, John Wiley & Sons, 29-41.
Ramírez-Uribe, I., Siebe, C., Salinas, S., Guilbaud, M.N., Layer, P., Benowitz, J., 2019, 14C and 40Ar/39Ar radiometric dating and geologic setting of young lavas of Rancho Seco and Mazcuta volcanoes hosting archaeological sites at the margins of the Pátzcuaro and Zacapu lake basins (central Michoacán, Mexico): Journal of Volcanology and Geothermal Research, 388, 106674. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2019.106674
Rodríguez-Pascua, M.A., Garduño-Monroy, V. H., Israde-Alcántara, I. and Pérez-López, R. 2010, Estimation of the paleoepicentral area from the spatial gradient of deformation in lacustrine seismites (Tierras Blancas Basin, Mexico): Quaternary International, 219, 66–78. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2009.11.006
Rodríguez-Pascua, M.A., Pérez-López, R., Silva, P.G., Giner-Robles, J.L., Garduño-Monroy, V.H., Reicherter, K., 2011, A comprehensive classification of Earthquake Archaeological Effects (EAE) for Archaeoseismology: Quaternary International, 242(1), 20-30. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2011.04.044
Rodríguez-Pascua, M.A., Pérez-López, R., Garduño-Monroy, V.H., Perucha, M.A., Israde-Alcántara I., 2017, Estimation of the epicentral area of the 1912 Acambay earthquake (M 6.9, Mexico) determined from the earthquake archaeological effects (EAE) and the ESI07 macroseismic scale: Quaternary International, 451, 74-86. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.06.045
Rodríguez-Pascua, M.A., Benavente-Escobar, C., Rosell-Guevara, L., Grützner, C., Audin, L., Walker, R., García, B., Aguirre E., 2019, Did earthquakes strike Machu Picchu?: Journal of Seismology, 24, 883–895. http://doi.org/10.1007/s10 950-019-09877-4
Schöndube, O., 1996, Los tarascos, pueblo rival de los mexicas: Arqueología Mexicana, 4 (19), 14 - 21.
Soria-Caballero, D.C., Garduño-Monroy, V.H., Alcalá, M., Velázquez-Bucio, M.M., Grassi, L., 2019, Evidence for quaternary seismic activity of the La Alberca-Teremendo fault, Morelia region, Trans-Mexican Volcanic Belt: Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 36 (2), 242-258. https://doi.org/10.22201/cgeo.20072902e.2019.2.1092
Sunye-Puchol, I., Lacan, P., Ortuño, M., Villamor, P., Audin, L., Zúñiga, F.R., Langridge, R.M., Aguirre-Díaz, G.J., Lawton, T.F., 2015, La falla San Mateo: nuevas evidencias paleosismológicas de fallamiento activo en el graben de Acambay, México: Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 32 (3), 361-376. https://doi.org/10.22201/cgeo.20072902e.2015.3.589
Suter, M., Quintero, O., Johnson, C.A., 1992, Active faults and state of stress in the central part of the trans-Mexican volcanic belt. The Venta del Bravo Fault: Journal of Geophysical Research, 97, 11983-11994. https://doi.org/10.1029/91JB00428
Suter, M., Carillo-Martínez, M., López-Martínez, M., Farrar, E., 1995, The Aljibes half- graben: Active extensión at the boundary between the trans-Mexican volcanic belt and the Basin and Range Province, Mexico: Tectonics, 14 (5), 1245-1262. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1995)107<0627:TAHGAE>2.3.CO;2
Suter, M., Carrillo-Martínez, M., Quintero-Legorreta, O., 1996, Macroseismic Study of Shallow Earthquakes in the Central and Eastern Parts of the Trans-Mexican Volcanic Belt, Mexico: Bulletin of the Seismological Society of America, 86 (6), 1952-1963.
Suter, M., López-Martínez, M., Quintero-Legorreta, O., Carrillo-Martínez, M., 2001, Quaternary intra-arc extension in the central Trans-Mexican volcanic belt: Geological Society of America Bulletin, 113 (6), 693-703. https://doi.org/10.1130/0016-7606(2001)113<0693:QIAEIT>2.0.CO;2
Velázquez-Bucio, M.M., Garduño-Monroy, V.H., 2018, Soft-sediment deformation structures induced by seismic activity in the San Pedro el Alto area, Acambay graben, Mexico: Revista Mexicana de Ciéncias Geólogicas, 35 (1), 28–40. https://doi.org/10.22201/cgeo.20072902e.2018.1.530.
Watts A.W., Bradbury J.L., 1982, Paleoecological studies at Lake Patzcuaro on the West-Central Mexican Plateau and at Chalco in the Basin of Mexico: Quaternary Research, 17, 56-70.
Manuscrito recibido: 15 de Septiembre de 2020
Manuscrito corregido: 15 de Diciembre de 2020
Manuscrito aceptado: 25 de Diciembre de 2020