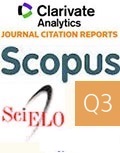Bol. Soc. Geol. Mexicana. Tomo XXXVI, No. 1, pp. 1-30. Diciembre 1975
Transcripción en proceso
La Paleobotánica y la Palinología, sus relaciones y algunas aplicaciones
http://dx.doi.org/10.18268/BSGM1975v36n1a1
Jaime Rueda Gaxiola1
1Subdirección de Ciencias de la Tierra, ESIA, IPN, Edificio 9, Unidad Profesional de Zacatenco, México 14, D.F.
Resumen
Después de establecer las relaciones entre la Paleobotánica y la Palinología, en los sentidos "estricto" y "amplio", se hace una exposición de sus aplicaciones más importantes. Se discuten las causas que han motivado que los fósiles vegetales hayan sido menospreciados, en el pasado, como buenos índices bio y cronoestratigráficos. Se explica por qué, actualmente, los estudios paleopalinológicos han adquirido mayor importancia que los paleobotánicos y por quéhan llegado a ser básicos en numerosas investigaciones de gran importancia económica. Se hace hincapié en que los sistemas parataxonómicos son inevitables en la Paleontología y que son justificables dentro de la Paleobotánica y la Palinología. Se menciona cómo la interpretación de los caracteres morfológicos de los fósiles vegetales nos llevan a determinaciones taxonómicas, cronoestratigráficas, paleoclimáticas, paleoecológicas, paleogeográficas y, en ocasiones, al deducción del origen de las rocas y de algunos recursos naturales no renovables. Se enfatiza la importancia de los estudios paleobotánicos y paleopalinológicos en la interpretación de la evolución de los vegetales desde el Precámbrico y en la deducción de condiciones paleoecológicas y paleoclimáticas. Finalmente, se hace notar el valor del empleo de métodos modernos de observación de los fósiles y de computación de los datos para fines taxonómicos.
Abstract.
The relationships between Paleobotany and Palynology are established and their more important applications are shown. It is demonstrated that most of the plant fossils has been disregarded as good bio - and chronostatigraphic indicators; the reasons for such discrimination are analized. At the same time. it is shown that the palynological studies have gained more importance because ol their applications to economic geology. On the other hand, it is suggested that paratoxonomy should not be disregarded from Palaentology and furthermore, that parataxonomic systems should be applied to Palaebotany and Palinology. The usefulness of morphological features in plant fossils for taxonomic, chronostratigraphic, palaeoclimatic, palaeoecologic and paleogegraphic determinations, as well as in some instances, to interpret the origin of rocks and also the origin of some natural resources. The importance of both palaeobotanic and palaeopalinological studies in the interpretation of plants evolution from Precambian and the deductions of palaeoclimatic and palaeocologic conditions is emphasized. Finally, it is shown the value of the employement of new methods of fossils observation and computerization data in taxonomic obiectives.
1. Introducción
Este artículo comprende una síntesis de las conferencias dictadas por el autor durante el II Coloquio sobre Paleobotánica y Palinología en México, efectuado en la Ciudad Universitaria del23 al 28 de Septiembre de 1974, tituladas "La Paleobotánica y la Palinología, sus relaciones y perspectivas en México", "La historia de la parataxonomía de las polenesporas fósiles" y en el trabajo titulado "Función de los herbarios en los estudios paleontológicos, paleobotánicos y estratigráficos" que próximamente aparecerá en el Boletín de la Sociedad Botánica de México con la colaboración del Biol. Eloy Salas G.
En virtud de que los macrofragmentos vegetales no se fosilizan con facilidad y al desarrollo histórico de la Estratigrafía, se ha notado una discriminación que ha frenado el desarrollo de la Paleobotánica en general y que ha llevado aún a que se impida su enseñanza a niveles de licenciatura. El estudio de esta Ciencia ha desaparecido o nunca apareció en los planes de estudio de licenciatura de Geología y de Biología de la mayoría de las Universidades del Mundo. Sin embargo, ,en esos mismos centros de Enseñanza Superior se enseña la Paleontología como un compendio del estudio de animales invertebrados fósiles. En gene.ral se toman en cuenta la Paleobotánica y la Palinología como materias de Maestría y Doctorado. Por fortuna para la Palinología, en virtud de sus múltiples aplicaciones, ha sido ya incluída como parte de la Paleomicrontología dentro del programa de Licenciatura de Geología; sin embargo, es notorio que en muchas instituciones se considera esta materia como una especialidad, por lo que se le da el carácter de materia optativa, olvidando que muchas de las materias de los planes de estudio se encuentran ahí gracias a sus aplicaciones dentro de otras disciplinas geológicas. El emitir estas ciencias de los programas de Biología es negar el apoyo de los fósiles al entendimiento de la evolución de las plantas.
En México, desde hace muchos años se efectúan estudios paleobotánicos. Sin embargo, estos estudios no han tenido continuidad debido a que los investigadores que los han llevado a cabo, no han sabido o querido transmitir sus conocimientos a nuevos investigadores. Muchos de los trabajos han sido efectuados por personas extranjeras desde el siglopasado y no es sino hasta este siglo que los investigadores mexicanos han efectuado estudios de plantas fósiles (Maldonado Koerdell, 1950).
En el campo de la Palinología también desde principios de siglo se han efectuado estudios, algunos de ellos de importancia histórica porque han sentado bases de interés mundial. No obstante lo anterior, sólo muy recientemente se ha incrementado la investigación palinológica gracias a la importancia económica que tiene. Es así que desde hace apenas un lustro se emplea como un auxiliar en la búsqueda de hidrocarburos y apenas recientemente, junto con la Paleobotánica se enseña en algunas instituciones de Enseñanza Superior del País.
2. La Paleobotánica
La Neobiología o Neontología que estudia los seres vivos tiene su contraparte en la Paleobiología o Paleontología que estudia los vestigios de los seres del pasado geológico. Esta última se divide en dos partes: La Paleozoología que estudia los animales del pasado geológico y la Paleobotánica (llamada también Paleofitología, Fitopaleontología y Paleontología Vegetal) ciencia de tipo histórico que clasifica y ubica los vegetales del pasado geológico en una secuencia cronológica desde su aparición hasta su extinción. Como vemos, se trata de una ciencia íntimamente relacionada con la Botánica y con la Geología, puesto que estudia los vegetales fósiles y trata de situarlos cronológicamente en la historia de la tierra. Las ramas de la Botánica más vinculadas con la Paleobotánica son: la Morfología, la Anatomía y la Sistemática; las de la Geología son: la Estratigrafía (en particular la Bioestratigrafía y la Cronoestratigrafía) y las llamadas paleociencias del medio (Paleoclimatología, Paleoecología y Paleogeografía) aunque existen otras menos relacionadas como la Petrologíay la Sedimentología.
La Paleobotánica nació en Francia entre los años de 1820 y 1830, fundada por Adolfo Brogniart. En un principio tuvo un carácter de ciencia eminentemente descriptiva, mas poco a poco llegó a ser una ciencia de grandes e importantes aplicaciones.
Las principales aplicaciones de carácter botánico están orientadas al conocimiento de las plantas fósiles con el fin de resolver problemas de evolución por medio de la morfología comparada, en la reconstrucción de la anatomía de las plantas desaparecidas, base de la clasificación natural de los vegetales, Las aplicaciones de carácter geológico están orientadas a la determinación cronoestratigráfica de las rocas que contienen los fósiles, al estudio de la distribución de los vegetales en el pasado, al conocimiento del origen de algunas rocas formadas por vegetales y del clima existente en los diferentes periodos geológicos.
De acuerdo con el tamaño de los restos fósiles en estudio, la Paleontología se divide en dos partes: la Paleomacrontología y la Paleomicrontología. La primera estudia organismos, órganos y fragmentos orgánicos fósiles de más de 1 cm; la segunda de menos de 1 cm. Dentro de los fósiles estudiados por la Paleobotánica tenemos tanto macro como microfósiles. De acuerdo con el tipo de planta de que se trate, el estudio de la planta entera, o de alguna de sus partes caerá dentro del dominio de la Paleomacrobotánica o de la Paleomicrobotánica. Así, dentro de la segunda se estudian fragmentos orgánicos vegetales (como cutículas), órganos (como esporangios) y organismos (como las algas microscópicas) que en gran parte forman la mayor parte del material estudiado por la Palinología en su sentido amplio.
Pero ¿Cómo se han preservado estos vestigios vegetales en los sedimentos? Existen dos tipos de restos vegetales: los fósiles propiamente dichos y los subfósiles. En los primeros se ha efectuado todo un proceso de fosilización en que la acción de varios tipos de agentes de un determinado medio han hecho que los restos pierdan su contenido orgánico; los segundos todavía se encuentran experimentando la acción de tales agentes y tienen un gran contenido orgánico.
Debido a su constitución muy especial, los vegetales, cuando mueren son destruidos con cierta facilidad por agentes de tipo mecánico, químico o biológico. Esto es particularmente cierto en vegetales de ambientes continentales que no están cubiertos por costras calcáreas o silíceas secretadas por los mismos para su protección. como es el caso de algunas plantas acuáticas microscópicas y macroscópicas (algas coralinas, calcáreas, etc..).
En los vegetales continentales se efectúa una desintegración aún cuando la planta está viva. Partes de la planta se. separan debido a diferentes cambios durante la vida del vegetal. Muchos de estos cambios son debidos al clima (pérdida de las hojas, por ejemplo), otros debidos a procesos de crecimiento (pérdida de ramas) y reproductivos (pérdida de flores, polen, esporas, frutos, etc.). Todas estas partes sufren de inmediato al separarse de la planta. modifi caciones debidas a agentes del medio que generalmente las destruyen. Se necesitan condiciones real. mente ideales para que la mayoría de los vegetales se fosilicen .
La limitación anterior ha impedido en gran parte el desarrollo de la Paleobotánica ya que no existen grandes yacimientos de macrofósiles vegetales en el mundo que permiten estudiar con facilidad las diferentes partes de ellos y hacer una reconstrucción adecuada de los mismos. Son raros los yacimientos en los cuales es posible estudiar las estructuras de las diferentes partes de una planta; generalmente el paleobotánico se contenta con hacer el estudio de impresiones. Esta dificultad ha hecho que la Paleobotánica haya quedado relegada dentro de la Paleontología, con respecto a la Paleozoología.
Los macrofósiles generalmente se conservan en formas de: compresiones, impresiones, moldes, petrifificaciones, carbonizaciones y momificaciones. En los tres primeros tipos de fosilización, el vegetal pierde su estructura interna y no queda de él más que la formna externa, mientras que en el caso de los moldes es posible determinar también el volumen. Las petrificaciones pueden ser de diferentes tipos: cárbonatación, silicificación, piritización, etc. En los casos de petrificación, la estructura del vegetal es muchas veces conservada, debido a que el proceso se efectúa muy lentamente en forma de un intercambio de moléculas de materia orgánica por materia mineral. Otros organismos vegetales han formado caparazones o conchas, secretando sustancias minerales que cubren sus partes blandas. Plantas de este tipo son algunas algas como las carófitas, las diatomeas y otras que, en ocasiones, son formadoras de rocas de origen orgánico.
La carbonización es otro tipo de fosilización llevada a cabo por la disminución de los constituyentes volátiles de los tejidos originales (O, H, N), quedando una delgada película de carbón con las estructuras del eiemplar y son frecuentemente encontradas en los depósitos de hulla.
En general un medio adecuado para que el material vegetal se encuentre conservado, es aquel cuerpo de agua protegido de los vientos y sin fuertes corrientes como un pequeño lago, bahía o pantano en que se acumulen sedimentos. de grano fino en forma tan rápida que produzcan un enterramiento, que haya baja cantidad de oxígeno y sustancias tóxicas que retarden la descomposición de la materia orgánica.
3. La Palinologia
En su sentido estricto, la Palinología es parte directa de la Botánica (Neopalinología) y tiene como finalidad conocer de manera detallada y sistemática las polenesporas (elemento reproductores de plantas) actuales.
Rueda-fig01.jpg)
Figura 1. Divisiones de la Palinología.
En su sentido amplio, la Palinología es llamada Paleopalinología y es parte directa de la Paleomicrontología, pues no únicamente estudia restos fósiles microscópicos de origen vegetal, sino también otro microfósiles clasificados dentro del Reino Animal. En efecto, esta parte de la Paleomicrontología, llamados orgánicos que generalmente se presentan en las preparaciones palinológicas y que incluyen todos los vestigios de restos orgánicos resistentes a la acción de los ácidos que disuelven las materias minerales de las rocas (ej. clorhídrico, fluorhídrico, etc.). Se trata de microfósiles vegetales que, debido a su constitución orgánica, se conservan en perfectas condiciones a través del tiempo geológico, por medio de momificaciones dentro de diferentes tipos de sedimentos sin cambiar radicalmente su composición original. Estos microfósiles pertenecen a restos vegetales, órganos y aún organismos compuestos por sustancias sumamente resistentes del tipo de los polímeros tales como la cutina, la quitina y la esporopolenina. Estas sustancias constituyen las cutículas de los frutos y de las hojas, forman parte de los tejidos leñosos de plantas superiores o bien constituyen la membrana protectora de los granos de polen y de las esporas. Finalmente, muchos vegetales microscópicos acuáticos están protegidos por membranas formadas por sustancias quitinosas. Estos microfósiles vegetales, debido a su gran abundanciay a su gran difusión, y sobretodo a su gran resistencia a los agentes destructivos de la materia orgánica, se encuentran distribuidos desde hace miles de millones de años en los sedimentos, siendo mudos testimonios de la evolución biológica. A diferencia de los macrofósiles vegetales, se les encuentra en todos los tipos de sedimentos, tanto marinos como continentales y en todas latitudes.
4. Relaciones entre la Paleobotánica y la Palinología
Las polenesporas (este término se emplea para designar indistintamente polen y/o esporas) encontradas en los sedimentos han sido separadas de sus plantas madres por eso se les llama "dispersas", en contraposición de las llamadas "in situ", encontradas en su lugar original dentro de los órganos reproductores fosilizados.
Tomando como base lo anterior, desde el punto de vista de relación directa entre la Paleobotánica y la Palinología, o mejor dicho Paleopalinología, ésta únicamente se encuentra cuando consideramos a las polenesporas como parte de la planta madre.
Las polenesporas "dispersas" son extremadamente abundantes si la comparamos con las "in situ" . Representan una información sumamente importante para conocer la vegetación de las épocas geológicas pasadas. Sin embargo, conforme nos alejamos del Presente, es cada vez más difícil, hasta ser imposible establecer su afinidad con las plantas madres y de éstas con los taxa de plantas actuales. Esta relación entre las polenesporas fósiles con sus plantas madres es el tópico de mayor interés para los paleobotánicos, aunque los órganos reproductores, debido a su constitución orgánica, difícilmente se conservan; los mejor conservados son los de las Criptógamas Vasculares y Gimnospermas y raramente se encuentran los de las Angiospermas. En muchos casos es posible determinar la forma de los esporangios y sacos polínicos y pocas veces es posible encontrar algunas esporas y polen en su interior y bien conservados que permitan definir sus características morfológicas y ver las variaciones de forma y tamaño (Crespt., W. L Dilcher., D. L. Potter F.W. 1974).
Es fácil imaginar que, debido a condiciones de fosilización, una gran cántidad de polenesporass fósiles ahora conocidas, pueden pertenecer a plantas de las que no se han conservado restos macroscópicos y aún a vegetales pertenecientes a taxa enteramente fósiles. De hecho, ésta es la regla, que debido a su constitución y a su gran abundancia, es más favorable la fosilización de polenesnoras que la de otras partes de las p1antas madres (1 gr. de carbón puede contener 100 000 polenesporas; (1 gr. de lutitas 50 000). Es por lo anterior que las polenesporas fósiles son suceptibles de ofrecer una imagen mucho más completa de la distribución de la vegetación tanto en tiempo como en espacio.
La presencia de la polenespora, en casi todos los sedimentos, permite obtener registros más o menos contínuos de ella en diferentes medios de depósito y en diferentes edades, ofreciéndonos una imagen espectacular de la evolución de los diversos tipos de elementos reproductores, aunque se desconozcan sus plantas madres; estos registros de frecuencia son los instrumentos de trabaio de los estratígrafos que emplean la Paleopalinología como base de sus estudios, pero también son de gran interés para los botánicos y paleobotánicos, ya que en ellos encuentran datos cualitativos y cuantitativos que corroboran o modifican los escasos datos relacionados con una vegetación antigua, que se pueden deducir de los también escasos macrofósiles encontrados en condiciones muy especiales de sedimentación que permitieron conservarlos.
Esta diferencia del poder de conservación de macro y microfósiles vegetales en los sedimentos, es la causa de que la Paleopalinología sea cada vez más empleada, pues permnite trabajar con cantidades muy grandes de individuos que favorecen el empleo de la estadística para determinar edades, condiciones paleoecológicas, paleogeográficas y paleoclimáticas, en las cuales vivieron las plantas madres de las polenesporas encontradas.
De hecho, la Paleopalinología y la Paleobotánica guardan las mismas relaciones que existen entre la Paleomicrontología y la Paleomacrontología en sus sentidos amplios. Poco a poco la Paleomicrontología ha ido ganando importancia desde hace apenas unos años y actualmente es mucho más importante que la Paleomacrontología por sus fines y posibilidades de aplicación. Es decir, que las aplicaciones prácticas de la Paleomicrontología han permitido un mayor desarrollo. tanto científico como práctico, de las ciencias dedicadas al estudio de los macrofósiles vegetales y animales.
Aunque muchos investigadores pretenden ver un divorcio entre la Paleobotánica y la Paleopalinología, ésta ofrece un gran apoyo a la primera, sobre todo en los siguientes puntos:
1 Correlaciones estratigráficas en donde los megafósiles vegetales están mal representados. En general las polenesporas ofrecen mejores posibilidades para efectuar biozonaciones, debido a su mayor abundancia que los megafóslles. Este hecho es de gran importancia en los trabajos de control estratigráfico de pozos y es ideal para emplear métodos estadísticos.
2. Determinación de patrones de distribución de las plantas madres aún cuando éstas están ausentes. Esto se debe a la correspondencia entre las polenesporas y a sus plantas madres.
3. Determinación de provincias paleobotánicas por medio de análisis empíricos de las asociaciones de polenesporas considerada dentro de clasificaciones morfológicas detalladas.
De la misma manera que la Paleopalinología ayuda a la Paleobotánica, la Paleopalinología ayuda a la Botánica. Estudios de material palinológico actual de taxas menores han permitido encontrar discrepancias en la c!asificación natural de Familias, Ordenes, etc.
Muchas veces se ha podido comprobar que las ideas expuestas por un investigador respecto a la posición errónea de un taxon dentro de la clasificación natural son correctos. Otras veces se ha podido sugerir que debido a sus afinidades morfopalinológicas, grupos clasificados en taxa diferentes, deberían pertenecer al mismo taxon. Claro está, para poder efectuar este tipo de estudios con bases sólidas, es necesario que los ejemplares de herbario estén perfectamente bien determinados, con el fin de no emprender estudios con bases equivocadas y que darían forzosamente resultados erróneos. En ocasiones, por medio del estudio morfopalinológico, se han podido descubrir estas determinaciones erróneas, aunque no siempre, porque el palinólogo confía absolutamente en la buena determinación del taxónomo.
5. La morfologia y la Paleobotánica
Como hemos visto anteriormente, los fósiles vegetales son generalmente fragmentarios. El investigador de estos restos deberá siempre, o casi siempre, estudiar restos macroscópicos y/o microscópicos que forman sólo una pequeña parte de una planta completa. Unicamente cuando se trata de microorganismo vegetales, el investigador trabaja con una planta casi completa pues casi s iempre se conserva la parte externa de ellas. Cuando quiere reconstruir la planta original, en base a estos fragmentos, siempre encuentra grandes dificultades debido a que raramente se presentan, en un yacimiento, todas las partes de su rompecabeza. Es entonces muy importante que el invesigador tenga los conocimientos generales sobre las planta del presente y del pasado que le permitan fundar sus hipótesis científicas de trabajo. Por lo tanto la persona que vaya a dedicarse a la Paleobotánica debe primero estudiar aquellos ejemplares de herbario cuyo registro fósil se conoce y que están representados en la actualidad como sucede con numerosas familias del Terciario y con los llamados fósiles vivientes como Ginkgo, Araucaria, etc., que vienen desde muy atrás en el registro geológico.
Si el presente es la clave del pasado no es menos cierto que los fósiles pueden darnos también la clave del presente. Los procesos evolutivos están grabados en los fósiles micro y macroscópicos. Es necesario únicamente emplear principios lógicos y conocimientos científicos básicos para encontrar en estos fósiles los datos necesarios de su evolución.
Los estudios paleontológicos siempre han sido básicamente morfográficos. La Paleobotánica desde sus orígenes fue morfológica; Brogniart comparando la forma de las plantas fósiles con las plantas actuales determinó el origen de ellos. Esta comparación de los seres actuales con los del pasado es una de las técnicas más antiguas de la Paleontología. Para obtener los mejores resultados es necesario que estas comparaciones se hagan tomando como base los mejores ejemplares actuales y fósiles. Cuando mayor sea el número de comparaciones de un determinado fósil, con ejemplares actuales, mayor será el número de posibilidades de encontrar el grupo botánico al cual el fósil pertenece o se asemeja. Este método elemental de comparación es muy laborioso, pero bastante seguro si se cuenta con una colección de ejemplares lo suficientemente grande y bien clasificada.
6. Problemas de clasificación nomenclatura y terminología en el estudio de macro y microfósiles vegetales.
En general, los macrofósiles vegetales presentan deficientes estados de conservación y se han clasificado, desde siempre en taxa provisionales y artificiales. Las hojas, los troncos, las raíces, las fructificaciones de una planta son fragmentarios y consecuentemente se han descrito bajo nombres genéricos y específicos independientes, basados en sus característica morofológica (Figura 2). De la misma manera, las esporas y el polen de las mismas plantas se encuentran dispersos y han sido descritos también separadamente y designados con nombres convencionales diferentes; según algunos autores, en espera de dade nombres botánicos definitivos cuando se conozca la relación de ellos con sus plantas madres. Es seguro que estos autores esperarán mucho años antes de que se pueda algún día establecer esta relación entre las polenesporas fósiles y sus plantas madres que, en muchos casos, como fragmentos vegetales también son enigmáticas en cuanto a su relación botánica y, en el mejor de los casos, cuando se pueda reconstruir una planta es proba'ble que ésta no sea conocida más que al estado fósil, es decir sin relación con la flora actual.
Rueda-fig02.jpg)
Figura 2. Género de Organo, Género de Forma. Tomado de Meyen, 1973.
Entonces, esta práctica de utilizar, para las polenesporas dispersas, nombres y clasificaciones llamadas artificiales, que tanto han sido atacadas por botánicos, paleobotánicos y paleontólogos en general, es una práctica que fue empleada desde el origen de la Paleobotánica por Adolfo Brogniart (Bolkhovitina 1973·, Doubinger, 1959 y Erdtman, 1973). Estos investigadores de ideas conservadoras han olvidado que la Parataxonomía, dentro de la Paleontología Clásica, es inevitable, y que de ninguna manera es definitiva e incambiable; simplemente permite adaptarse constántemente a la evolución misma del medio en que se vive, fuera de reglas rígidas de códigos.
Según Doubinger (1959), estos sistemas convencionales son, para el botánico, un medio para llegar a la Clasificación Natural pues facilitan la sistematización del materia y llevan al observador a la descripción rigurosa de los caracteres, mientras que, para el estratírafo, sirven para facilitar el manejo, a menudo delicado, de un material numeroso y polimorfo, sin embargo, esta autora considera el mismo valor a los taxa botánicos que los paleontológicos.
El Código Internacional de Nomenclatura Botánica reconoce tres tipos de géneros:
1.- Géneros Naturales.
2.- Géneros de Órgano (Organo-Genera). Relacionado con una Familia Natural.
3.- -Géneros de Forma (Forma-Genera). Sin relación con una Familia Natural.
Los caracteres que han servido de base a los sistemas artificiales se han considerado como arbitrarios porque no obedecen más que a formas; sin embargo, poco a poco se han observado que esos caracteres morfológicos se encuentran bien definidos en diferentes taxa botánicos de la Clasificación Natural ya que se han observado líneas evolutivas de ellos siguiendo el registro geológico que se tiene de los mismos. Investigadores, que en un principio negaban la importancia evolutiva de la ornamentación de las polenesporas, poco a poco han ido reconociéndola, aunque sin tomarla en cuenta como básica para determinar un taxon determinado. Ahora, con la ayuda del microscopio electrónico de barrido, se han podido precisar diferentes tipos de ornamentación del polen fósil que corresponden perfectamente con los que tienen los granos actuales de algunos taxa, bien definidos, de Gimnospermas (Reyre, 1973).
Las categorías de las clasificaciones artificiales corresponden a caracteres morfológicos cuyo valor taxonómico no está plenamente demostrado. No obstante, poco a poco, se han llegado a establecer, a nivel geológico y botánico, las características morfológicas de las polenesporas que definen la correspondencia de ellas con taxa de diferente orden de la Clasificación Natural (Figura 3); estos caracteres son básicos en las clasificaciones artificiales. La evaluación correcta de los caracteres que establecen las categorías de las clasificaciones artificiales llevará, necesariamente, a la Clasificación Natural y de hecho se lleva cuando se trata de encontrar la relación entre ambas.
Es cierto que algunos de los caracteres morfológicos cambian aún para polenesporas actuales de una misma especie. Sin embargo, se ha comprobado que estadísticamente pueden considerarse constantes y que, con fines prácticos, poco importa que tengamos dos géneros de forma o especies de formas equivalentes, puesto que aparecerán siempre dentro del marco de las mismas condiciones paleoecológicas y en la misma edad, de la misma manera que los géneros Lepidodendron, Lepidophillum, Lepidostrobus, Stigmaria son contemporáneos pues corresponden a partes de la misma planta.
Rueda-fig03.jpg)
Figura 3. Distribución estratigráfica de los principales grupos de plantas. Los números indican el comienzo del periodo en millones de años.
Ahora bien, en base a estudios comparativos de polenesporas fósiles con actuales y apoyados por el registro estratigráfico, se sabe que los caracteres que definen los taxa superiores de las clasificaciones son mucho más estables que la forma y el tamaño u ornamentación que definen los géneros y las especies. Las aberturas de las polenesporas han sufrido una evolución en cuanto a su posición, forma y número durante el curso del tiempo geológico. Tomando en cuenta únicamente estas características de las aberturas, es posible definir la pertenencia de las polenesporas fósiles a los grandes grupos botánicos naturales (Figura 3).
Entonces, si hay concordancia entre la variaclon morfológica y la determinación taxonómica natural, ¿Por qué hay oposición a la creación o utilización de sistemas artificiales? ¿No es sintomático que, en general, se oponen a ellas los investigadores viejos? ¿No se deberá al pensamiento tradicional de oponerse a todo aquello que no se entiende o que nos cuesta trabajo comprender?
El empleo de sistemas de clasificación modernos artificiales, como la Taxonomía Numérica también han tenido grandes opositores y al igual que en el caso de los sistemas morfológicos, en las Universidades se oponen los profesores investigadores encargados de guiar a los estudiantes y de supervisar sus trabajos publicables a que empleen estos sistemas, a tal grado que vetan el derecho que tiene cualquier investigador en ciernes a dar a la opinión pública sus ideas que pueden ser la base de polémicas de las cuales salga la luz, haciendo que sus alumnos empleen sistemas más conservadores para que su prestigio no sufra deterioro.
El autor ignora de qué manera se enseña actualmente en la Universidades la Paleopalinología,pero en base a experiencia docente cuando ha dictado esta cátedra dentro del curso de Paleomicrontología, se ha hecho evidente que los sistemas taxonómicos que los estudiantes asimilan más rápidamente, son aquéllos en los que la terminología está ligada directamente con la clasificación y la nomenclatura.
Cualquier alumno que haya asimilado los nombres de los caracteres morfológicos de las aberturas, de la ornamentación y de las capas de la estructura de la pared de las polenesporas, en base a los principios de polaridad y simetría (que muchos palinólogos reconocidos no dominan) es capaz, llegando el tiempo, de entender con facilidad los principios parataxonómicos y por pura deducción lógica, crear los nombres al menos genéricos, de las polenesporas fósiles y saber a que categorías supragenéricas de la clasificación pertenecen. Entonces es necesario aprender únicamente unos cuantos nombres basados en raíces griegas o latinas que, combinados en un orden definido, permitan formar el nombre genérico de cualquier tipo de polenesporas. Esto en contraposición con el hecho de memorizar miles o decenas de miles de nombres conmemorativos o alusivos que casi nunca indican nada más que la presencia dentro de las Ciencias Naturales de una persona o bien, la existencia de un lugar en el mundo, o nombres francamente capciosos que muestran la inseguridad del autor como: Confusopollis confusus.
Si las clasificaciones artificiales se crean en base a caracteres morfológicos, la nomenclatura puede emplear también la terminología morfológica para formar los nombres morfológicos que definan los taxa inferiores, haciendo de este modo un sistema coherente.
Se ha criticado (Erdtman, 1973) mucho el hecho de que la nomenclatura en base a caracteres morfológicos crea nombres muy largos e impronunciables. Como uno de los múltiples ejemplos que se pueden dar, se cita el hecho de que, en idiomas tales como el alemán, existen palabras infinitamente más largas que, cuando se desconocen a fondo las lenguas, nadie es capaz de pronunciar ni entender (ejemplo: FUSSBALLWELTMEISTERSCHAFT - Campeonato mundial de futbol). Sin embargo, muchas de las críticas a este procedimiento nomenclatural provienen de investigadores que hablan dichas lenguas.
Lo importante de estos sistemas parataxonómicos es que, de hecho, son sistemas abiertos que evolucionan al mismo tiempo que la Ciencia, pues reciben todos los datos que día a día se obtienen y en muchos casos, como en eI caso de la tabla de la clasificación periódica de los elementos químicos, es posible establecer de antemano los casilleros (Pidgeon holes) tan criticados por algunos, con la certeza de que, de acuerdo con cierta tendencia observada, en el futuro aparecerán los parataxa que los llenarán. Estos parataxa están basados en principios de la evolución contínua de los caracteres morfológicos observables, pues aunque no se haga referencia directa con un organismo o grupo de organismos, la interpretación paleobiológica es esencial en cualqurier conclusión estratigráfica. Está bien claro que la diferencia primordial entre un taxón paleontológico y uno biológico (ejem. especie) es que el primero se fundamenta en un rasgo, o en un corto número de ellos, y que se utiliza con fines especiales (por eiemplo para facilitar la identificación), mientras que el sequndo se basa en semejanzas generales. Sin embargo existe la diferencia esencial, un taxon paleontolóqico hace mención al factor tiempo, mientras que el biológico se refiere únicamente, según el concepto linneano, a un solo nivel cronológico.
En virtud de lo anterior, debieran existir dos sistemas básicos de taxonomía uno paleontológico (parataxonómico), otro biológico (taxonómico) . No obstante, los paleontólogos se obstinan en usar e im¡poner la taxonomía) y la nomenclatura linneanas. La Paleopalinología no es la única Ciencia que emplea sistemas arüficiales de clasificación. Otros grupos de microfósiles tales como:
Restos de cutículas y de madera
Cocolitofóridos
Discoastéridos
Conodontos
Escolecodontos
Quitinozoarios
están ordenados dentro de clasificaciones artiliciales, con nombres morfográficos. Los taxa de estos grupos tampoco han sido bien recibidos por las Comisiones encargadas de elaborar los Códigos de Nomenclatura Zoológica y de Botánican aún cuando en algunos de estos grupos es justificable y expiicable, pues son exclusivamente fósiles es decir, sin relaciones con organismos actuales de ninguna especie.
7. La Paleobotánica y la Palinología en la Estratigrafía
La Estratigrafía, como parte de Ia Geología que estudia las capas o los estratos de la corteza terrestre, estudia también la composición de los mismos, así como su distribución geográfica, tratando de establecer su sucesión cronológica por medio de la determinación de edades relativas y absolutas. De acuerdo con esto, vemos que la Estratigrafía está basada en diferentes ramas de las Ciencias Naturales. Por un lado estudia las rocas principalmente sedimentarias (Litoestratigrafía) desde el punto de vista de su origen por lo que se relaciona con dos ciencias: la Sedimentología y la Petrología. Por otra parte, trata de determinar la edad de los estratos (Cronoestratigrafía) por medio principalmente de estudios de los fósiles contenidos en ellos (Bioestratigrafía ) y también, su distribución geográIica, por lo que está muy relacionada con otras ciencias tales como la Paleontología y la Paleogeografía.
La edad relativa de los estratos está dada por un principio sencillo expuesto descte 1869 por el médico danés Nicolás Steno: en una serie sedimentaria no deformada, las capas se sobreponen Por edad progresiva. Sin embárgo, este principio no es válido cuando estamos en presencia de secuencias que han sido deformadas por movimientos tectónicos, desconociéndose su posición original. En estos casos es necesario, entonces, aplicar otro criterio basado en un principio, expuesto en 1800 por el inglés William Smith, según el cual, los fósiles tienen una repartición fija en las capas geológicas, permitiendo caracterizarlas por medio de su fauna y de su flora fósiles y por lo tanto determinar su sucesión. Estos fósiles, nos ayudan a comprender, según su compleiidad, su distribución en el tiempo y en el espacio, la edad y los medios ambientes en que vivieron, ayudando a comprender también el origen de los sedimentos y su distribución geográfica. Aunque generalmente se cree que los fósiles únicamente tienen importancia como marcadores de edades y como indicadores de ambientes, también tienen una gran importancia relacionada con la formación de las rocas (Litoestratigrafía) ya que muchas de ellas son formadas por organismos animales o vegetales, sea directa o indirectamente. Dentro de las rocas formadas por vegetales tenemos el carbón mineral en todas sus variedades formado por la alteración química, física y biológica de organismos, órganos y fragmentos orgánicos vegetales tanto macro como microscópicos (por eiemplo, la hulla, formada principalmente por plantas y fragmentos de plantas macroscópicas y la Tasmanita, carbón formado por acumulaciones de microfósiles vegetales del grupo de las algas). La diatomita, roca silícea formada por acumulación de microscópicos caparazones de diatomeas. Rocas carbonatadas formadas por la acumulación de corpúsculos calcáreos de protofitas llamados Cocolitofóridos. Otras rocas están construídas por algas calcáreas como Diplopores y Lithothamnium. Rocas formadas por concreciones calcáreas llamadas estromatolitos originados por la actividad de algas azules de tipo de Cryptozoon. En fin, muchas calizas han sido formadas por la acción de bacterias que permiten la precipitación de carbonatos. Es así como se destaca la importancia de las plantas dentro de la Bioestratigrafía y de la Cronoestratigrafía.
Todos los cambios evolutivos han quedado registrados en los sedimentos durante la historia de la Tierra desde el Precámbrico. Estos testimonios de la evolución de las plantas son de gran utilidad en la Bioestratigrafía y en la Cronoestratigrafía pues nos permiten determinar Ia edad de los sedimentos en base al grado de evolución de los vegetales encontrados en ellos. para hacer esto es necesario conocer el alcance estratigráfico de cada uno de estos fósiles (nivel de aparición y de extinción) y su distribución geográfica; es decir, es necesario situarlos en el tiempo y en el espacio. Estos cambios evolutivos están generalmente representados morfológicamente en los macrofósiles y en los microfósiles vegetales.
Los primeros estudios paleopalinológicos se efectuaron en depósitos de la Era Cenozoica a principios del presente siglo y permitieron que se pudiera dividir dicha Era ent zonas que podían ser correlacionadas en muchas partes det mundo. Los estratígrafos, encargados de estudios de carbón, rápidamente apreciaron Ia posibilidad de emplear los métodos paleopalinológicos en ellos, Ilegando a ser, en las investigaciones carboníferas, un método práctico para correlacionar, datar y conocer la distribución de las capas de carbón. En la década de los cincuentas la aplicación de la Paleopalinología, en otros problemas específicos, fue incrementada y ahora se conocen asociaciones o conjuntos de polenesporas fósiles característicos de épocas geológicas desde el Precámbrico hasta el Cenozoico. En esa misma década, debido a su gran aplicación como una disciplina de carácter estratigráfico, Ia Paleopalinología adquirió una mayor importancia debido a su empleo dentro de la búsgueda de recursos naturales no renovables. Este incremento se manifiesta claramente cuando consideramos que de más de 2000 palinólogos que trabajan actualmente en eI Mundo, más del 70% Io hacen dentro de las industrias del Carbón y del Petróleo.
A pesar de lo anterior, si hoy en día se empieza a dar importancia a los microfósiles vegetales, antiguamente se menospreciaban los fósiles vegetales considerando que la Paleobotánica no tenía un método uniforme para datar y correlacionar estratos, a nivel regional o intercontinental.
Tradicionalmente, el método clásico de correlación y de datación de estratos ha sido utilizando faunas fósiles de invertebrados marinos que, como se sabe, no trabaja en sedimentos de origen continental. Sin embargo, de los primeros resultados obtenidos nació la excesiva confianza en el empleo de las faunas marinas para tales fines, despreciándose las faunas y las floras continentales. Recordemos, sin embargo, que los primeros estudios estratigráficos fueron llevados a cabo en Inglaterra, Europa continental), Norte-América, regiones en las cuales predominan los sedimentos marinos. El estudio de ellos permitió definir la escala relativa del Tiempo Geológico, aceptada y apreciada rápidamente. En este hecho radica el desprecio de los fósiles continentales como índices estratigráficos. Es probable que este desprecio haya sido inconsciente, pero como se preguntan algunos autores ¿Qué hubiera sucedido si Europa y Norteamérica estuvieran formadas principalmente por sedimentos continentales?.
Es seguro que las faunas y las floras continentales están gobernadas por los mismos factores evolutivos que los invertebrados marinos y que deben tener el mismo valor estratigráfico que aquéllos. En principio, la principal diferencia entre ambas es la supuesta mayor uniformidad del reino animal, concepto debido posiblemente a una apreciación antropocentrista.
Ahora bien, si efectivamente el empleo de macrofósiles vegetales está restringido por la falta de condiciones favorables para su fosilización, los microfósiles vegetales presentan todas las características, tan conocidas que deben llenar para ser considerados como fósiles de facies e índices. Es más, debido a su distribución tanto continental como marina su estudio permite hacer correlaciones entre sedimentos continentales y marinos.
Entonces la discriminación de los fósiles vegetales como índices estratigráficos es debido a los dos factores descritos anteriormente.
8. La evolución de los vegetales en base a estudios paleobotánicos y palinológicos
Por medio del estudio det registro de los macro y microfósiles vegetales se puede contar con bases de innegable valor para determinar dos de las 3 etapas principales de la evolución de las plantas: 1) la aparición de la clorofila; 2) Ia invasión de los continentes; y 3) la aparición de las Angiospermas. Si comparamos nuestra flora actual con la de las primeras plantas en la historia de la Tierra, vemos que ésta ha cambiado y como sabemos que los actuales vegetales son descendientes de otros que les precedían, se puede decir que estas formas actuales son modificaciones de otras más antiguas. Esto es, en esencia, la evolución.
Leclercq (1956) hace notar que los periódos de profundos cambios en las floras fósiles están relacionados con grandes acontecimientos geológicos: movimientos orogénicos, grandes transgresiones marinas, glaciaciones, cambios importantes del equilibrio químico, etc. Antes, durante o después de estos acontecimientos aparecen nuevas formas (tipogénesis) y desaparecen otras, hechos que están en íntima relación con la evolución y adaptación de las plantas. Datos paleobotánicos confirman lo anterior y son índices de Ia variación y adaptación de la flora actual. Muchos grupos de plantas vienen desde hace miles de millones de años hasta el presente, con poca o mucha variación y otras han desaparecido de la faz de la tierra. EI estudio de la flora actual nos permite comparar los grados de evolución de ellas y Ia estratigrafía nos ayuda a situarlos en eI tiempo y en el espacio con precisión, permitiendo saber sus relaciones con los demás grupos actuales conocidos.
Bacterias fósiles de más de 3000 millones de años han sido descubiertas en Africa, junto con algas fósiles unicelulares azul-verdes. Estos microfósiles fueron detectados gracias a los métodos modernos de investigación paleomicrontológica. En el Canadá se encontraron bacterias y algas azul-verdes filamentosas en rocas de 2000 millones de años; en Australia, bacterias, algas azul-verdes filamentosas, algas verdes y posiblemente hongos en rocas de cerca de 1000 millones de años. La mayoría de estos microorganismos fueron determinados en láminas delgadas de roca y otros fueron extraídos de la misma por métodos palinológicos. Las bacterias fueron determinadas por medio del microscopio de barrido electrónico utilizando superficies pulidas de las rocas. Otros fósiles vegetales muy antiguos son Ias acritarcas, ccnsideradas como algas microscópicas marinas aparecidas hace aproximadamente 600 millones de años. Los dinoflagelados y sus quistes llamados histricosféricos aparecieron en el Carbonífero, hace 300 millones de años: estos microorganismos son considerados como algas Pyrrofitas. Otras algas microscópicas aparecidas más recientemente en eI Cretácico (hace aproximadamente 65 millones de años en la historia geológica) son las diatomeas que actualmente forman el más importante componente del microplancton y principales generadoras del oxígeno atmosférico actual. Dentro de las algas macroscópicas y de las más evolucionadas tenemos las Carófitas que aparecieron en el Silúrico, hace 400 millones de años.
8.1. La aparición de las plantas terrestres
Los primeros macrofósiles de plantas terrestres se han encontrado en sedimentos depositados también durante el Silúrico, hace 400 millones de años (Figura 4). Estas plantas pertenecían a las Criptógamas Vasculares y aparecen después de las algas, los hongos y los líquenes y antes que los musgos y las hepáticas que surgen en el Carbonífero Superior (hace aproximadamente 320 millones de años) junto con las primeras Coníferas. Pero antes, en el Devónico, hace aproximadamente 350 millones de años, habían hecho su aparición las Pteridospermas o Pre-fanerógamas, casi al mismo tiempo que las primeras Gimnospermas representadas por las Cordaitales en la Base del Carbonífero, hace aproximadamente 340 millones de años. Este grupo de plantas, las Gimnospermas, dominó durante la parte final de la Era Paleozoica y Ia parte inferior y media de la Mesozoica, invadiendo los continentes hasta que hace apenas unos 120 millones de años aparecen, en el Cretácico Medio, unas plantas más evolucionadas: las Angiospermas, las cuales vendrían a poblar todos los medios debido a su gran poder de adaptación, empleando todos los recursos de diseminación a su alcance para distribuir el polen y las semillas. Ahí aparecen sobre la Tierra este grupo de plantas que es el más importante para el hombre.
Todos estos cambios evolutivos han quedado registrados en los sedimentos, durante la historia de la Tierra desde el Precámbrico. Estos testimonios de la evolución de las plantas son de gran utilidad en la Biostratigrafía y en la Cronoestratigrafía pues nos permiten determinar la edad de los sedimentos en base al grado de evolución de los vegetales encontrados en ellos. Para hacer esto es necesario conocer eI alcance estratigráfico de cada uno de estos fósiles y su distribución geográfica, es decir, es necesario situarlos en el tiempo y en el espacio.
Rueda-fig04.jpg)
Figura 4. Aparicíón de las Plantas Vasculares Fósiles.
Las algas, los hongos, los líquenes, los musgos y las hepáticas son plantas que se reunen dentro del grupo conocido como Criptógamas No Vasculares ya que no presentan floema ni xilema. Son plantas sin semillas. Otros grupos de plantas también sin semilla pero con cilindro central, son las llamadas Criptogamas Vasculares o Traqueófitas e incluyen las PsiIofitales, las Licopodiales, las Equisetales y las Filicales. Estas plantas vasculares presentan varios caracteres comunes: el cilindro central, el xilema con tejidos diferenciados, la epidermis con estomas y las esporas cutinizadas producidas por meiosis; caracteres básicos de las plantas terrestres (Figura 5). Con Ia presencia del cilindro central, las plantas encontraron el medio de poder transportar agua y minerales desde las regiones basales hasta las extremidades aéreas y después de elaborado, ahí los productos alimenticios, distribuirlos a todo el resto de la planta, todo esto evitando la evaporación por el medio aéreo. Este fue el primer paso de adaptación, de plantas con tejidos y órganos adecuados para un medio acuático, a un medio aéreo en el cual estaban expuestas a la desecación. Otras adaptaciones están representadas por la presencia de elementos destinados a la reproducción (esporas). Las primeras plantas terrestres no tenían hojas (Psilofitales) ni raíces propiamente dichas, las esporas se formaban en esporangios por división de la célula madre (esporócito). La falta de hojas y de raíces ha hecho que se les considere como plantas primitivas no muy direfentes de las algas, hipotéticamente consideradas como sus progenitores acuáticos.
Rueda-fig05.jpg)
Figura 5. Aparición de los caracteres básicos de las plantas terrestres.
La conservación de los tejidos de las primeras plantas vasculares no ha sido fácil ya que únicamente se tienen en dos géneros aparecidos en el Silúrico Superior y en el Devónico Inferior. De todos los demás géneros de estas épocas se conocen únicamente sus impresiones. El género más antiguo que presenta estructura vascular es Cooksonia, descubierta en 1937 por Lang en sedimentos de edad Downtonense de Gales. Este autor encontró traqueidas en los tallos y esporas "triletes" cutinizadas en los esporangios terminales de este género (in Banks 1972). Algunos autores consideran a esta edad dentro del Silúrico Superior y otros dentro del Devónico fnferior. El otro género conocido por su estructura vascular es Zosterophyllum del Devónico Inferior de Escocia.
Ante la imposibilidad de estudiar macrofósiles bien conservados de las primeras plantas terrestres, la Palinología ofrece la oportunidad de estudiar las esporas producidas por éstas, diseminadas en los sedimentos. La evolución de las plantas terrestres está representada por los diferentes caracteres de los elementos reproductores. Ahora, en base a estudios estratigráficos se sabe que las plantas fueron, en un principio, isosporadas, después heterosporadas isosJrorangiada, posteriormente heterosporadas heterosporanqiadas para llegar a las plantas con esporas semillas y finalmente con semillas. Durante esta evolución vemos que las primeras isosporas fueron pequeñas, escasas y con morfología simple aumentando su tamaño hasta la aparición de las microsporas y de las megasporas; las primeras aumentan en número y disminuyen en tamaño, mientras que las segundas disminuyen en número y aumentan en tamaño. Igualmente, la abertura germinativa de la espora primero fue trilete y posteriormente monolete. Las macrosporas primero fueron independientes y posteriormente unidas a la planta madre. Chaloner (1968) considera que la heterosporía propiamente dicha aparece en el Frasnense, aunque ya en el Emsiense aparecen algunas esporas de más de 200 micras de diámetro; por otra parte Pettitt y Beck, (in Chaloner 1968) consideran que las primeras semillas fósiles aparecen en el Famennense.
Aunque de acuerdo a las evidencias macropaleontológicas se supone que las plantas terrestres aparecen en el Silúrico, Sahni y Shrivastava en 1954 (in Balasundaram M. S. 1974) reportan la existencia de estas plantas en los sedimentos Cuddapah del Precámbrico de la India, representada por esporas de posibles licopodios. Sin embargo Richarson y Lister (1969) citan que Hoffmeister encontró en los sedimentos de edad Llandoveriense (Silúrico Inferior) de Libia, un género y dos especies de esporas triletes cutinizadas que se consideran como las más antiguas esporas de las plantas vasculares (Figura 3). La única evidencia de megafósiles datados del Cámbrico, son las impresiones encontradas por Krystofovitch en 1953 al este de Siberia atribuidas a las licopodiales. Leclercq (1956), hace una recopilación de estas escasas evidencias, sin embargo, Naumova (1959) ya había encontrado esporas muy variadas en el Cámbrico Inferior. Es probable que el grado de preservación de los macrofósiles, como sucede actualmente, haya sido menor que el de los microfósiles. Posiblemente la capa protectora del citoplasma de las esporas se desarrolló antes de que las plantas vasculares primitivas formaran tejidos y sustancias resistentes fácilmente fosilizables en sus tallos y demás partes vegetativas.
De acuerdo con Allen y Tarlo (1963), en el estudio de sedimentos de Gales en las facies Downtonianas y Dittonianas, las esporas más viejas se encontraron en sedimentos marinos, las menos viejas en sedimentos costeros y las más jóvenes en capas continentales, indicando que ya había plantas terrestres en el Llandoveriense y en el Wenlockense (Silúrico Inferior) que no fueron preservadas.
Entonces, es lógico pensar que estas plantas todavía vivían en el agua y preparaban la invasión del continente por medio de sus esporas ya cutinizadas. Es posible que primero se haya efectuado la evolución morfolóqica de los elementos reproductores que las de las partes vegetativas. Banks (1972) nos dice que, de acuerdo con los estudios paleobotánicos, se puede ver que algunos de los caracteres de las plantas vasculares evolucionaron antes que otros. Así, las esporas cutinizadas aparecen en el Llandoveriense (Silúrico Inferior, hace aproximádamente 440 millones de años), el xilema en el Downtonense (Silúrico Superior, hace aproximádamente 415 millones de años), los estomas en el Devónico Inferior (aproximádamente hace 395 millones de años), caracteres básicos de las Psilofitales; la raiz y las hojas aparecen poco después en el Devónico Medio, hace aproximadamente 360 millones de años, partes básicas de las Lvcopodiales. Los caracteres que definen las plantas criptógamas vasculares actuales se encuentran en el Devónico Superior con la aparición de la heterosporía heterosporangiada. De acuerdo con lo antes citado, Banks (1972) piensa que podría ser razonable especular en gue algunas de las esporas triletes encontradas en sedimentos de Llancoveriense, del Wenlockense y del Ludloviense pudieran haber evolucionado en varias clases de plantas primitivas independientemente del resto de los caracteres de las plantas vasculares.
Algunas plantas del Silúrico Superior presentan esporas probablemente cutinizadas. Fueron encontradas por Lang (in Leclercq 1956) al macerar restos orgánicos del fósil llamado Nematothallus que presentaban esporas triletes dispersas dentro de tubos. Este fósil fue encontrado en sedimentos del Ludlowense y del Downtonense y algunos autores consideran que se trata de algas cafés llamadas Nematophytales. Junto a este fósil, Lang encontró esporas "cutinizadas" en otro organismo llamado Parka de construcción celular que se supone vivía en lodo o en el suelo y que las esporas eran diseminadas por el aire. Estos organismos no presenlaron estructura vascular pero sí cutículas. En Gales, en Bohemia, en Nueva York y en Pedolia (URSS) no se han encontrado estos organismos junto a Cookosonia, en sedimentos de un medio estuarino fluvial o lagunoso cerca del margen de áreas continentales. ¿No sería lógico suponer que estas plantas vivían dentro de aguas someras pero con esporangios aéreos?
Por otra parte, Alpern y Streel (1972) citan que el alga actual bien estudiada del género Protosalvinia produce esporas triletes del tipo del género de forma Retusotriletes del Silúrico Esto podría entonces explicar la aseveración de algunos autores, que piensan que las primeras plantas terrestres aparecieron desde el Cámbrico (hace aproximadamente 600 millones de años), en base a que se han encontrado esporas, conservadas en sedimentos de este período geológico (producidas posiblemente por plantas acuáticas del tipo de las algas).
Los conjuntos de esporas encontradas en el Devónico, Silúrico y Cámbrico están en favor de la existencia de una flora más variada y avanzada que la que sugieren las impresiones de macrofósiles conocidos.
Ya Reissinger (1939), Leclercq (1956) y Naumova (1949) hacían notar la presencia de esporas en el Cámibico Inferior de Kunda, en Estonia, y en el Pre-Báltico de la URSS respectivamente. Estas esporas son "cutinizadas" de tamaño generalmente pequeño (15-27 μ) excepcionalmente grandes (75 μ), de aspecto regular, redondas u ovales, lisas o ligeramente granuladas con múltiples pliegues irregulares, con marca trilete más o menos clara.
Las esporas encontradas por varios investigadores (Ghosh y Bose, 1950, 1962; Ghosh, Sen y Rose, 1991; y Jacob et al., 1953), citadas por Leclercq en 1956, en sedimentos del Cámbrico Medio y Superior de la India, son diferentes; estas esporas de cerca de 50 tipos son en su mayoría redondas a ovales, pero con algunas formas triangulares comunes, ornamentación gruesa en forma de retícula, membrana continua formando alas o vejigas (?), tamaño general de 5 a 50 μ y algunas grandes de 25 a 130 μ. Estos investigadores encontraron, además de las esporas, fragmentos de elementos leñosos que presentaban traqueidas escaleriformes con perforaciones simples y bordeadas y aún esporas de Pteridospermas, precursoras de las coníferas. El mismo Leclercq, nos informa que Radforth y McGregor (1954). describen las esporas encontradas en el Silúrico y en el Devónico Inferior de Canadá, como caracterizadas por su complejidad de forma y configuración aunque menor que las del Devónico Medio y Superior; que Thomson (1952), encuentra que las esporas del Devónico Inferior de Alemania son más simples en forma y ornamentación que las del Devónico Medio de Estonia, que son mucho más complejas y que Naumova (1953), hace notar que las esporas del Devónico Superior ya presentan un gran tamaño, forma y ornamentación (relacionadas con las de las Filicíneas, Calamariaceas y Lico¡todiaceas) junto con la presencia de polen de Pteridospermas Cordaitales y Coniferales.
Todos los datos anteriores apoyan la hipótesis de que ya desde el Cámbrico existieron plantas vasculares (terrestres) y además un posible origen polifilético de las mismas, debido a la variedad tan grande de esporas. Este punto de vista está en oposición con la idea, ya generalizada, de que las plantas vasculares tienen un origen monofilético, basado en la evidencia macropaleobotánica de la existencia de un solo grupo de plantasg las Psilofitales del Silúrico Superior, reconocido como el primer grupo de plantas terrestres (Arnold, 1947) .
Sin embargo, Krystofovitch (1953) describe un macrofósiI vegetal, Aldanophyton antiquissimum del Cámbrico Medio del Este de Siberia, en base a 4 impresiones de vástagos, finamente granulados y densamente cubiertos con apéndices delicados y delgados, hasta de 9 mm de longitud (hojas) y con cutículas o epidermis que, según él pertenecería a Licopodiales primitivas y no a Psilofitales. Este descubrimiento, aunque de impresiones que no presentan estructuras orgánicas, permite entonces apoyar la idea de que ya en el Cámbrico existieron las Criptógamas Vasculares y, aparte, suponer un origen polifilético de las mismas ya que una licopodial es más compleja en estructura que una psilofital y ésta última se ha encontrado en sedimentos mucho más jóvenes (más o menos 200 millones de años antes que aquélla), lo que supone que debe de haber existido una secuencia evolutiva anterior al Cámbrico Medio. Este descubrimiento vendria a dar validez a la suposición de que las esporas encontradas por Naumova (1953) en el Cámbrico Medio fueron originadas por plantas terrestres.
Como hace notar Leclercq (1956), el hecho de que la Palinología puede predecir la complejidad de una paleoflora es de gran importancia para estudios de carácter evolutivo, estratigráfico, o que permite completar los datos proporcionados por los macrofósiles que, debido a sus tipos de habitat, difícilmente se preservan pues las formaciones continentales no son muy adecuadas para preservar impresiones y los sedimentos son fácilmente destruibles. Además, la Palinologia hace notar la necesidad de tener cuidarlo al interpretar las facies ecológicas de las rocas sedimentarias ya que el mismo Leclercq (op. cit. ) pone como ejemplo las Rhyniaceae, base de la información acerca de la estructura de las plantas del Devónico Inferior, que deben su estructura simple en parte, al medio ambiente tan peculiar al cual se adaptaron y que representan probablemente sólo formas relictas de una flora formada por otras más viejas y organizada. En base a impresiones de macrofósiles vegetales, sabemos que la flora del Devónico Inferior estaba formada por plantas delgadas. herbáceas, semiacuáticas consistentes de Psilofitales y algunas formas de Lepidodendrales.
En el Devónico Medio encontramos una variación muy marcada, pues aparecen variadas Pteridófitas y algunas Gimnospermas primitivas leñosas, pero con hojas diminutas.
En el Devónico Superior existe ya una abundante vegetación, no tan exuberante como la del Carbonífero, en la cual encontramos Pteridofitas, Pteridospermas y Gimnospermas arborescentes con hojas grandes.
Como vemos, las evidencias de microfósiles y macrofósiles coinciden, aunque es necesario hacer notar que la variedad de formas palinológicas es, desde el Cámbrico, infinitamente mayor que la de los macrofósiles.
8.2. La aparición de las Angiospermas
Otro de los acontecimientos bioiógicos más relevantes es la aparición de las más recientes plantas vasculares. Las Angiospermas forman el mayor número de las plantas terrestres (aproximadamente 250000 de las 300000 especies conocidas), presentan infinidad de formas y tamaños (de 1 mm en Wolfia hasta varias decenas de metros en algunas palmas, en Ficus y en Eucalyptus). Puesto que han sido utilizadas por el Hombre como alimento, ornamento, etc., desde la más remota antiguedad, forman actualmente el grupo vegetal más estudiado, aunque se desconoce aún cuándo aparecieron y cuáles son sus orígenes; es más, no se sabe si es un grupo mono o polifilético. Algunos autores consideran que los orígenes de las dos divisiones de las Angiospermas son diferentes, otros creen que son los mismos; para unos, las Monocotiledóneas son más evolucionadas que las Dicotiledóneas, en oposición a la idea de otros investigadores.
Según Sporne (1971), la mayoría de los autores consideran que ambos grupos tienen un origen común,ya que presentan los siguientes caracteres comunes: saco embrionario de 8 núcleos, doble fertilización, elementos del floema y células acompañantes, estambres, carpelos, etc.
9. Evidencias Paleobotánicas
La Paleobotánica puede dar datos muy valiosos para explicar algunas de las incógnitas arriba citadas arcerca de las Angiospermas. El registro de los macrofósiles vegetales nos indica que los primeros vestigios de estas plantas superiores aparecen en sedimentos del Barremiense (Cretácico inferior, aproximadamente 120 millones de años) de Suchan del Lejano Este Siberiano. Estos macrofósiles están representados por dos especies del género Nyssidium, relacionado con la familia Nyssaceae. En Sujfun, en esta nrisma región soviética, de edad Aptiana (parte superior del Cretácico Inferior, hace aproximadamente 110 millones de años ) se encontraron 3 especies: Aralia lucifera (Araliaceae), Oncana nicanica (Icacinaceae) y Pandanophyllum annertii (Pandanaceae?). De estos macrofósiles, Nyssidium y Oncana están representadas por impresiones de frutos, Aralia y Pandanaphyllum por impresiones de hojas, siendo los tres primeros géneros pertenecientes a las Dicotiledóneas y el úItimo a las Monocotiledóneas. En Portugal y en los Estados Unidos son conocidos yacimientos de macrofósiles vegetales de una edad ligeramente más recienre.
Sin embargo, estos fósiles no dan datos relacionados con el origen de las Angiospermas pues, como hacen notar Delevoryas (1962) y Samylina (1968), al ser considerados como indiscutibles Angiospermas ya no hay gran diferencia entre ellas y su contraparte moderna. Poco se conoce de estos macrofósiles que permita dar indicios positivos relacionados con el grado primitivo de varias familias modernas de Angiospermas. Además, las clasificaciones están basadas en general en impresiones de hojas con aspecto angiospérmico, sin tener datos relacionados con Ias demás partes de la planta, como flores o, fructificaciones que puedan indicar el grado de evolución de la planta, según Delevoryas es posible que Ios diferentes órganos de las plantas evolucionen en grados diferentes. Es decir que, por ejemplo, Ia condición angiospérmica pueda haber evolucionado primero en las partes reproductoras de plantas que tenían hojas y anatomía vascular extremadamente primitivas.
El primer macrofósil considerado como posible Angiosperma fue encontrado en eI Triásico, la Formación Dolores de Colorado, se trata de hojas parecidas a las de las palmas y fue llamado Sanmiguelia. Recientes estudios de Read y Hickey (1972), muestran que los caracteres presentes en estos macrofósiles son insuficientes para colocarlos dentro de las palmas. Lo mismo sucede con el género Propalmophyllum del Jurásico Inferior de Ste. Honorine, Francia. Debido a la falta de datos más confiables, los diferentes autores (op. cit) han buscado como posibles ancestros de las Angiospermas a las Gimnospermas; principalmente dentro de las Gnetales, Bennettitales, Pentoxylaes, Cicadales. Dentro de las Pteridospermas en las familias Glossopteridaceae y Caytoniaceae.
Las Gnetales han sido consideradas ancestros de las Angiospermas, ya que son las únicas Gimnospermas con vasos: el género Gnetum tiene hojas muy parecidas a las de las Angiospermas y Ephedra, según Wettstein tiene grandes semejanzas con el género de angiospermas Casuarina. De todos estos grupos botánicos Sporne (1971) considera a Ias Cicadales como los ancestros más viables de las Angiospermas, basado en descubrimientos recientes de lmlay de dos fósiles pérmicos de Kansas, E.U.A.: uno de ellos presentó una fronda laminada portadora de 2 hileras de óvulos parecidos a los actuales de Cycos; el otro, es de particular interés por que la lámina del esporófilo parece haber sido enrollada sobre los óvulos que están unidos en la superficie de la Iámina y no en su borde. Estos descubrimientos nos dan la idea de que los carpelos más primitivos pueden llevar sus óvulos superficialmente en lugar de marginalmente, un punto de vista que ya ha sido expresado por varios autores.
Es común gue la conservación de los restos vegetales de plantas angiospermas sea mala. En general es mejor la de las partes vegetativas que la de las reproductoras. El hecho de encontrar flores fosilizadas con buen estado de preservación es de particular importancia porque permite buscar la relación entre el tipo de flor y el del polen que se encuentra en el interior de los órganos masculinos. El estudio de las flores fósiles tiene también particular importancia porque permite encontrar la relación en base a la morfología de Ia flor y del polen, con los diferentes mecanismos de polinización. Además, el polen encontrado en las anteras fósiles puele ser relacionado con eI disperso en los sedimentos.
Es muy raro encontrar flores tan bien conservadas como las descritas por Crpnt. Dilcher y Potter en 1974, de los sedimentos del Eoceno Medio del SE de Norteamérica, que permitieron hacer estudios morfológicos de las flores y del polen. En base a ellos, los autores encontraron que estas flores, pertenecientes a Ia familia Juglandaceae, estaban relacionadas con mecanismos de polinización anemófila. Además, encontraron que el polen extraído de las anteras es similar al disperso en los sedimentos clasificado dentro del género de forma Momipites (Engelhardia). La comparación entre el tipo de polen y las características florales indicaron una gran conformidad con el nivel de evolución de las plantas, dando en parte respuesta a la pregunta de si las partes fosilizadas de una planta proporcionan un indicio válido del nivel de evolución alcanzado por las otras del resto de la planta.
10. Evidencias Palinológicas
La morfopalinología, es la parte más antigua de Ia Palinología y se ocupa de la descripción morfológica de las polenesporas. La morfologa de las polenesporas está relacionada con eI arreglo y distribución de caracteres internos y externos de ellas, sean del tipo germinativo o de adaptación al medio.
Aunque parecidas en función, las esporas y el polen son bastante diferentes, Ias esporas son producidas por plantas inferiores: helechos, algas, musgos, hongos, etc; plantas de medios acuáticos o húmedos. Las esporas al germinar dan origen a un protalo mascuIino y/o femenino, en el que se desarrollan el o los gametos que posteriormente al unirse formarán un cigoto que es el origen de una nueva planta. En general, estas plantas inferiores producen esporas con pared celulósica cuando son acuáticas, y con pared más resistente cuando son terrestres. En el primer caso las esporas no se fosilizán, en el segundo sí, debido a que la esporonina que constituye la pared es sumamente resistente y protege al citoplasma de la desecación. Las plantas que producen dos tipos de esporas (masculinas y femeninas) se consideran más evolucionadas que las que producen un solo tipo. Por lo general, Ias esporas que dan origen al protalo femenino son más grandes. El medio húmedo o acuático favorece el transporte de los gametos masculinos hasta los femeninos permitiendo la fusión y la formación del cigoto.
El antecesor del polen fue el prepolen, producido por plantas extintas llamadas Prefanerógamas o Pteridospermas. Estas plantas muy semejantes a los helechos tenían órganos femeninos y masculinos independientes. El prepolen viajaba por simple gravedad de los órganos masculinos para entrar a los femeninos y formar, en una cámara especial un protalo formador de los gametos masculinos. La unión de los gametos se efectuaba dentro del órgano femenino, sea sobre la misma planta o sobre el suelo. Es decir, estas plantas ya prescindían del agua para efectuar la fecundación y fueron invadiendo los continentes; carecían de semillas y del cigoto venía inmediatamente la formación de la nueva planta.
El polen es eI gametofito masculino de las plantas con semilla. En estas plantas los órganos masculinos y femeninos pueden estar independientes en la misma planta o en plantas diferentes, o bien estar unidos en Ia misma flor. Las plantas menos evolucionadas con semilla son las Gimnospemas que emplean como medio principal de distribución del gametofito masculino al aire, en particular aI viento. EI polen tiene que viajar por vía aérea para llegar a los órganos femeninos que contienen aI gametofito femenino. Los gametos masculinos son producidos dentro de la misma membrana protectora del grano de polen y son llevados, después de la llegada del grano al órgano femenino, hasta el gametofito femenino desnudo. Por medio de la fusión de ambos gametos se desarrolla una semilla de distribución principalmente aérea, que mantiene en vida latente a la nueva planta, la que se desarrollará hasta encontrar las condiciones adecuadas de alimentación y clima.
En las plantas más evolucionadas con semilla, llamadas Angiospermas, el gametofito femenino está protegido y el polen emplea para su transporte, desde los órganos masculinos hasta los femeninos, medios muy variados. Todavía conserva el medio aéreo, pero predominan los agentes vectores de tipo animal y en algunos casos muy particulares el agua. Como vemos, estas plantas tienen a su alcance todos los métodos posibles y los más efectivos para efectuar su fecundación. El producto de ésta es la formación de un fruto que encierra una o más semillas con uno o dos cotiledones. La distribución de las semillas también es muy variada asegurando la gran distribución de estas plantas superiores en todas las latitudes y en todos los medios ambientes posibles.
Es importante hacer notar el paralelismo que existe entre la evolución de las plantas, desde su ambiente acuático, con el de los animales, y también el hecho de que los cambios evolutivos más importantes de las plantas se han efectuado siempre antes que sus equivalentes en los animales. (Figura 6).
Los diferentes estadios de evolución desde la isospora hasta el polen de las Angiospermas han quedado marcados en la pared protectora del citoplasma de ellos, de la misma manera que Ia piel registra los diferentes estadios de la vida de una persona.
Rueda-fig06.jpg)
Figura 6. Esquema de relaciones de Fitocronos y Palinocronos (Nivel Evolutivo). Tomado de Zaklinskaya, 1973.
La pared de las polenesporas está formada por varias capas de diferente composición y estructura, presentando diferentes tipos de aberturas que permiten la salida del citoplasma (en las esporas), para dar nacimiento al protalo o del tubo polínico (en el polen), que transporta los gametos masculinos hasta los femeninos. Además, esta pared nos muestra los tipos de vectores de que se sirve la planta para distribuir las esporas o el polen por medio de bolsas llenas de aire, o por medio de diferentes tipos de ornamentación.
Todos estos caracteres evolutivos están representados morfológicamente en la pared de las esporas y del polen. Se conoce actualmente su tiempo de aparición dentro de la historia geológica, lo que ha venido a verificar o ratificar los conocimientos basados en el estudio de macrofósiles. Los caracteres evolutivos más importantes de las polenesporas son:
1.- Caracteres de la estructura de la pared.
a.- Las esporas tienen menor número de capas en su pared.
b.- La estructura de la pared de las esporas es laminar, la del polen de Gimnospermas es tabular y la del de Angiospermas es columnar.
2.- Caracteres de las aberturas.
a.- Posición: en las esporas es principalmente proximal; en el prepolen es proximal y distal; en el polen de las Gimnospermas es primordialmente distal; y en el de Angiospermas es proximal distal, ecuatorial, meridiana y global.
b.- Complejidad: en las esporas las aberturas son simples y reales; en el prepolen son simples, reales o irreales al igual que en el polen de Gimnospemas; en el polen de Angiospermas son simples, complejas y pueden ser reales o irreales.
c.- Número: en las esporas existe una sola abertura distal y muy raras veces 2: distal y proximal; en el prepolen 2: distal y proximal; en el polen de las Gimnospermas una abertura distal; en las Angiospermas el número varía de una abertura proximal a una distal, a varias subecuatoriales, a ecuatoriales, a meridianas, a múltiples aberturas sobre todo el grano, hasta volver a la desaparición de las aberturas como grado máximo de evolución, ya que en este caso toda la pared es abertura.
3.- Caracteres de las polenesporas aisladas o unidas en la madurez durante su dispersión.
a.- Las esporas generalmente se presentan aisladas.
b.- Los granos de polen de Gimnospermas se presentan generalmente aislados.
c.- Los granos de polen de las Angiospermas pueden presentarse aislados, o formando grupos de dos o cuatro, múltiplos de cuatro y aún polinios.
Nair (1970), dice que Ia morfoestructura de los granos de polen y de las esporas representa el comienzo de la organización estructural y la evolución de las plantas. La protección del protoplasma contenido en el polen y esporas es de vital importancia en la biología de Ia reproducción de las plantas y esto es posiblemente la base fundamental del modelo de la organización del cuerpo de las plantas en general y del polen y de las esporas en particular, La evolución estructural de las plantas ha sido orientada para la mayor protección del gametofito y esto es posiblemente el principio fundamental que gobierna el proceso de evolución de las plantas, en forma y en función. Es por lo anterior que Nair (op. cit. ), cree que la morfología de las polenesporas debe ser considerada como un obietivo primordial en el estudio de la filogenía. En base a este tipo de estudios, Nair (1970) llega a la conclusión que las primeras plantas angiospermas en evolucionar fueron Ias Monocotiledóneas y las Magnoliaceas y plantas afines dentro de las Dicotiledóneas, ya que presentan una morfología muy primitiva en sus granos de polen. En efecto, estas plantas presentan predominantemente polen con caracteres aperturales primitivos, encontrados en las pre-Angiospermas. Por otra parte, el grupo llamado de las Ranales (Ranunculaceas y aliados) de las Dicotiledóneas presentan caracteres aperturales más avanzados con una tendencia evolutiva muy diferente dentro del Reino Vegetal. De esta manera, Nair enfoca el problema filogenético y evolutivo de las plantas angiospermas en base a la morfopalinología.
El polen de las Monocotiledóneas y de las Dicotiledóneas en general es diferente, lo que sugiere una línea independiente de evolución. Ia predominancia de caracteres preangiospérmicos puede ser considerada, según Nair (1971), como un indicio de que el grupo de las Monocotiledóneas no ha avanzado tanto como el de las Dicotiledóneas; éstas pueden dividirse en dos grupos según la predominancia de dos diferentes tipos de abertura. El grupo de las Ranales y el de las Magnoliales. De estos grupos, se considera el más primitivo el de las Magnoliales, Ias cuales posiblemente junto con las Monocitiledóneas sean las Angiospermas más antiguas.
Estas conclusiones fueron obtenidas por muchos palinólogos del estudio morfológico de polen actual, empleando el material de herbario, comparándolo con material fósil extraído de los sedimentos (Reyre, l97l).
El estudio del material fósil nos indica que los primeros granos considerados como provenientes de Angiospermas aparecen en el Cretácico Inferior, antes de que aparecieran las primeras evidencias macrofósiles.
Entre las evidencias palinológicas, destacan los estudios hechos por Doyle (1973), de Ios micro y macrofósiles de las rocas del Grupo Potomac (del Cretácico Inferior y base del Superior) de Maryland y Virginia en la Costa Adántica de los Estados Unidos, que han permitido encontrar evidencias de la evolución de las Angiospermas (Figura 7). Las rocas estudiadas por ese autor corresponden a una secuencia estratigráfica continua de sedimentos continentales de las formaciones Patuxent, Patapsco, Arcilla Arundel y de una formación llamada Raritan, que es transgresiva en edad, en Nueva Jersey. En esta secuencia del Grupo Potomac, que se inicia en el Aptense, se encontraron polen e impresiones de hojas de plantas de indudable afinidad angiospérmica, que progresivamente se hacen más abundantes y más diversificados en los sedimentos más jóvenes hasta llegar a predominar en el Cretácico Superior. (Figura 7).
Rueda-fig07.jpg)
Figura 7. Secuencia estratigráfica y posibles relaciones evolutivas de Polen de Angiospermas de la Costa Adántíco de E.U .A.
El polen encontrado por Doye (op. cit.) le permitió dividir la secuencia estratigráfica en 6 zonas, 5 de Maryland y 1 de Nueva Jersey. Un poco antes de la Formación Patuxent, aparecen los primeros granos de polen de Angiospermas, continuárrdose la aparición del mismo tipo en la Formación Patuxent y la Arcilla Arundel, correspondientes a Ia Zona 1. El polen de esta zona es sulcado, correspondiente aI género de forma Clavatipotlenites Couper 1958 encontrado por primera vez en sedimentos del Barremense de Inglaterra. El sulco es un tipo de abertura distal del polen que se encuentra en varios grupos de plantas gimnospermas y en las Monocotiledoneas; sin embargo, en el género arriba citado la estructura de la exina es de indiscutible afinidad angiospérmica, en particular de las Monocotiledóneas.
En base aI contenido de polen, la Formación Patapsco se ha podido dividir en 3 zonas. En la zona IIA, se encuentran ya dos tipos de polen: uno de ellos es sulcado pero ya con una diferenciación de la escultura en retícula fina y retícula gruesa; el otro tipo es ya muy diferente a los anteriores pues presenta 3 aberturas meridianas (colpos) por lo que se ha clasificado dentro del género de forma Tricolpites; estos granos tricolpados aparecen en el límite entre la Arcilla Arundel y la Formación Patapsco, es decir, en sedimentos atribuibles al Albense Inferior. La Zona IIB se inicia en el Albense Medio y culmina en la parte superior del Albense Superior. En ella encontramos la aparición de un tipo de polen esférico en eI cual aparecen indicios de aberturas ecuatoriales poroides en la parte media de los colpos; estos granos forman parte del género de forma Tricolporoidites. La Zona IIC incluye únicamente la parte superior del Albense Superior, es decir, Ia parte inferior de la Formación Raritan de Maryland. En esta zona se encontraron dos tipos de polen: uno de ellos parecido al anteriormente descrito, sin embargo, se diferencia porque las aberturas ecuatoriales son un poco más evidentes (género de forma Tricolporoidites). El otro es de forma oblata, con contorno ecuatorial triangular, con aberturas ecuatoriales mejor definidas y ya con formas más cercanas a las de los poros.
La Zona III, correspondiente al Cenomanense Inferior, está caracterizada por la aparición de dos tipos de granos de polen ambos de mayor tamaño: uno de ellos presenta aberturas ecuatoriales en forma de poros, no perfectamente definidos en la parte ecuatorial de los colpos, es decir', tricolpor (oid ) adas (todavía del género de forma Tricolporoidites); el otro es de forma oblata, contorno ecuatorial triangular pero ya con verdaderos poros en la parte ecuatorial de los colpos (género de forma Tricolporítes). Finalmente, la Zona IV contiene polen únicamente con tres aberturas circulares ecuatoriales y sin colpos; este polen de la Formación Raritan de Nueva Jersey pertenece al género de forma Triporites. en particular a formas del complejo denominado Normapolles que fue muy abundante durante el Cretácico Superior y parte inferior del Terciario, en Ias áreas orientales de Norteamérica y en Europa. La aparición progresiva de los diferentes tipos de aberturas en la secuencia normal de sedimerrtos estudiados por Doyle (1973) desde el piso Aptiano hasta el Cenomaniano, permitió a este autor suponer las posibles relaciones evolutivas del polen angiospérmico.
Para Doyle (op. cit.) esta diversificación representa Ias primeras fases de la radiación de las Dicotiledóneas no magnoliáceas, basadas en el polen de las Monocotiledóneas.
Los cambios de escultura desde lisa (en la Zona I), después reticulada (en la Zona II) y finalmente escultura muy prominente (en la Zona III) indica posiblemente los cambios evolutivos de adaptación del polen a Ias condiciones de transporte entomófilo. Es pertinente hacer notar aquí, que en esta misma secuencia sedimentaria, Doyle (1973) encontró impresiones de hojas de afinidad angiospérmica, cuya aparición se encuentra un poco más arriba de Ia del polen angiospérmico.
Según ese mismo autor (1973) desde los principios de la Paleobotánica se consideraron como características de las hojas monocotiledóneas fósiles su forma alargada y su venación paralela; posteriormente, se encontraron hojas de Gimnospermas paleozoicas y mesozoicas (algunas cordaitales y coniferofitas ) que presentaban las mismas características. En base a estudios de hojas actuales, se sabe que existen tres caracteres principiales que permiten diferenciar las hojas monocotiledóneas de las gimnospermas coniferales: en estas últimas las venas son, grosso modo, de igual espesor, mientras que en Ias monocotiledóneas se puede diferenciar más de un tipo de venación (en algunas se puede diferenciar la primaria y Ia secundaria); los otros caracteres son únicos de las monocotiledóneas (la presencia de venas cruzadas que unen las venas longitudinales y la fusión sucesiva de las venas longitudinares hacia el ápice).
Aunque las impresiones de plantas encontradas en el Grupo Potomac corresponden en gran parte a hojas de Dicotiledóneas, en la base de Ia secuencia sedimentaria se encontraron tres géneros que sugieren una afinidad monocotiledónica. EI género encontrado en la base de la secuencia es Acaciaephyllum Fontaine, corresponde a la Zona Palinológica I. que contiene polen de afinidad monocotiledónea. Lás impresiones presentan hojas con características monocotiledónicas y no gimnospérmicas, pues presentan fusión de Ias venas longitudinales hacia el ápice y finas venas secundarias cruzadas. En la parte superior de Ia misma zona palinológica aparece el género Plontaginopsís y ya en la zona II Alismaphyllum Victor Masoni (Ward) Berry especie también de afinidad monocotiledónea, en sedimentos con polen de Dicotiledóneas.
Las evidencias arriba anotadas concuerdan con las ideas ya citadas de Nair (op. cit.) relacionadas con Ia posible evolución de Ias Angiospermas en base al estudio morfológico del polen.
11. El empleo de los caracteres morfológicos de los macro y microfósiles vegetales en la interpretación de condiciones paleoecológicas y paleoclimáticas
La Paleoclimatología es el estudio del clima a través del pasado geológico, por lo que está relacionada con dos factores principales, el tiempo y el espacio. El conocimiento del clima presente en diferentes latitudes es muy importante pues es fácilmente cuantificable y porque de estos datos se deducen otros para el estudio de climas pasados. Existen innumerabies criterios que nos permiten deducir un paleoclima en base a observaciones de tipo geológico, factores litoIógicos tales como Ia presencia de ciertos tipos de arenas, de arcillas, de rocas evaporíticas, de suelos, de lechos rojos, de marcas de desecación, marcas de agua de lluvia, de moldes de cristales de sal, de lutitas, de arcillas varvadas; de factores biológicos tales como macro y microfósiles vegetales y animales.
Las plantas son algurras veces llamadas los termómetros del pasado. Esto es verdad cuando se conocen los límites de temperatura que soporta una planta. Si podemos asociar una planta fósit con su representante actual, podremos inferir a partir de las condiciones ambientales de la especie moderna, aquéllas que pudieron haber subsistido en el pasado. Aquí cobra importancia el hecho de tener una fuente de comparación que permita clasificar el ejemplar. fósil utilizando sus representantes actuales que se encuentran en un herbario. Desafortunadamente, las especies vivientes tienen cada vez menos representantes conforme nos adentramos en el pasado y así las condiciones climáticas no pueden inferirse con tanta seguridad en rocas más antiguas que las del Terciario.
La naturaleza de los fósiles vegetales encontrados en los sedimentos y su estudio comparativo con las plantas actuales, han predeterminado (Dorf, 1970) los tres métodos contrastantes que se vienen utilizando para la determinación de los paleoclimas, a saber:
1.- Los climas del Cuaternario están basados en estudios casi exclusivamente de microfósiles vegetales, en particular de polenesporas. En este caso, las polenesporas encontradas en los sedimentos se pueden atribuir y clasificar en taxa modernos de los cuales se conoce perfectamente el clima en donde viven. Además, las variaciones climáticas del Cuaternario han servido para subdividir este período geológico en épocas y en edades basadas en glaciaciones e interglaciaciones.
Desgraciadamente, los restos macroscópicos de las Angiospermas corresponden principalmente a plantas leñosas. Las hierbas están muy probremente representadas, excepto en el registro palinológico.
El período pleistocénico tuvo una serie de características fitogeográficas interesantes: un clima muy peculiar y floras muy bien conocidas debido principalmente a su íntima relación con las plantas recientes, que pueden ser comparadas fácilmente, en una área dada, con ejemplares de herbario. Indirectamente Ios numerosos diagramas polínicos hechos para este período han permitido seguir la pista de las migraciones de muchas especies á árboles tanto en espacio, como en tiempo.
2.- Para determinar los paleoclimas del Cretácico al Terciario, se han empleado principalmente los macrofósiles vegetales. Principalmente impresiones, compresiones y moldes de hojas de Dicotiledóneas ya que este grupo de plantas representa dentro de las plantas actuales el de mayor índice de confianza.
Sin embargo, Ias relaciones de estos fósiles con los taxa actuales son cada vez menores conforme nos aleiamos del presente. Los microfósiles vegetales cada día son más empleados para este tipo de interpretaciones climáticas, ya que, por lo general, están mejor representados y en mayor cantidad que los macrofósiles.
3.- Para la determinación de los paleoclimas precretácicos, se emplean macrofósiles de coníferas, Cicadales y Gingkoales, que lógicamente están cada vez más alejadas de cualquier comparación excepto con plantas actuales de los llamados fósiles vivientes.
Es lógico que si vamos aún hasta el Paleozoico, encontraremos cada vez menor número de formas fósiles vegetales y, también, cada vez menor grado de comparación con las plantas actuales. Así, tendremos que basarnos únicamente en restos de plantas relacionadas con Pteridófitas, Briófitas, Algas, etc. que nos indicarán, en eI mejor de los casos únicamente ambientes con clima húmedo o acuático. De acuerdo con Dorf (1970), para Ia aplicación del método de comparación entre el material fósil y eI material de herbario, es necesario tener en mente que los resultados, conforme nos aleiamos del presente, serán afectados por factores como los siguientes:
1. -Las condiciones climáticas actuales parecen ser anormalmente frías, al igual que las rápidas fluctuaciones climáticas del Cuaternario debidas a glaciaciones.
2.- Las plantas pueden haber cambiado sus requerimientos climáticos durante el Terciario.
3.- Las comunidades vqgetales pueden migrar más rápidamente que adaptarse a las condiciones cambiantes del medio ambiente incluyendo las climáticas.
4.- Las plantas fósiles de una colección bastante grande de una localidad generalmente representan la vegetación que creció en la vecindad de la cuenca de depositación.
Estos factores afectan tanto los resultados de estudios de macro y microfósiles, aunque es justo reconocer que la Paleomicrobotánica permite comparar mayor número de ejemplares, de mayor número de especies, y que en general en una cuenca se encuentran depositados tanto microfósiles vegetales autóctonos como alóctonos, permitiendo saber en muchos casos el clima reinante alrededor de la cuenca como en los lugares circunvecinos. Según Dorf (op. cit.), para inferir el clima en base a macrofósiles, es necesario colectar un mínimo de 25 especies, en cambio para análisis estadísticos de las características morfológicas de los restos vegetales son necesarios al menos 500 ejemplares, preferentemente 1000.
Los factores que afectan la representación numérica de los fósiles vegetales en un yacimiento determinado según Chaney (1959), fueron descritos por Dorf (1970).
Estos factores son en parte váIidos para estudios de macro y microfósiles vegetales pero, una vez más,la Palinología ha avanzado en cuanto al empleo de estos factores de corrección. Esto es debido a que los microfósiles vegetales son encontrados en grandes cantidades en diferentes condiciones de depósito lo que permite emplear innumerables métodos estadísticos y de computación electrónica. Sin embargo, también la paleopalinología tiene sus problemas en cuanto a la determinación de paleoclimas, pues aunque la casi totalidad de los granos de polen recientes y de las esporas pueden ser identificados a nivel genérico, muchos no pueden ser determinados a nivel específico. Esto hace que muchas formas no puedan ser utilizadas con confianza; por eiemplo, el género Pinus incluye especies de distrribución climática muy grande, que van desde tierras bajas subtropicales hasta regiones subárticas. Dentro de las Dicotiledóneas los géneros Salix y Betula presentan también las mismas características que Pinus. Felizmente, la Paleopalinología cuenta con grandes recursos que permiten poco a poco ir diferenciando las especies de los diferentes géneros por medios tan sofisticados como el uso del microscopio de barrido electrónico, que permite diferenciar las especies en base al aspecto externo de las poienesporas aún cuando no pueden ser vistas al microscopio fotónico ni al electrónico.
La Paleopalinología puede ayudar en estas interpretaciones paleoclimatológicas, dado que cuenta con características especiales, como son la alta producción de polen y esporas, su ampiia dispersión en el registro fósil, su gran resistencia a la destrucción y Ia permanencia de características morfológicas en los granos de polen; sin embargo, se debe dar una gran importancia a Ia sistemática en la determinación del polen y las esporas fósiles sobre la base de sus similitudes con las modernas, por esta razón un herbario debe llenar estos requisitos y contar con muestras especiales (almacenadas en pequeños recipientes ) para estudios de polen y de comparación con las antiguas, es decir, contar con los servicios de una palinoteca.
También se debe prestar atención a la estratigrafía de los sedimentos, o unidades de roca, en donde se colectan las plantas y especialmente donde se obtienen el polen y las esporas como una fuente de datos para inferir el paleoclima.
Sin embargo en Ios estudios palinológicos es necesario tomar en cuenta que el polen colectado en una determinada localidad no representa fielmente la comunidad adyacente de plantas, ni siquiera cualitativamente. Esta conclusión fue obtenida de estudios hechos en lagos para determinar la relación del polen depcsitado en los sedimentos con relación a la vegetación que los rodea (Davis 1963, 1965). Esa falta de representación se debe principalmente a cuatro factores:
1.- Contaminación debida al transporte de polen de regiones remotas por aire o por agua.
2.- Abundante representación de algunas formas polínicas debida a una sobreproducción de polen de plantas tales como Pinus y Corylus.
3.- Subrepresentación de ciertas formas, debido a que son poco productoras de polen, tales como el Acer, o bien formas que producen polen que es poco resistente a los procesos selectivos de fosilización como Tilia.
4.- Contaminación debida al aporte de granos derivados de otros sedimentos por erosión, acarreados y depositados por el agua en un lago.
Dorf (1970) señala que desde hace poco tiempo se ha visto con claridad. que ciertos caracteres morfológicos de las hojas de las Dicotiledóneas leñosas son indicadores del clima, independientemente del taxon al cual las hojas pertenecen. El autor antes mencionado (Dorf 1970) señala que desde principios de siglo, Bailey y Sinnett encontraron que existe una clara correlación entre los caracteres fácilmente observables de las hojas y las condiciones del clima en el cual Ias plantas crecen. Estos investigadores también fueron los primeros en reconocer la importancia de estas observaciones en el estudio del paleoclima, basados en caracteres de hojas fósiles independientemente de sus relaciones taxonómicas.
Dorf (op. cit) considera que en la interpretación paleoclimática basada en la morfología de las hojas algunos caracteres son de mayor importancia que otros. Según este autor existen caracteres de valor primario y secundario; entre los primeros, en orden de importancia destacán: 1) las características marginales, 2) el tamaño de las hojas y 3) la nerviación.
1.- La naturaleza del borde de Ia hoja en las Dicotiledóneas leñosas. Es decir, si presentan margen liso o si son dentadas de diferentes maneras, lobadas, etc. En general los bordes completos son característicos de hojas del 75% de las especies de Dicotiledóneas leñosas de bosques húmedos de las tierras bajas tropicales. Sin embargo, Dorf hace notar que en algunos habitats de alta montaña (y árticos muy fríos), en áreas secas como desiertos y planicies saIinas, dominan las hojas de Dicotiledóneas con limbos completos. Un coniunto fósil de este tipo podrá reconocerse debido aI pequeño tamaño de las hojas. Por otro lado, las hojas no enteras aumentan del 20% en las tierras bajas tropicales aI 80% en los bosque de tierras templadas frías húmedas de altas latitudes y de altas montañas.
Rueda-fig08.jpg)
Figura 8. Caracteres. Morfológicos de tas hojas de dicotiledóneas. Leñoscas como indicadores de climas.
2.- Las grandes hojas o megáfilos dominan en las tierras bajas tropicales en regiones con precipitación pluvial adecuada durante todo eI año. Por eiemplo, en Panamá el 56% de las dicotiledóneas leñosas tienen megáfilos, mientras que en california únicamente eI 26%. Los micrófilos dominan en bosques templados (60-90%) aumentando este carácter hacia los lugares de mayor latitud y altitud.
3.- De acuerdo con las observaciones de Dorf en las Dicotiledóneas leñosas, la nervadura es normalmente pinnada (con un solo nervio primario intermedio) o palmeada (con varios nervios primarios radiales y con arreglo bilateral de nervios secundarios). La nervadura es más común en bosques tropicales (aproximadamente 85%) que en los templados (aproximarlamente 75%). Sin embargo, la combinación de nerviación palmeada, con Ióbulos palmeados, es muy rara en los trópicos (menos de 2o/o, como en Acer \-Platanus), pero bastante común en Jos medios ambientes templados (5-10%). La nerviación palmeada en hojas de forma más o menos acorazonada es típica de lianas trepadoras comunes de ciimas húmedos tropicales y muy rara (menos de 2%) en bosques templados (según Wolfe, 1969 in Dorf I970). Además, las hojas de dicotiledóneas leñosas tropicales, tienen más menos que las de tierras templadas.
Desgraciadamente en las hojas fósiles es muy dificil determinar estos últimos caracteres
Entre los caracteres morfológicos de las hojas, de valor secundario en la intepretación del clima son importantes, la presencia de gotero, el espesor de la lámina y la organización de las hojas.
4.- Se ha llamado gotero a un cierto tipo de vértice de la hoja, alargado y prominente que termina en punta. Este carácter es especialmente común en hojas de plantas tropicales de tierras bajas húmedas. En Panamá, en los bosques tropicales 76% de las lrojas tienen gotero; en California 9%. Este carácter es muy difícil que se conserve en eI material fósil.
5.- La textura de las hojas de las Dicotiledóneas puede ser gruesa o delgada. En general las hojas grandes y gruesas corresponden a climas tropicales mientras que las delgadas a templados. Sin embargo, existen texturas gruesas en Dicotiledóneas d,e regiones frías o glaciales o árticas y aún en regiones secas2. pero en estos casos las hojas son bastante pequeñas.
6.- Las hojas de las Dicotiledóneas pueden ser simples o compuestas (unidas a un pecíolo común). Este carácter ha sido considerado de gran importancia para determinar paleoclimas. Sin embargo, según Dorf, parecen ser bastante dudoso por dos rázones:
a.- Es difícil determinar si Ias hojas fósies de las Dicotilidóneas son simples o compuestas excepto por medio de una referencia taxonómica positiva con taxa actuales.
b.- Aparentemente este carácter no es Io suficiente consistente en las hojas modernas actuales.
Como hemos visto los caracteres de las plantas indicadores de climas están representados en los fósiles. Estos caracteres son algunas veces propios de un cierto taxon, en otros no. Por lo anterior es necesario hacer una buena comparación del material fósil con el material actual de los herbarios, para poder hacer una identificación exacta de los taxa fósiles. En la determinación de los climas del Cretácico y del Terciario, se emplean generalmente hojas fósiles dicotiledóneas y su precisa identificación depende de una cuidadosa consideración de los caracteres antes citados y del estudio microscópico de detalles de la cutícula de las hojas fósiles incluyendo el tamaño, el o los aspectos de los estomas cuando están conservados (Dorf, 1970). La comparación de semillas, madera, flores y frutos será de gran utilidad para aumentar el grado de precisión en la identificación.
El estudio de las polenesporas extraídas de los sedimentos que contienen los macrofósiles es de gran importancia, ya que, en primer lugar, corrobora las determinaciones hechas de los megafósiles y, en segundo lugar, aporta nuevos datos de plantas que no pudieron ser fosilizadas, agrandando de esta manera la cantidad de datos taxonómicos que deberán ponerse en juego para determinar el paleoclima. Además, es posible determinar, por el método palinológico, especies alóctonas indicadoras de la topografía y clima circundante. Por otra parte, el estudio del polen y las esporas nos ayudá a determinar tipos de sedimentación, medios ambientes de deposito, lejanía de la línea de costa, posición cronoestratigráfica de los sedimentos, grado de metamorfismo de la roca, etc., y otros datos de gran valor geológico. Los granos de polen neógenos y cuaternarios pueden ser relacionados con plantas actuales a nivel de especie, los cretácicos y paleógenos a nivel de género o de familia, los pre-cretácicos a nivel de familia o taxa mayores, aunque algunos pertenecen a taxa exclusivamente fósiles y, por Io tanto, no pueden ser tomados en consideración en la interpretación de paleoclimas. Sin embargo, algunos de estos taxa siempre están asociados con sedimentos que presentan otros datos indicadores del clima pasado. En este caso se encuentran algunas especies y géneros de polen de coníferas, de Cicadales, de Bennetitales y de algunas Angiospermas fósiles.
Otras de las ventajas del estudio paleopalinológico para la interpretación climática es Ia siguiente: permite hacer un análisis tan preciso como se quiera, de grandes secciones de sedimentos, tanto continentales como marinos, en las cuales se ven los cambios litológicos relacionados con los cambios botánicos cuantitativos y cualitativos. Esto permite poder determinar cambios climáticos sucesivos durante un lapso bastante grande, que puede incluir una Epoca, un Período o una Era. Estos cambios climáticos pueden ser corroborados por estudios de otros microfósiles vegetales tales como fitoclastos (fragmentos de órganos vegetales como cutículas, traqueidas, etc.) y algas microscópicas como los dinoflagelados (y sus quistes llamados histricosféridos), acritarcas, diatomeas, carófitas, etc., cuya abundancia y tipos muchas veces dependen de las condiciones climáticas reinantes en el continente y en el océano representadas en forma de cambios de salinidad, de solubilidad de algunas sales, etc.
Al igual que los caracteres morfológicos de las hojas, las polenesporas presentan rasgos morfológicos indicadores de las condiciones ecológicas del Iugar en donde vivían las plantas que las producían.
La mayoria de los caracteres evolutivos de las polenesporas antes citados han sido determinados en base a estudios de materiales actuales provenientes de grandes herbarios. Este tipo de estudios fundaron la Palinología, ya que desde mediados del siglo XVI se hacen descripciones morfológicas del polen. Investigadores y laboratorios en diferentes partes del mundo se dedican al estudio de polenesporas con el fin de encontrar en ellas las bases de Ia evolución de las plantas, así como las bases de una nueva clasificación de las mismas, o de un nuevo acomodo de los vegetales de acuerdo a su tipo de polen. Todos estos puntos relacionados con el estudio de las polenesporas fósiles nos permiten determinar los niveles de aparición de los diferentes caracteres morfológicos en el tiempo geológico y la antigua distribución de las plantas.
Es claro que desde eI punto de vista de la determinación de factores climáticos y ecológicos basados en la interpretación de la morfología de las polenesporas, debemos hacer una diferenciación jerárquica de los caracteres; de los cuales los más importantes son:
1.- El espesor de la pared: La pared de las polenesporas es más gruesa en plantas de regiones áridas: en las de las plantas acuáticas se presentan por lo general paredes delgadas y celulósicas.
2.- De adaptación al medio de transporte acuoso o aéreo: En algunas esporas se presenta una separación de las dos capas principales de la pared que se llena de aire; esta cámara les permite desplazarse sobre el agua. En el polen de coníferas, las separaciones de las membranas forma vesículas o sacos que se llenan de aire y que les permiten disminuir su densidad y ser transportados con facilidad por el viento.
3.- De la escultura u ornamentación: Los tipos de ornamentación están íntimamente ligados al tipo de agentes vectores que efectúan la distribución de las polenesporas. El polen de las plantas anemófilas es liso, presentando así menor resistencia al aire. El de plantas zoófilas presenta espinas, huecos, bastones, pelos, etc. que permiten que el polen se adhiera fácilmente al animal vector. El de plantas hidrófilas presenta retículas en donde se adhieren burbujas de aire que les permiten flotar fácilmente sobre el agua.
4.- El tamaño de las polenesporas está estrechamente relacionada con el tipo de agente vector: Las esporas son generalmente grandes porque utilizan la gravedad o el agua para su distribución. El prepolen de las Pteridospermas era grande pues empleaba Ia fuerza de gravedad. El polen de Gimnospermas es menos grande que el anterior pues utiliza el viento como agente vector; el de las Angiospermas anemófilas es el más pequeño de todos; el de las zoófilas es en general muy grande pues emplea agentes vectores potentes (insectos, aves, mamíferos); el de plantas acuáticas es también grande y en algunos casos alcanza dimensiones gigantescas (2.5 mm en eI caso del género Zostera).
Como vemos, el estudio de las polenesporas actuales es de capital importancia para basar los estudios de las polenesporas fósiles, ya que se conocen todos los datos de la planta madre. Los caracteres morfológicos de ellas, que en su mayoría pueden ser determinados, deben ser relacionados con los datos ecológicos para llegar a conclusiones del mismo tipo en el pasado.
12. Métodos modernos empleados en los estudios paleobotánicos y palinologicos
Actualmente, el estudio del polen cuenta con muchísimas técnicas que permiten ir más allá de la simple determinación de la forma externa. Ahora es posible determinar las diferentes capas de Ia membrana protectora del citoplasma, definir perfectamente la estructura de las aberturas y, como si esto fuera poco, ver los caracteres externos de los granos en tercera dimensión, permitiendo hacer agrupaciones de caracteres pertenecientes a determrnados taxa botánicos. El empleo del microscopio de barrido electrónico permitió a Reyre (1971) corroborar el valor taxonómico tan grande de Ia escultura de los granos de polen actuales de Gimnospermas. El estudio de granos de polen fósiles de Gimnospermas del Mesozoico del Sahara le permitió a ese autor (op. cit.) relacionar y agrupar a ciertos de ellos en algunas familias actuales (Taxaceae, Cupressaceae, Araucariaceae); otros presentaron tipos especiales de escultura que se supone pertenece a taxa fósiles. Como resultado de sus estudios, Reyre describe nuevas formas de escultura, que pasan desapercibidas al estudio del microscopio fotónico que permiten caracterizar algunas especies y géneros de Gimnospermas. El microscopio de barrido eléctrónico ha venido a revolucionar los principios sistemáticos de Ia micropaleontología; por eiemplo, ahora se pueden ver directamente los Cocolitofóridos y no únicamente sus moldes en carbono.
Conforme los métodos ópticos y electrónicos permiten obtener nuevos datos de caracteres morfológicos de fragmentos orgánicos, de órganos y de organismos vegetales, al mismo tiempo aparecen nuevos sistemas taxonómicos que se adaptan meior a las condiciones actuales del desarrollo científico. Así, ahora contamos con infinidad de elementos que nos permiten utilizar los métodos electrónicos de computación para fines taxonómicos. La taxonomía numérica tiene cada vez mayor aceptación dentro de las Ciencias Naturales y, aunque existen todavía científicos que defienden con pasión el concepto de "especie biológica", el concepto "tipológico" y "morfológico" de Ia misma, tiene, cada vez, mayor valor dentro de las nuevas generaciones de estudiantes de las Ciencias Biológicas con aplicaciones geológicas. Se emplean en Palinología, en el estudio de cutícuIas, en el estudio de microorganismos vegetales, de troncos y de hojas fósiles.
Estudios filogéneticos han sido emprendidos últimamente en base a determinación de caracteres morfológicos por medio de los microscopios SEM (Scanning Electronic Microscope) y fotónico y a Ia utilización de la Taxonomía Numérica. Como eiemplo se puede citar eI trabajo de SmaII, Bassett, Crompton, Lewis (1971), donde exponen los resultados del estudio de la filogenia del género Clarkia en base a 16 caracteres del polen, empleando Ia taxonomía numérica (Figura 9).
En el estudio de las Diatomeas, el SEM permitió a Ross y Sims (1971) encontrar los límites genéricos de las Biddulphiaceae, empleando como material de referencia Ias colecciones del Museo Británico.
También se determina, por medio de este microscopio, los detalles finos de las cutículas actuales y fósiles. Boulter (1971) encontró que las características de las cutículas de las coníferas pueden usarse para diferenciar géneros, de Ia misma manera que se utilizan Ias estructuras reproductivas. Una gran parte de los fitoclastos encontrados en las preparaciones palinológicas, pertenecen a cutículas que por medio del microscopio fotónico presentan bastante detalle en cuanto a la estructura y arreglo de las células de la epidermis y de los estomas. Además, el SEM ha permitido conocer otros tipbs de detalles finos como son Ia estructura de Ia superficie de la cutícula (ornamentación), los contrafuertes y cavidades de los rebordes cutículares a lo largo de las paredes de las céIulas epidérmicas, Ia naturaleza de Ia depresión de los estomas dentro de Ia hipodermis, etc.
En los Hongos, en estudios con el SEM las fungosporas presentan tal ornamentación, que se considera que tiene importancia dentro de la clasificación. Hawker (1971) en su trabajo de los principales grupos de hongos; encuentra que eI SEM es de gran valor en el estudio del desarrollo de estructuras de hongos, particularmente de esporas de varios tipos. Estos estudios son, redondeados por Heim, Perreau, en base a las de basidiosporas, llegando a conclusiones muy semejantes. Williams y Veltkamp (1971) estudian Actinomycetes actuales y Alvin (1966), por medio del SEM, analizó epitelios fósiles de hongos de algunas coníferas del Cretácico Inferior y los comparó con algünas Microthyriales del Terciario. Como vemos, todos estos estudios corresponden a grupos de plantas que se encuentran al estado fósil, Io cual les permitió hacer analogías entre el material actual y el fósil.
Rueda-fig09.jpg)
Figura 9. Relaciones entre las especies del género Clarkia (Onagraceae). Tomado de Small, et al., 1971
En proceso de Transcripción
Referencias
Allen, J. R. L. Tarlo, L. ts. tgll du Dowtonian and Dittonian facies ol thc uclsh Borderlartd. Geol. Mag. c: 129-l?5'
Alpern, B. Streel, M. tgTg Palynologie et stratigraphb du Paléozoique luloTcn ct supérieur. Mém. B. R. G. M. Fr. (77)z 9;17-2',1o
Alvin, K. L. 1966 Two crístate me gaspores from dw lou;er cabonifeous of scodand. Palaeontology I (3), 4'88-401.
Alvin. K. L.
lgd Ttv study ol Fossil Epiphyllous Fungi by scanning Electrcn Microscop)'-In: Scanning Electron Micros copy. Edit. Heywood, \'. H. Academic Press': 297-306'
ANDREWS, H. H. JR. 1961 Studies in Paleobotany. lohn Wiley sons' Inc' 4Bl pp.
Archangei-,SKY, S. lgTO Fundamentos de Paleobotánica. Serie Técnica 'l Diitáctica No. 10. uniuersi¡tad Nacional de la Piata' 3+7 pp. ARNOLD, A. CH.
lg+7 An Introduction To Paleobotany' McGraw Hill Bak Co. Irtc. +33 PP' Balasundaram, M. S.
lgTZ Inaugural Address. In: Proc. Sem. Paleopatynolog.y and Indian stratigraphy Edit. Ghosh, A. K. et al' university of Calcutta. X-Xt\''
BANKS, }T. P. lg72 The stratigraphic ocurrence ol early land plants' PalaeontologY XV (2) t
3ffi-377 '
Benson, L. 1957 Plant Classification. D. e. Heath and Co' Boston' 688 pp. BOLD, H. C.
1960 Thc Plant Kingdom-Prentice-Hall Inc.
Bolkhovitina, N. A.
lg73 Nomenclature and clas.ification of fossíI pollen and. spores. In: Problems of Palynology, Edit' M. I. Neustadt. Proc. III Int. Palynol. Conf.: 59-66.
Boulte,N. M. C. lgd A palynological stu¡lv of two of the Neogene plants fuds ín Derbyshire. Bud. Brit. Mus. (Natur. Hist.) Geol. 19 (7): 361-4'10.
Boulter, M. C. lgll Fine Details of Sonme Fossil and Recent Coni' fe, Leaf Cuticules fn: Scanning Electron Microscopy'
Edit. Hevwood, V. H. Academic Press.: 2ll-236
Brenner, J. G. 1967 Eearly angiosperm pollen dífferentíation in the Albian to Cenomanian deposíts of Delautare (4. s. A.) Rev. Palaeobotan. Palynol. ( 1) t 219-227.
CLOTTD. P. 197,3 Some early microbiota artd their bearing o the euolution of the primitiue earth. In: Problems of Palynolosy. Edit. M. I. Neustadt. Proc. ilI. Palvnol. Conf.
Novosibirsk.: 91-94.
Corna, O. 1968 Some sryres and pollen from Aptian-Albian ol unst Carpathians. Geologicky Zbornik-Geologica car?athica XIX (l ) t 225-254.
Chaloner, G. \M. 1967 Spores and land-plant euolution. Rev. Palaebotan.
2E
Palynol. I (l/+): 83-94.
CI{EPIKOV, K. II. MEDVEDEVA, A. I\I. lg73 Spore-Pollen analysis ol oil and gas. In: Problems of Palynology. Proc. III Int. Palynol. Conf. Novosibirü l97l: 55-57.
Cnepli'R, }V. L., Dilcher, D. L. Potteii, F. !V. lg7+ Eocene angiosperm flowers. Science CLXXXV: 781782,
Das Gupta, A. B. 1972 Address by dw Chiel Guest. In: Proc-Sem. Paleopalynolory and inüan Stratigraphy. Ldit. Ghosh A. K-et. al. University of Calcutta: XV-XVII.
Delevoryas, T. 1962 Morphology and Euolutíon of Fossit Plantas. Holt, Rinehart and Winston, fnc. 189 PP.
Delevoryas, T. 1966 Diuersificacíón uegetaL Cía Editorial Continental, S'. A. 2a. impresión 1968. 193 pp,
Dorf, E. 196,t The use ol /ossíI plants in Paleulimatic Interpretations. fn: Problems in Climatology Ildit. Nairn. Interscience Publishers.: 13-30.
Dorf, E. 1970 Paleobotanical cuidence of Mesozoic and Cenomic climatic clunges. Proceedings of the North American Pa-Ieontological convention. Part. D. Paleoclimatologly. Allen Press Inc. Lawrence Kansas.: 39,3-346.
Doubinger, J. 1959 Palyrwlogie et Paléobotanique. Pollen Spores I (2) t
Doyle, A. T. 279-307. t 969 Cretaceous angíosperm pollen ol the Adantic Cmstal Plain ard its euoluüonary signíficance. Journal of the Arnold Arboretum L (t): l-*5.
Doyle, A. J. 1973 The monocotyledoru: thcir euolution ¡md comparatiue bíology. Fossil euidence on eorly euolution of the monocotyledons. The Quaterly Review of Birlog¡'. XI,\ryn
(3) : 399-413.
Erdtman, G. t963 Palynolosr.fn: Advances in Botanical Research: Edit Preston, R. D. Academic P¡es.
Erdtman, G. 1969 Handbook of Palynolosy. Hafner Publishers. Co. 486 pp.
Iirdtman, G. 1973 Palynological Tatonomy and International Rules of Nomenclature. fn: Prohlems of Palynology'. Edit. IU.
I. Neustadt. Proc. III Int. Palynol Conf.: 70-76. FONT QUER, P. 1953 Diccionario de Botánica. 2a. impresiórr 1065. Editorial l-abor, S. A. Barcelona. 1944 pp. FURIÍ)N, J. J., MORsE, E. L. BEAM, H. J. lg72 Computers in biologíml. systematics, a neu, unü,er
sity course. Taxon XX (2/3): 283-990. GERMERAAD, J. H. MULLER, J.
'
1973 A proposal for a computer based numcrical codin¡y system for the dcscription of pollen grains and spores. In: Problems of Palynology. Edit. M. I. Neustadt. Proc. III Int. Palynol Conf. 1971.: 77-80.
Green. R. 1951 Pataeocl.imatie .sienifi.crr,n?e of F,uaporites. In Descriptive palaeoclimatology Edit. Naim A. E. M.: 61-88.
Hatvker, L. E. lg / L Scanning electron microscopT ol fungi and irs bearing on classification. In: Scanning Electron Microscopy. Edit. Heywood, V. H. Academic Press. : 237 -250
Heini, R. Perreau, J. 19¡9 Auant-prapos. Pollen Spores I (1)r 5'6.
Heim, R. Perreau, J. 197 t Etude ornadentale de basidiospores au microscope eléctronique d balayage. In: Scanning Electron Microscopy. Edit. Heywood, V. H. Academic Press.: 25L-28+.
Hughes, N. F.
1973 Totaards ef fectiue data-handlung in paleoeopalynology. In: Nltorphology and Systematics of Fossil Pollen and Spores. Proc. III Int. Palynol. Conf . Novosihirsk 1971:9-13.
I(Ay, M. Colbert, E. H. 1965 Stratigraplry and Life History. John Wiley Sons 736 pp.
Kholonova, A. F., Volkova, V. S., Iljina, V. I. Kulkova, I. A.
1973 Problems ol palynology of Mesophyte and Cenophyte f Siberia. In: Problems of Palynology-Proc. III Inst. Palynol. Conf . Novosibirsk 1971: ltJ6-ll4 (et ruso).
Khotinsky, N. A. lg1 3 Transcontínental correlation o[ the historícal stages of uegetation and clímate in North Eurasia in Holocenefn: Problems of Palynology. Proc. III Int-Palynol' Conf' Novosibirsk l97l: 123-1 30.
Klaus, \M. lg1 l Ober Form und. Erhaltungszustand lossiler Pollenkórner ín Koprolithen und Phosphoríten. J. ib-Geol.
Paláont. Mh. (9) ' 537 -551.
Krassilov, V. lg73 Mesozoic plants and drc problem ol angios¡;ernt ancestry. Lethaia VI (2), 163-178
Krassilov, V. A.
1973 On the ntode of pollínatíon ín ancíent plants. In: Morphology and Systematics of Fossil Pollen and Spores. Proc. II Int. Palynol. Conf . Novosibirsk 197 | .: 9.
Kremp, G. O. W. 1973 Progress ín the computerization ol Palynology-Paleobota Bank Newsletter Univ. Arizona (5).
Kremp, G. O. 1\T. lg7 3 A re-eualuatíon of global planteographic prouínces of the Late Paleozoic. Rev. Palaeobotan. PaIynoI. ( 1 7 ) : tr3-132.
Krumbeihtr. }V. C. , Sloss, L. L. 1963 Straüsraphy and Sedimentation, W. H. Freemort Co. 660 pp.
Krystofovitch, A. N. 1953 Descubrimiento de plantas Licopodiáceas en el Cámbrico de Síbería del Este. Akad. Nauk. USSR. Dokladv Vol. 91 : 1377 -1379. (en ruso) .
Kuprianova, L. 197 3 Progress and audooks of pollen and spores morphologr and íts sienificance |or palynogen'y and pol.len analysis. fn: Problems of Palynolomr. Proc. III Int. Palvnol. Conf . Novosibirsk 1971: 30-33.
Leclercq. S, 1956, Evidence of vascular plants in the Cambrian: Evolution, 10, : 109-114.
Lehman, H. 1972 Classificatíon and erplanation in Biol.ogy. Taxon
\
Xx (2/3): 257-268 Mahabale, T. S. 1966 Pollen grains in palmae. Rev. Palaeobotan. Palynol.
(a) ' 299-304'
Maldonado.Koerdell, M. 1950 Los estudíos paleobotánícos en Méilco, con un catálogo sistemático de .rus plantas fósiles. Instituto de Geología UNAM Bol. No. 65: l'79.
Mcqueen, R. D. 1955 Reuision of Supposed Jurassíc Angiosperms from Neu; Zealand. Nature 175-177.
Menner, V. V. 1973 Palynology in stratigraphf. In: Problems of Palynology. Proc. III Int. Palynol. Conf. Novosibirsk 197 l:
3t-35. Meyen, S. V.
19173 Genus concept ín Paleobotany. In: Problems of Palynology. Proc. III Int. Palynol. Conf . Novosibirsk 197l: 65-70 (e., ruso).
Moore, C. R., Lalicker, G. C. Fischer, A. G. 1952 Invertebrate Fossils. McGrau, Hill Book Co. Inc. 766 pp.
Ivioret. L.
19.1.3 Manuel de Paléontologie Vegétale. Masson et Cie. 230 pp. Nair, P. K. K.
1970 Pollen morphology of angrosperms. A Hi.storícal and philitgenetic study. Scholar Publishing House National Botanical Gardens. Lucknow, India, pp. 160.
Nairi{, M. E. A. 196+ Problems in Paleaeoclímatology. Proceedings of the NAT0-Palaeoclimates conference held at the University of New Castille upon Tyne. Jan. 7-12, 1963. Interscience Publishers; a división of John Wiley Sons Ltd. London
705. pp.
Naumova, S. N. 19+9 Esporas de| Cámbríco Inferíor. Akad. Nauk. IISSR. Izv. Sr. Geol. No. 4: 49-56 (et ruso).
Natimova. S. N. 1973 Problems of palynology of Palaeophyte and Prt terophyte. In: Problems of Palynology. Proc. III f nt. Palynol. Conf. Novosibirsk 19'71: 101-105.
NOAILLES. C. M. 1969 La euolución botánica. Ed. Martínez Roca, S. A. Barcelona, 188 pp.
NOEL, D. 1971 Interét du Mícroscope Eléctronique á Bala2age dans la defínitíon des critéres génériques chez les Cocolitho' phoridées fossiles. fn: Scanning Electron Microscopy. Edit.
Heywood, V. H. Academic. Press.: 11 3-122.
Petrosiants, S. B. 1973 On possíble af finíty of plants producing Cornicu' latísporítes l{uu., spores to Schizaeaceae (as suggested by the study of spore Morpholosy). In: Morphology and Systematics of Fossil Pollen and Spores. Proc. III Int. Palvnol. Conf. Novosibirsk 1971 .: 17 -18.
Rama-Rao. I.,. 1972 Message. fn: Proc Sem Paleopalynologv and Inrlian Stratiehraphv. Iidith Ghosh et. ol. IJrriversity of Calcutta: VII-VIII.
Raymond, F. F. Sachet. M. E. 1965 Manual for Tropícal Herbaria. Regnum Vegetabile 39 1-132.
29
Read, R. W. Hickey, L. I. 1972 A reuiseil clasification of losil palm anil palm-lihe baues. T'axon XXI (l)t 199-137.
Reyre! Y. l97l Interprétation Botanique iles Polle¡u lruperturés du Mésomique Saharicn. Essai de Classification d'aprés
bLages lrom the u'elsh Borderland. and Sutth Wales, Palaentology Xfl: 2Ol-252.
Ross, R. Sims, P. A. l97l Ge¡uric Limits in the Biddulphiaceae as indicated by the Scanning Electron Microscopy. In: Scanning Elec-trou Microscopy. Edit. Heywood, V. fI. Acailemic Prcss.: 155-178.
SAKS, V. N. IIJINA, V. I., KULKOVA, I. A. KHIJONOVA, A. F. 1973 Palynology and PaLeogeography. In: Problems of Palynology. Proc. III Int. Palynol. Conf. Novosibirsk 1971.: 35-4.3.
Salujha, S. K. Rehman, K. 1972 Palynology of the Vindhyaw and their Equiualents.In: Peninsular India. Proc. Sem. Paleopalynolog, and lnüan Stratigraphy. Edit. Ghosh, A. K. et aI. Universityof Calcutta: 15-90.
Samylina' V. A. 1958 Eearly Cretaceous angiosperms of the Souiet dnian based on leal ard fruit remains. J. Linn. Soc. (Bot.) LXI (384): 207-218.
Shrivastava, R. N. 1979 Micro-organic remains trom the Vinhyan Íar-mation of India Proc. Sem. Paleopalvnology and Indian stratigraphy. Edit. Ghosh, A. K. et al. University of Calcutta: 1-14..
Small, E., Basseit, I. J., Crompton, C. W.
Lewís, H. 1971 Pollen phylogeny ín Clarkia. Taxon XX (5/6): 739-746-
Sobrig, T. O. 1966 Evolution and systematics. The lllacmillan Co. Neu¡
\
Yo¡í. tP,9 p*
Sporne n-K. lg1l The Mysterious origin of Florrering plantas. Ofioil' Aniuersity Press. 15 pp.
Stuckey' L. n 1g7l du lirst publíc auctíon of an Anurican Herbarium
l'Obseruation en Microscopie El¿ctroniqu.e d Balayage. inclu.iling an qccount ol the fate of the Bahoin, Collins, In: Scanning Electron Microscopy. Edit. Heywood, V. H. and Refinisqtte Herbaria. Taxon XX (4): a33-359. Academic Press.: 1,15-l5,L SYLVEsTER-BARDLEY, P. C.
Richarson J. B. Lister, T. R. lgd' The reaction of Sysumatics to the Reuolution in 1969 Llpper Silurian and Lou-,er Deuonian spore as,z¿nl-Mícropalozontology. ln; scanning Electron Microscopy-
Edit. Heywood, V. H. Academic Press.: 95-112
Takiitajani, A1959 Flowering plants Origin and Dispersal-Smiduonian lwtitutíon Press. 310 pp.
Theobald, N. Gama A. 1959 Sratigraphie. G. Doin y Cie. 385 pp. THOMPSON, P. A. 1972 The role of the botanic garilcn-Taxon 2I (1): 115-119.
Traverse A. lg72 Paloopalynology f947-1972-Axnals of the Missouri Botanical Garden VoI. LXI (1): 903-936.
Traverse, A. 197+ Plont microlossils lulp date rocks ol qustionable age. Earth and Mineral Sciences XCLIII (4): 9lt-99.
Tschudy, R. H. Scott, R. A. 1969 Aspects of Palynologr. Wiley -Interscierrces, 510 pp.
Wesley, A. f963 dv Status of Some Fossils Plants. [n: Advances in Botanical Research. Edit. Preston, R. D. Academic Press.: 1-68.
Williams, S. T. Veltkamp, C. J. l97l The Value of Sctnning El¿ctron Microscopy lor the Ezmnination of Aaínomycetes, In: Scanning Electron Microscopy. Edit. Heywooil V. H. Academic Press.: 285
296.
Zaklinskaya, E. D. 1973 Importmtce of patynology for paleofloristics arul dilferentiation ol the Eardt's floras. In: Problems of Palvnolog¡r'. Proc. III Int. Palyrrol. Conf. Novosivirsk lg?lt 43-51.
Continuará la transcripción
Actualizado: octubre 28, 2015.