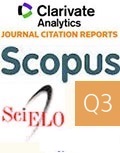|
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA MEXICANA, V. 52, n. 3, (2000), 31-41 http://dx.doi.org/10.18268/BSGM1995v52n3a4 |
|
Flórula jurásica de una nueva localidad en la región de San Miguelito, Oaxaca
Alfredo Morales Lora* y Alicia Silva Pineda*·
1 Instituto Fray Juan de Zumárraga
2 Instituto de Geología de la UNAM
Resumen
Se estudió una flora que consta de diez especies de plantas megafósiles, provenientes de un nuevo afloramiento situado en la región de San Miguelito, en la parte occidental del Estado de Oaxaca, así como sus implicaciones paleoclimáticas. La tafoflora está compuesta principalmente por cicadofitas, helechos, escasas coniferofitas y algunos tallos de equisetales mal conservados. La litología y la flora sugieren un medio ambiente pantanoso con clima húmedo y cálido por la presencia de helechos, equisetales y aunque las cicadofitas se desarrollan en medios poco húmedos, los escasos géneros vivientes representan climas tropicales y subtropicales en la actualidad.
Algunas de las especies que se describen ya se conocían y habían sido citadas de otros afloramientos jurásicos de México, tanto de la región occidental del estado de Oaxaca, como el sur del estado de Puebla, nororiente del estado de Guerrero, noroccidente del estado de Veracruz y subsuelo de la región de Tampico, estado de Tamaulipas, con los que se pueden establecer correlaciones. La edad de Jurásico Medio asignada a esta flora se basa en la posición estratigráfica de las rocas que la contienen. La mayor parte de la flora aquí descrita tiene un alcance estratigráfico amplio, del Triásico al Cretácico.
Las formaciones continentales del Jurásico de las que se ha obtenido tafoflora en México, se encuentran bien distribuidas en la parte sur-central del país.
Palabras clave: Flórula, Jurásico, Oaxaca, México.
Introducción
El conocimiento y descripción de las diversas floras fósiles de México, reviste gran importancia debido a la información paleobotánica, paleofitogeográfica y paleoecológica que reporta.
El estudio de las plantas fósiles depositadas durante el Jurásico en la porción noroccidental y centro-occidental del estado de Oaxaca, porción nororiental del estado de Guerrero y sur del Estado de Puebla, facilita la comprensión de la vegetación que se desarrolló en la Paleocuenca Guerrero-Oaxaca durante ese periodo, contribuyendo a destacar las condiciones en las cuales vivió, así como el medio ambiente en que quedó depositada. Cabe mencionar que dicho estudio, basado en material macroscópico bien conservado, constituye un campo relativamente restringido, puesto que los afloramientos continentales hasta ahora conocidos, que contienen estos fósiles en México son, hasta cierto punto, escasos.
El presente estudio se basa en el material de un nuevo afloramiento situado en la región de San Miguelito lxcatlán, en la parte noroccidental del estado de Oaxaca (Figura 1). Parte del material estudiado fue colectado por geólogos de la brigada geológica No. 22 de Petróleos Mexicanos y enviada para su estudio por el Ing. Jorge Manuel Ruiz Marín, por lo que los autores expresan su agradecimiento. Otra colección fue llevada a cabo por los autores.
La flórula fósil consta de cicadofitas y helechos, así como de pocas coniferofitas y equisetales. Es válido afirmar que la presencia de floras contmentales in situ, proporciona datos precisos con respecto al clima y la geografia antiguos. Los estudios sobre las floras Jurásicas constituyen una contribución importante para la paleobotánica de México.
La identificación de los fósiles se llevó a cabo tomando en cuenta la morfologia, la nervadura de frondas, pinas o pinulas, la posición de la base de éstas con relación al raquis y el ángulo que forman. La presencia de detalles cuticulares es muy importante en la sistemática, ya que la identificación es más confiable. En este material no fue posible observar estructuras cuticulares.
Objetivos
Este estudio se llevó a cabo con el fin de describir la tafoflórula de una localidad en la región de San Miguelito, Oaxaca, con el propósito de dar a conocer mejor la vegetación que se desarrolló en la paleocuenca Guerrero-Oaxaca durante el Jurásico.
El material se estudió desde el punto de vista tanto morfológico como taxonómico, así como su distribución geográfica en México y otras regiones del mundo, para establecer correlaciones estratigráficas con ellas.
Se comparó con las floras de localidades adyacentes, para delimitar la extensión que tuvo la vegetación en dicha paleocuenca, durante el Jurásico y tratar de conocer en que condiciones se desarrolló y quedó depositada.
Antecedentes
La primera observación sobre plantas fósiles de Oaxaca fue hecha por Aguilera en 1870 (Wie1and. 1913) y por Aguilera y colaboradores (1896). Ramírez (1882) reportó la impresión del género Zamia en un afloramiento localizado en el límite de los estados de Oaxaca y Puebla. Ward (1889) citó algunas especies de plantas que desafortunadamente se perdieron. Nathorst (1899) mencionó la presencia de plantas del Cretácico Temprano en Tlaxiaco, Oaxaca. Durante el periodo de 1914 a 1916, Wieland recolectó y estudió fósiles de plantas de la Mixteca Alta (Oaxaca), publicando varios artículos desde 1909 hasta 1914, elaboró una monografia muy bien ilustrada, pero con descripciones taxonómicas incompletas (Wieland, 1914·1916), sin embargo, sus aportaciones son de gran utilidad. Burckhardt en 1927 reportó capas continentales con plantas de la Barranca de Tecocoyunca. De 1966 a 1969, Delevoryas publicó varios artículos sobre la paleoflora de Oaxaca, y más tarde continuó los estudios con sus discípulos (Delevoryas y Gould, 1971, 1973; Delevoryas y Person, 1975, 1982). Se describió la flora fósil de Tezoatlán, Oaxaca y serealizó la revisión y tipificación del material recolectado por Wieland (Silva-Pineda, 1984).
Se han llevado a cabo también estudios estratigráficos, geológicos y paleoecológicos, en el área de Tlaxiaco y Tezoatlán, Oaxaca (Carrasco, 1981; Silva-Pineda et al., 1986a, 1986b, González Torres, 1989). Recientemente se hicieron estudios sobre las plantas fósiles del Jurásico Medio procedentes de nuevas localidades de las regiones de Santa María Yucuquimi, de Chalcatongo y San Andrés Yutatio en el mismo estado de Oaxaca (Arambarri y Silva-Pineda, 1987; Silva-Pineda, 1990; Silva-Pineda y Arambarri, 1991). Cabe señalar que no existe hasta ahora una descripción de la flórula Jurásica de la región de San Miguelito, por lo que este trabajo constituye la primera aportación al respecto.
Marco geológico
Las rocas que contienen las plantas estudiadas corresponden a la parte basal del grupo Tecocoyunca (Formación Zorrillo) (Ruiz Marín, informe inédito). Estos sedimentos se estudiaron en la sección San Miguelito al noreste de Santa María Yolotepec, entre Río Cuanana y San Miguel Ixcatlán.
El grupo Tecocoyunca fue denominado "Capas Tecocoyunca" (Guzmán, 1950). Erben (1956) divide estas capas en tres unidades, continental, transicional y marina y las llamó grupo Tecocoyunca, el cual quedó constituido en la base a la cima en cinco formaciones: Zorrillo, Taberna, Simón, Otatera y Yucuñuti.
Algunos autores señalan la dificultad que existe en adoptar la división designada por Erben, describiéndola en forma generalizada y la consideraron como Formación Tecocoyunca (Alencaster, G., 1963; González Torres, 1989).
El grupo Tecocoyunca sobreyace concordante y transicional al conglomerado Cualac del Aaleniano-Bajosiano y subyace de igual fonna a los sedimentos de la Formaclón Chimeco del Jurásico Superior (Oxfordiano) (González Torres, 1989).
En la sección de San Miguelito el contacto inferior no se observa, mientras que la cima es concordante y transicional con rocas del Jurásico Superior (Formación Chimeco) (Ruiz Marín, informe inédito).
Litológicamente la Formación Zorrillo consiste en limolita y arenisca con abundantes concreciones, la coloración es cafe rojiza a guinda por oxidación y gris oscuro por la presencia de carbón, la estratificación varía de media a gruesa. La secuencia en la sección se caracteriza por los horizontes de planta y carbón (Ruiz Marín, informe inédito).
Localizac1ón y acceso del área de estudio
La zona bajo estudio se encuentra en el Municipio de Santa María Yolotepec, que forma parte de la porción noroccidental del estado de Oaxaca, dentro del Distrito de Tlaxiaco, en la región denominada como la Mixteca.
Los límites geográficos del área a analizar los marcan las coordenadas 97°31' y 97°27' de longitud oeste y 16°52' y 16°57' de latitud norte.
El municipio de Santa María Yolotepec engloba a pequeños poblados como San Miguelito Ixcatlán y Yolotepec de la Paz (Figura 1).
La principal vía de comunicación de esta región la constituye la carretera federal 190, conocida también como carretera panamericana o Cristóbal Colón, la cual comunica a las ciudades de México y Oaxaca. A partir de esta carretera se desprenden varios caminos, tanto pavimentados como de terracería que comunican a los diferentes poblados de la Mixteca Oaxaqueña (Figura 1).
Las vías de acceso a partir de la Ciudad de México la constituyen las carreteras federales 190 y 125, ambas convergen en Huajuapan de León con procedencia de Cuautla, Izúcar de Matamoros, Acatlán y Puebla-Tehuacán, respectivamente(González-Torres, 1989).
A partir de Huajuapan de León se sigue la carretera federal 190 con destino a Oaxaca, desviándose en Teposcolula por la 125 hasta llegar a Tlaxiaco, se continúa por camino de terracería transitable todo el año hasta Chalcatongo de Hidalgo, y de ahí hacia Santiago Yosondúa. En este último sitio existe un camino que va a Santo Domingo Ixcatlán; poblado que comunica a San Miguel a través de la brecha (Figura 1).
Morales-fig01.jpg)
Edad de la flora
La flora aquí descrita es poco variada para permitir la determinación de una edad precisa, sin embargo puede sugerir una edad de Jurásico Medio ya que es similar a las floras que se desarrollaron durante este periodo en otras localidades del grupo Tecocoyunca, y de la Formación Tecomazúchil. La mayor parte de las especies citadas en este trabajo, están presentes en afloramientos Jurásicos (Jurásico Inferior y Medio) de México, particulannente Piazopteris branneri (White) Lorch que también se conoce de rocas jurásicas de otras regiones del mundo, Jurásico Inferior y Medio de Cuba (Areces Mallea, 1990), Jurásico Inferior de Honduras (Delevoryas y Srivastava, 1981), Jurásico Inferior de Egipto (Ash, 1972), Jurásico Inferior de Israel (Lorch, 1967) y Cretácico Inferior de Brasil (White, 1913). Algunos elementos de cicadofitas también están presentes en el Jurásico Inferior y Medio, con una amplia distribución geográfica (cosmopolitas), entre ellos los géneros Zamites, Otozamites, Pterophyllum, Ptilophyllum y Williamsonia, estos géneros tienen un alcance estratigráfico del Triásico Tardío al Cretácico Temprano, pero se les encuentra con frecuencia en rocas continentales del Jurásico Medio.
La edad del Jurásico Medio Bajociano Superior Calloviano, se basa principalmente en las determinaciones de invertebrados marinos (amonitas y pelecípodos) lo cual concuerda con lo establecido por Erben op cit. Y otros autores en la denominada "Cuenca de Tlaxiaco".
Esta unidad es correlacionable en tiempo con la Formación Tecomazúchil que aflora en el sur del estado de Puebla y con la formación Todos Santos del sureste de México.
Implicaciones paleoclimáticas
La composición paleoflorística ayuda en la interpretación de climas antiguos, bajo los cuales crecieron las plantas. En el caso de la flora obtenida en regiones cercanas a San Miguelito, la cual consiste en restos mal conservados de equisetales y helechos (Matoruaceae) sugieren un clima cálido y húmedo, ya que sus representantes actuales se desarrollan en este clima, las matoniaceas actuales están restringidas a la región de Malasia; aunque las cicadofitas que son dominantes en este material, actualmente viven en áreas ligeramente secas, son características de climas tropicales y subtropicales.
En cuanto al ambiente de depósito, algunos autores, basados en la información litológica y en las características paleontológicas consideran que las plantas fueron depositadas en un ambiente continental con variación lagunar (Ruiz Marín, informe inédito).
La vegetación se desarrolla en tierras bajas, criterio reforzado por la escasez de coníferas (Person, 1976; González Torres, 1989), únicamente se cuenta con la especie Noeggerathiopsis hislopi.
Sección San Miguelito
| Descripción de la base a la cima | ||
| AFLORAMIENTO | PETROGRAFIA | ESPESOR |
| A-303 RUM-I85 A-305 RUM-188 |
Constituido por andesitas porfídicas, tobas de composición intermedia y cenizas volcánicas | 35 mts. |
|
A-305 RUM-188 |
Limolitas carbonosas, areniscas de grano fino (sub-litarenitas) inmaduros, matriz arcillosa-sericítica con restos de plantas que gradúan a areniscasgruesas y microconglomerados (litarenitas), constituidos por fragmentos de rocaígnea extrusiva, metamórfica (gneis) y cuarzo. Se intercalan horizontes de carbón de 30, 50 y 70 cms. | 55 mts. |
| A-308 RUM-191 A-334 RUM-204 |
Areniscas de grano medio a grueso (sub-litarenitas) constituídas por fragmentos de roca ígnea y metamórfica, cuarzo y feldespatos, madurez textural pobre, matriz arcillosa-sericítica (por alteración) con óxidos de Fe. Se intercalan conglomerados (litarenitas), finos constituídos principalmente por fragmentos de roca metamórfica (gneis), con matriz arenosa media a gruesa, de cuarzo y escasos feldespatos con arcilla y óxidos de Fe. | 310 mts. |
| A-334 RUM-204 A-350 RUM-209 |
Limolitas y lutitas carbonosas, con intercalaciones de areniscas de grano medio a grueso (sub-litarenitas), de fragmentos de roca metamórfica (gneis), cuarzo y feldespatos, matriz arcillosa carbonosa con óxidos de FE (Hematizada). Se tienen horizontes de carbón de 10 a 20 cm., impresiones de hojas y tallos. Hacia la cima las areniscas son de grano grueso a conglomeráticas y predominan los fragmentos de roca metamórfica (litarenitas). | 305 mts. |
|
Total espesor medido El espesor medido para esta unidad fue de 705 mts., sin embargo, en vista de que se encuentra muy plegaday afallada, se considera que el espesor representativo es de 422 mts. |
705 mts. |
La columna estratigráfica fue medida por geólogos de la Brigada Geológica N° 22 de Petroleos Mexicanos
PALEOBOTÁNlCA SISTEMÁTlCA
División Pterophyta
Orden Filicales
Familia Matoniaceae
Género Piazopteris Lorch, 1967
Piazopteris branneri (White) Lorch
(Lám. 1, Fig. 1; Lám. 2, Fig. 3)
(Ver sinonimia en Person y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1984)
Observaciones: Los fragmentos de pinas aquí revisados miden de 3.0 a 5.0 cm de longitud por 1.8 a 2.5 cm de anchura, las pínulas miden 4.0 mm de longitud por 3.0 mm de anchura en la región distal de la pina y 1.5 cm por 3.0 mm en el resto de la pina. El raquis secundario mide 0.5 mm a 1.0 mm de ancho.
Wleland (1914-1916) descubrió escasos elementos como Alethopteris oaxacensis. White examinó las láminas de estos ejemplares oaxaqueños y opinó que su aspecto es alethopteroideo y de apariencia mesozoica (Wieland, 1914-1916, p. 126). Pinas de este tipo fueron descritas como Alethopteris branneri del Jurásico Medio-Cretácico de Brasil (White. 1913); como Phlebopteris branneri (White), del Jurásico de Israel (Lorch., 1963) corno Phlebopteris cubensis del Jurásico Inferior y Medio de Cuba (Vakhrameev, 1966) y como Piazopteris branneri de rocas situadas entre la parte basal del Jurásico Medio (Bajociano) y sedimentos que contienen una flora del Jurásico Temprano de Israel (Lorch, 1967). Ash (1972) cita a la misma especie del Jurásico Inferior de Egipto, P. branneri (White) Lorch también se reporta de Francisco Morazán, en la parte central de Honduras (Delevoryas y Srivastava, 1981) y en un estudio reciente de Areces-Mallea (1990), la describe ampliamente del Jurásico Inferior y Medio de la Formación San Cayetano en la parte occidental de Cuba.
Lámina I.Morales-fig02.jpg)
FIg. 1 Piazopteris branneri (White) Lorch IGM-PB-(X1.5); Fig. 2. Otozaimites hespera Wieland lGM-PB-(X1); Fig. 3 Zamites lucerensis (Wieland) Person y Delevoryas IGM-BP-(X1), Fig .4 cf Zamites tribulosus (Wieldand) Person y Delevoryas lGM-PB-(X1); Figs 5-6. Zamites sp. 5) IGM-PB.(X1). 6) IGM-PB-(X2); FIgs. 7-8. Ptilophyllum acutifolium Marris, 7) IGM-PB-(X1), 8) IGM-PB-(X1); Figs. 9-10. Williamsonia netzahualcoyollii Wieland. 9) lMG-PB-(X1). 10) (X2): Fig 11. Pterophyllum sp. lMG-PB-(X1).
Lámina 2Morales-fig03.jpg)
Figs. 1-2. Noeggerathiopsis hislopi (Bunbury) Feistmanel, Fragmentos de hojas grandes mostrando los nervios 1) IGM-BP-(X1). 2) lGM.PB. (X1); Fig. 3. Piazopteris branneri (White) Lorch IGM-PB-(X2); Fig. 4. Zumites oaxacensis (Wieland) Penan y Delevoryas lGM-PB-(X1), fronda grande. incomplera mostrando la inserción de las pinas al requis.
En México esta especie ha sido descrita de las formaciones Rosario y Zorrillo de Oaxaca (Wieland, 1914-1916; Person y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1984, 1991), así como en otras localidades jurásicas, en la Formación Tecomazúchil, de la región de Tecomatlán, Puebla (Silva Pineda, 1969) y en el subsuelo de una región de Tampico, Tamaulipas (Flores, 1974).
División Cycadophyta
Orden Bennettitales
Género Otozamites Braun, 1842
Otozamiles hespera Wieland
(Lámina 1, Figura 2)
(Ver sinonimia en Person y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1984)
Observaciones: Los fragmentos de frondas revisadas miden de 4.6 a 9.0 cm de longitud y de 2.8 a 5.5 cm de anchura en la parte media de la fronda. Las pinas miden de 2.2 a 3.5 cm de largo y de 3.0 a 5.0 mm de ancho. El raquis mide de 1.0 a 2.0 mm de ancho.
Otozamites hespera es una especie que está bien representada en el Jurásico de México, ha sido descrita desde que Wieland estudió la flora procedente de la barranca del Río Consuelo, en el noroeste del estado de Oaxaca (Wieland, 1913,p. 264; 1914-1916,p. 49) y en investigaciones posteriores se le describe detalladamente (Person y Delevoryas, 1982; SilvaPineda, 1984, 1990). Tiene una amplia distribución principalmente en las formaciones Rosario y Zorrillo que afioran en el estado de Oaxaca (Wieland, 1914-1916; Person, 1976; Silva Pineda, 1984; Arambarry y Silva Pineda, 1987, 1991); se cita de la Formación Tecomazúchil del sur del estado de Puebla (Silva Pineda, 1969), de la Formación Huayacocotla en el estado de Veracruz (Díaz Lozano, 1916), en una localidad situada en el camino que va de Chipalcingo a Tlapa, en el noroeste de Guerrero (Silva Pineda y González Gallardo, 1984), así como el Triásico Superior de la región de Zacualtipán. TIahuelompa, Hidalgo, al noreste de SanMateo, Veracruz (Silva Pineda, 1963).
Se encontró un ejemplar de O. hespera asociada con una coniferofita del género Brachiphyllum en el área de Cualac, en la porción nororiental del estado de Guerrero (Silva Pineda, 1988), y se comenta la presencia de esta especie en otras localidades de México, además de Oaxaca, donde se encuentra ampliamente distribuida.
Wieland (1914-1916) al describir esta especie señaló dos variaciones: O. hespera var. latifolia y O. hespera varo intermedia en realidad existe una gran semejanza entre la variedad latifolia y los ejemplares que considera como O. hespera. La var. intermedia difiere del resto de los ejemplares, en la morfología de frondas y pinas; las pinas son cortas, anchas y de ápices redondeados, por lo que se incluye dentro de la especie Zamites lucerensis (Person y Delevoryas, 1982).
O. hespera es semejante a Ischnophyton iconicum, especie que describe Delevoryas y Hope (1976), de la flora del Triásico Superior de Carolina del Norte.
La diferencia fundamental que separa al género Otozamites de otros géneros afines, es la inserción de las pinas al raquis, misma que se realiza en la superficie adaxial, así como por la forma de la base de las pinas que es asimétrica, el lóbulo basal superior es más pronunciado que el inferior y se inserta por medio de una callosidad basal (Stewart, 1983).
El género Otozamites está presente en el Jurásico de varias regiones del mundo, entre las que se cita Rajmahal Hills de la India (Feistmantel, 1877), Yorkshire, Inglaterra (Harris, 1969); y Grahamland de Antártica (Halle, 1913). Recientemente Kimura y Ohana (1988) lo mencionan del Jurásico Tardío de Japón, Van Conijnenburg y Van DerBurg (1989) del Kimmeridgiano (Jurásico Superior) de Culgower, Sutherland, Escocia y Gee (1989) del Jurásico Tardío-Cretácico Temprano de Hope Bay Antártica.
Localidad. Noroeste de San Miguelito, estado de Oaxaca.
Afloramiento (AF) 307, muestra RUM 190.
Género Zamites Brongniart, 1820
Zamites lucerensis (Wieland) Person y Delevoryas
(Lámina 1, Figura 3)
(Ver sinonimia en Person y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1984)
Observaciones: el único ejemplar consiste en una fronda que mide 7.1 cm de longitud por 2.1 cm de ancho en su porción central. El raquis mide 1.0 mm de anchura, las pinas de 9.0 mm a 1.1 cm de longitud y de 5.0 a 6.0 mm de anchura.
Zamites lucerensis fue descrita originalmente por Wieland(1914-1916) como Otozamites reglei var. Lucerensis y var. oaxacensis.
La revisión del material de Wieland reveló una gran semejanza entre dos variedades, las cuales fueron citadas dentro de la sinonimia de O. reglei (Barale y Contini, 1973). Esta especie es comparada. con O. parviauriculata del Jurásico Superior-Cretácico Inferior de la Provincia de Santa Cruz, Argentina (Menéndez, 1966).
Z. lucerensis está presente en varias localidades de México, entre ellas se cita la ladera meridional del cerro del Lucero, a lo largo del Río Mixtepec, en el Río Consuelo y en el Río Tlaxiaco, en la porción nororiental del estado de Oaxaca (Wieland, 1914-1916), en las formaciones Rosario, Zorrillo y Simón (Person y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1984), así como en la Fonnación Tecomazúchil, en el sur de Puebla (Silva Pineda, 1969) y en la región Ayuquila y Ayuquililla, en los límites de los estados de Oaxaca y Puebla y recientemente se le cita de la región de Chalcatongo, en la parte centro-oeste de Oaxaca (Silva Pineda, 1990).
El género Zamites tiene una amplia distribución geográfica, pues ha sido reportada del Jurásico de varias regiones del mundo desde hace mucho tiempo, de Rajmahal Hill en India (Feistrnantel., 1877), Yorkshire, Inglaterra (Harris, 1969), Argentina (Archangelsky, 1970) y recientemente se cita del Jurásico Superior (Kimmeridgiano) de Culgower, Sutherland, Escocia (Van Konijnenburgh y Van DerBurg, 1989), del noroeste del Japón (Kimura y Ohana, 1989) y del Jurásico Tardío-Cretácico Temprano de Hope Bay Antártica (Gee, 1989).
Localidad: El ejemplar fue colectado de una localidad situada al norte de San Miguelito, Oaxaca.
Zamiles oaxacensis (Wieland) Person y Delevoryas
(Lámina 2, Figura 4)
(Ver. sinonimia en Person y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1984)
Observaciones: El material revisado consta de un fragmento de fronda grande que mide 16.0 cm de longitud por 12.0 de anchura. El raquis mide 1.0 a 2.0 mm de ancho. Las pinas alcanzan de 6.0 a 6.5 cm de largo y de 6.0 mm a 1.5 cm de ancho. El ejemplar es idéntico a los considerados por Wieland (1914-1916) como Otozamites oaxacensis y posteriormente como Zamites oaxacensis por Person y Delevoryas (1982), quienes observan en los ejemplares características del género Zamites, como las bases simétricas de las pinas, los bordes basales igualmente desarrollados y unidos al raquis por un engrosamiento en la base central de la base, en cambio el género Olozamites tiene la base de las pinas asimétricas, el borde basal superior más desarrollado y se unen al raquis por el borde basal inferior. Z. oaxacensis se ha comparado con Z. gigas del Jurásico de Yorkshire, Inglaterra, pero se les ha diferenciado en que la especie mexicana tiene las pinas más anchas (person y Delevoryas, 1982).
Z. oaxacensis está presente en las formaciones Rosario y Zorrillo en la parte noroeste del estado de Oaxaca. El género Zamiles está bien distribuido en el Jurásico del sur de México y en varias regiones del mundo.
Localidad: Los ejemplares provienen de una región localizada al noroeste de San Miguelito, estado de Oaxaca.
cf. Zamites tribulosus (Wieland) Person y Delevoryas
(Lámina 1, Figura 4)
(Ver sinonimia en Person y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1984)
Observaciones: La identificación se basa en una fronda incompleta muy semejante a Zamites tribulosus. El fragmento de la fronda mide 8.0 cm. de largo por 4.0 cm de ancho, las pinas alcanzan una longitud de 2.5 a 2.8 cm por 1.2 a 1.4 cm de anchura. El raquis mide de 2.0 a 3.0 mm de ancho. Esta especie fue originalmente descrita por Wieland (1914-1916) a la que llamó Otozamites tribulosus, posterionnente se le dio el nombre de Zamites tribulosus (Person y Delevoryas, 1982). Actualmente las especies Otozamites paratipus y O. juarezi son consideradas dentro de la sinonimia de Z. tribulosus por Person y Delevoryas (1982), quienes también señalan la semejanza que existe entre esta especie y Z. oaxacensis de la que se puede diferenciar en que las pinas son más grandes, más anchas y con ápices agudos en la última especie.
Localidad: Los ejemplares provienen de San Miguelito y de una localidad situada al noroeste de esta población en el estado de Oaxaca.
Zamites sp.
(Lámina 1, figura 5, 6)
Descripción: Fronda incompleta, no se aprecian ni en el ápice ni en la base de ésta; solamente se observa el borde entero de las pinas y en algunas, los ápices y las bases que muestran su inserción con el raquis.
Dimensiones: Las frondas miden de 4.0a 5.0 cm de largo y de 3.0 a 4.0 cm de ancho, las pinas miden de 2.0 a 3.5 cm de largo por 3.0 a 4.0 mm de ancho.
Observaciones: Aunque los ejemplares están incompletos y mal conservados, la clásica inserción al raquis es característica del género Zamites. No se aprecian nervaduras con claridad, pero tienen semejanza con la especie Z. tribulosus, en la fronda de la pina, que manifiesta un tenue resto del inicio de la nervadura, los nervios salen desde el punto de inserción y se hacen paralelos en el resto de la pina.
Localidad: Área de San Miguelito, Oaxaca. (AF)-307, RUM-190.
Genero Ptilophyllum Morris 1840
Ptilophyllum acutifolium Morris
(Lámina 1, Figura 7,8)
(Ver sinonimia de Person y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1984)
Observaciones: Los fragmentos de frondas conservadas miden 3.0 ó 4.0 cm de longitud por 3.5 a 4.5 cm de anchura las pinas alcanzan de 1.5 a 2,0 cm de largo por 2.0 ó 2.5 mm de ancho. El raquis mide 1,0 mm de ancho.
Ptilophyllum acutifolium está presente en varias localidades jurásicas de los estados de Puebla, Guerrero y Veracruz, siendo muy abundante en la parte noroeste y centro-oeste del estado de Oaxaca (Silva Pineda, 1969,1984, 1990; Person y Delevoryas, 1982), Wieland (1914-1916) describió a Ptilophyllum acutifolium de la región del Consuelo, estado de Oaxaca con 2 variedades; P. acutifalium var. maximum Feistmantel para las fonnas grandes y P. acutifolium var. minor para las formas pequeñas.
Posterionnente el material de Wieland fue revisado y en él se advierte una serie gradual entre el tamaño de las frondas, por lo que se pensó podría tratarse de frondas en diferentes estados de crecimiento (Silva Pineda, 1984).
Base y Kasat (1972) hacen una revisión del género Ptilophyllum en la India y señalan para P. acutifolium pinas al margen recto o falcado, ápice agudo y se fijan al raquis formando ángulos agudos o rectos, Stewart (1983) muestra el esquema de una fronda de PtilophyIlum que concuerda con el ejemplar aquí descrito.
En recientes investigaciones el género Ptilophyllum se menciona de otras regiones del mundo, en el Jurásico Superior (Kimeridgiano) de Escocia (Van Konijnenburg y Van DerBurgh, 1989), Jurásico Tardío del noreste de Japón (Kimura y Ohana (1989). Kimura, Okubo y Miyabashi (1991) hacen un estudio cuticular de hojas de Ptilophyllum del Cretácico Inferior de Japón. Gee (1989) cita este género del Jurásico Tardío-Cretacico Temprano de la Antártida, mientras que Ash y Basinger (1991) lo describen del Triásico Superior del Archipiélago Ártico.
Localidad: Área de San Miguelito, Oaxaca (Af)-307, RUM-I90.
Género Pterophyilum Brongniart, 1828
Pterophyllum sp.
(Lámina 1, Figura 11)
Descripción: Fragmento de fronda mal preservada que probablemente corresponde a la parte central de ésta. La inserción de las pinas al raquis es por todo el ancho de la base.
El raquis presenta estrías longitudinales bien marcadas. Las pinas son rectas, con bordes enteros, ápices redondeados, ligeramente más anchas hacia la base, y están dispuestas en ángulos de 500 a 600 sobre el raquis.
Dimensiones: La fronda incompleta mide 8.5 cm de longitud por 2.2 cm de anchura, las pinas alcanzan de 2.7 a 2.9 cm de largo y de 1.0 a 1.2 cm de ancho. El raquis mide 1.0 mm de ancho.
Observaciones: El género Pterophyilum está presente en el Jurásico de México. Wieland (1914-1916) describió tres especies en este género, provenientes del Consuelo, Oaxaca, basada en elementos mejor observados, Pterozamites (Pterophyllum) munsteri, P. (Pterophyllum) angulifolius y Pterophyllum cf. contiguun; los tres ejemplares son muy semejantes entre sí, por lo que son considerados como una especie, siendo incluidos en la sinonimia de Pterophyilum sp. por Person y Delevoryas (1982).
En el Triásico Superior de Zacualtipán, Hidalgo, se describe la especie Pterophyllum longifolium Brongniart (Silva Pineda, 1963).
Los aspectos morfológicos observados en el ejemplar aquí descrito, a pesar de ser muy fragmentario, permiten su determinación como Pterophyllum sp.
El género Pterophyllum se considera cosmopolita, se encuentra en varias regiones del mundo como Inglaterra (Harris, 1969), India (Freistmantel, 1877), Argentina (Archangelsky, 1970).
Recientemente se citadel Kimeridgiano de Escocia (Van KOIÚjnenburg y Van DerBurg, 1989), Triásico Superior de la Cuenca Sverdrup del Archipiélago Ártico (Ash y Basinger, 1991).
Localidad: El ejemplar proviene de San Miguelito, estadode Oaxaca. (AF)-307,RUM-390.
Género Williamsonia Carruthers, 1870
Wiliiamsonia netzahualcoyotlii Wieland
(Lámina 1,Figuras 9, 10)
(Ver sinonimia en Persen y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1984)
Observaciones: El ejemplar revisado consiste en la frutificación de una cicadofita representada por un cono que mide de 2.5 a 3.0 cm de diámetro.
Williamsonia netzahualcoyotlii es una especie abundante en las rocas jurásicas del Estado de Oaxaca, pero también está presente en los estados de Puebla y Guerrero. Los conos que describió Wieland (1914-1916) como W. ipalnemoani tienen la superficie apical idéntica a la de los conos de W. netzahualcoyotlii, por lo que se considera que pertenecen a la misma especie. Delevoryas y Gould (1973) señalan que las brácteas de esta especie son similares a las de W. huitzilopochtlii. Recientemente Velasco (1990) hace un estudio de material procedente de la Cañada del Ajo, en la porción oriental del Grupo Tecocoyunca, cerca de Mexquiapan en el sur de Puebla, de donde reporta la presencia de W. netzahualcoyotlii, lo que indica que esta especie estuvo bien distribuida durante el Jurásico Medio en lapaleocuenca Guerrero-Oaxaca-Puebla.
El género Williamsonia también está presente en el Jurásico de otras regiones del mundo, recientemente se cita del Jurásico Tardío de Escocia (Van Konijnenburg y Van DerBurg, 1989) y del noreste de Japón (Kimura y Ohana, 1989). Gee (1989) lo describe del Jurásico Tardío-Cretácico Temprano de Hope Bay, en Antártica.
Localidad: Elejemplar proviene de la parte centro-oeste de Oaxaca, cerca del poblado de San Miguelito (AF) 307, RUM-l90.
División Coniferophyta
Orden Cordaitales (?)
cf. Neoggerathiopsis hislopi (Bunbury) Feistmantel
(Lámina 2, Figuras 1,2)
Observaciones: La identificación se basa en escasos ejemplares incompletos con la región apical de las hojas ausentes. Miden de 7.0 a 10.0 cm de largo y de 3.0 a 4.0 cm de ancho, en la parte más ensanchada de la hoja.
Neoggerathiopsis hislopi es una especie bien representada en varias localidades del Jurásico Medio de Oaxaca, Wieland (1914-1916), ilustra algunos especímenes de la Barranca del Río Consuelo, en la parte noroccidental de Oaxaca, colectados por él. Person y Delevoryas (1982) obtuvieron de nuevas colectas, algunos ejemplares de esta especie y hacen una descripción más completa de N hislopi basados en el material proveniente del Arroyo del carrizo y Arroyo Santa Catarina del grupo Tecocoyunca (Formación Zorrillo), así como en los ejemplares colectados por Wieland.
Localidad: El material proviene de una región situada al noroeste de San Miguelito, estado de Oaxaca.
Discusión
Esta tafoflórula se ha comparado con las plantas de otras localidades jurásicas de México. Person (1976) comparó la flora de Oaxaca con las floras jurásicas de otras regiones del mundo. Entre ellas algunas que se conocen desde el siglo pasado como las floras de China, Francia, Italia; Rajmahal Hills, y con otras que fueron descritas a principios de este siglo como la flora Jurásica de Yorkshire, Inglaterra; Scoresby Sound, Groenlandia; Japón, etc. Recientemente se ha revisado la flora jurásica-cretácica de Hope Bay, Antártica (Gee, 1989) y se han hecho estudios sobre las plantas del Triásico Superior del Archipiélago Ártico (Ash y Basinger, 1991), encontrándose géneros comunes entre todas estas floras y las de la paleocuenca Guerrero-Oaxaca. Muchas de ellas presentan un aspecto uniforme. También se han comparado las plantas fósiles de Oaxaca y la tafoflórula de San Miguelito con otras floras jurásicas, como la flora jurásica de Montana (EE.UU.), que presenta el género Zamites, la de Canadá donde se citan equisetales y las cicadofitas Zamites, Ptilophyllum, Pterophullum y Williamsonia (Person., 1975), la flora de Alaska (KnowIton, 1914, 1917) que contiene los géneros Otozamites y Zamites, todos ellos presentes en este material. En el Jurásico de Groenlandia (Harris, 1932) se reportan los géneros Equisetum, Pterophyllum, Zamites, Ptilophyllum y Otozamites; Ash y Basinger (1991) describen del Triásico Superior del Archipiélago Ártico los géneros Ptilophyllum y Pterophyllum presentes en San Miguelito.
La flora del Triásico Superior (Rético) de Honduras estudiada por Newberry en 1888, incluye elementos similares a los de San Miguelito, como Zamites, Otozamites, Pterophyllum y Noeggerathiopsis. Delevoryas y Srivastava, (1981) describen a Piazopteris branneri del Jurásico de Honduras, helecho abundante en México. Recientemente Ateces (1990) describió del Jurásico Inferior y Medio de Cuba el mismo helecho, el cual ya había sido reportado como Phlebopteris cubensis (Vakhramcev, 1966). La flora mesozoica de Perú reportada por Berry (1922, 1937, 1939) en estratos del Jurásico, contiene taxa comunes con la flora bajo estudio, entre los que se menciona a Equisetum, Otozamites y Zamites y en la flora jurásica de Argentina se cita a Ptilophyllum, Zamites y Otozamites (Cazaoubon., 1947; Herbst 1965) y Menéndez, 1966).
En Graharnland, en la Antártida se incluye a Zamites, Otozamites, Ptilophyllum, y Wi/llamsonia (Halle, 1913), también descritos en este trabajo. Las plantas jurásicas de las Montañas Transantárticas son mencionadas por Rosler (1977), en su artículo sobre las floras antiguas de Antártica y recientemente Gee (1989) estudió plantas de Hope Bay, Antártica. La flora del Jurásico Medio de la región de Yorkshire, Inglaterra; ha sido estudiada ampliamente por Harris (1961, 1964 y 1969), tiene una semejanza muy estrecha con la aquí estudiada, sin embargo la de Yorkshire presenta una cutícula muy bien conservada, mientras que la fosilización del material de San Miguelito no permitió su conservación. Por esto, los especímenes de Oaxaca se han determinado y descrito sólo en base a la morfología. Los géneros en común entre ambas floras son: Pterophyllum, Zamites, Otozamites, Ptilophyllum y Willimasinia. Seward (1911) describió la flora de la región de Sutherland, Escocia, que fue revisada recientemente por Van Konijnenburg y Van DerBurg (1989), contiene los siguientes géneros en común con San Miguelito: Ptilophyllum, Zamites, Pterophyllum. Otozamites y Williamsonio. Las floras jurásicas de Portugal (Teixeira, 1948) y de Francia (Saporta, 1873); reportan los siguientes taxa comunes con San Miguelito: Otozamites, Pterophyllumm, Zamites, Pelourdea y Williamsonia. Géneros similares existenen Italia (Zign, 1873-1885). Lorch(1976a, 1977b) reporta en dos flórulas del Sinaí e Israel las siguientes plantas en común: Piazopteris branneri y Plilophyllum acutifolium, así como los géneros Otozamites, y W¡lliamsonia. La flora de la región de Rajmahal Hills, India (Feistrnantel, 1877; Seward y Sahni, 1920; Sahni y Rao, 1933) incluye a Pterophyllum, Ptilopyllum, Otozamites, Zamites y Williamsonia.
En la tafoflórula de San Miguelito existe una escasez de coníferas como sucede en general en las floras jurásicas de México. Sin embargo, colectas efectuadas por varios autores (Nathorst, 1899; Weber, 1972; Person y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1992) han reportado coníferas como PagiophyIlum, Brachiphyllum, Pelordea, Noeggerathiopsis, Araucarioxilon y Podozamites en floras del Jurásico Medio de varias regiones de México.
En cuanto a la ausencia de Ginkgoales en las floras jurásicas de México, se ha mostrado la distribución de estos fósiles por lo general en regiones templadas en el mundo (Dorf, 1958). Muchas de las Gynkgoales fósiles se citan del norte del Trópico de Cáncer, por lo que se piensa que la ausencia de este grupo en las regiones jurásicas de México puede explicarse por su distribución templada.
La flora de San Miguelito muestra ser una típica flora jurásica, pues los grupos de planta megafósiles que la constituyen, son dominantes en rocas de esta edad y con una distribución paleogeográfica amplia durante el periodo jurásico. La flora jurásica de México forma parte de la región ecuatorial, junto con la flora de Cuba, Colombia, Brasil, norte de África (Túnez, Libia) e lsrael (Vakhrameev, 1991).
Bibliografía
Alencáster, G., 1963. Pelecipodos del Jurásico Medio del noroeste de Oaxaca noreste de Guerrero. Univ. Nal. Autón. México, Inst. Geología. Paleontología Mexicana 15, 52p.
Aguilera,J. G., Ordóñez, E. y Buelna, R. J., 1896. Bosquejo Geológico de México; Inst. Geol. Méx. Bol. 4-6, 267 pp.
Arambarri,R G. y Silvia Pineda, A, 1987. Flórula Jurásica de una nueva localidad del estado de Oaxaca. Tesis de Licenciatura. Fac. de Ciencias, UNAM. 65 PP. 9 Lám.
Archangelsky. S., 1970. Fundamentos de Paleobotánica: La Plata, Argentina, Fac. Cienc. Nal. y Mus. Ser. Técnica Didáctica 10,347 p.
Areces-Mallea, AF., 1990. Piazopteris branneri (White) Lorch, helecho del Jurásico-Medio de Cuba. Rev. Soco Méx. Paleont., v. 3, n. 1, p. 25-40.
Ash, S. R, 1972. Piazopteris branneri from the Lower Jurassic, Egipt. Rev Palaeobot. Palynol, v.13,p. 147.154.
Ash, S. R y J. F. Basinger. 1991. A high latitude upper Triassic flora from the Heiberg Formation, Sverdrup Basin, Artic Archipielago. In contributions to Canadian Paleontology, Geological Survey of Canada. Bull. 412, p.101-131.
Barale, G. y Contini, D., 1973. La paléoflore continentale du Bajocien franccomtosis. Etude stratigraphique et paleobotanique du gisement de Pont-les-Moulins. Annales scientifique de Besançon, Ser. 3, fasc. 19, p. 249-253.
Berry, E. W., 1922. The Mesozoic flora of Perú. Johns Hopkins Univ. Stud. Geol., V. 4, p. 45-65. ______1937. Lower Cretaceous plants beneath the flood plain of the Orinoco from the State of Managas, East Venezuela. Johns Hopkins Univ. Stud. Geol. v. 12, p. 108-110.
______1939. The Fossil Plants from Huallanca, Perú, Johns Hopkins Univ. Stud. Geol. v. 13, p. 73-93.
Bose, M N. y Kasat, M L, 1972. The genus Ptilophyllum in India. Palaeobotanist (Lucknow) v.19,n.2,p.115-l44.
Burckhardt, Ch., 1927. Cefalópodos del Jurásico Medio de Oaxaca y Guerrero. Inst. Geol. México, Bol. 47, 108p.
Carrasco-Ramírez, R, 1981. Geología Jurásica del área de Tlaxiaco, Mixteca Alta, Oaxaca. Tesis de Maestría. Fac. de Ciencias, UNAM. 105 p. 15 Lám.
Cazoubon,A. J., 1947.Una nueva flora jurásica en el Cordón de Esquel en el Chubut Meridional. Rev. Soc. Geol. Argentina, v. 2, n. 1, p. 41-58.
Delevoryas, T., 1966. Hunting fossils plants in Mexico. Discovery (Cormecticut), v. 2. n. 1; p. 7-13.
______1968. Jurassic paleobotany in Oaxaca. In Geol. Soc. Amer. Guidebook for the 1968 Arm. Meetings, MexicoCity.p.10-14.
______1969. Glossopterid leaves from the Middle Jurassic of Oaxaca, Mexico. Science, V. 165,p. 895-896.
______1971. Bioticprovinces and the jurassic-cretaceous floral transition. Proc. North America Paleont. Convent. Sept. 1969,part.50.p. 1660-1674.
______1982. A New Conipteris from the Middle Jurassic or Tecomatlán, Puebla, México. Department of Botany. University of Texas, Austin, Texas. p. 71-76.
______y Gould,R. E., 1971. An unusual fossil fructification from the Jurassic of Oaxaca, Mexico. Am. Jour. Bol. v.58, n.7,p.616-620.
______1973. Investigations of North America Cycadeoids; Williamsonian cones from the Jurassic of Oaxaca, Mexico. Rev. Palaebot. Palynol. (Amsterdam Elsevier), v. 15,p. 27-42.
Díaz Lozano,E., 1916. Descripción de algunas plantas liásicas de Huayacocotla, Ver. lnst. Geol. México. Bol. 34, 18 p.
Dorf, E., 1958. The geological distribution of the Gynkgo family. Bull Wagner Tree Inst. of Science, v. 33, n. 1, p.1-10.
Erben. 1956. El Jurásico Medio y Calloviano de México. Cong. Geol. Internal. Monogr. 20, México, 104 p.
Feiistmanted, O. 1877. Jurassic (Liassic) flora of the Rajmahal Group in the Rajhamal Hills. Mem. Geol., Surv. India, Palaeont India ser. 2,pt. 2,p. 53-162.
)'as, T. Hope, R C., 1976. More evidenceforaslender growthhabitinMesozoic cycadophytes. Rev. Palaebct. Palynol. AmsterdamElsevier, v. 21, p. 93-100.
___--'yPerson, C. P., 1975.Mexigl088avaria gen. etap. now; a new genus of gloss:opteid leaves from the Jurassic of Oaxaoa, México. Palaentographica, Bd. 154, Abt.B.p.114-120.
_
_ ~~y~S~.~C. Srivastava, 1981. Jurassic plants tium the De¡.atb'ldd of Francisco Morazán, Central Honduras. . Rllview oí PaIeobotany and Palynology v. 34, p. 345
m.
Flores,L.R, 1974. Datos sobre la bioestatigrafía del Jurásico Inferior y Medio del Subsuelo de la región de Tampico. Tamps. Revista del Instituto Mexicano del Petróleo, p.6-15.
Gee,C.T., 1989. Revisión of the Late Jurassic/Early Cretaceous flora from Hope Bay, Antártica. Palaentolographica Abt..2I3,4-6,p.149-224.
Goozález-Torres, E. A, 1989. Geoología y Paleomagnetismo del área de Tezoatlán, Oaxaca. Tesis de Licenciatura, Fac. de Ingeniería, UNAM 188 p.
Guzmán, E. J, 1950. Geoología del noreste de Guerrero. Bol. Asoc. Mexicana Geol. Petroleros (BAMGP),V 2,N.2, P.95-156.
Halle, T. O., 1913. The Mesozoic flora of Graham Land, Schwedisch Sudpolar Exped. Nordenskjold Wiss. Ergebnesse, 1901-o3,n. 14,p.123. Stockohn.
Harris, T. M., 1932. The Fossil flora of Scoresby Sound, c. Greenland III. Caytoniales, Bennettitales. Medd. om Gronland, v. 85, n. p. 1-138.
_____1961. The Yorkshire Jurassic flora I. Tallophyta and Pteridopllyta. Brit. Mus. Nat. Hist. Lond. 212 p.
_____1964. T.heYorl<shireJurassicllorall. Caytoniales, Cycadales andPteridosperm. Brit. Mus. Nat. Hist. LoDd, 191 p.
____1969. The Yorkshire Jurassic flora III. Bennettitales. Brit. Mus. Nat. Hist. Lond. 186 p.
Herbst, R 1965. La flora fósil de la Formación Roca Blanca, Prov. Santa Cruz, Patagonia. Ópera Lillona v. 12, p.7-101.
Kimura, T. y T. Ohana, 1988. Late Jurassic plants from the Tochikubo Formation (Oxfordian), Somanakamura Group, in the outer zone of Northeast Japan. Bull Natn. Sci. Mus., Tokyo, Ser C. v. 14n. 3,p. 103-133.
______1989. Late Jurassic plants troro the Oginohama Formation,l Oshika Group in the outerzone ofNortheast Japan. Bull. Natn. Sci.Mus.,Tokyo,Ser.C.v.15,n.l, p.I-24.
Kimura, T.,A. OkuboyH. Miyahashi,1991. Cuticular study of Ptilophyllum leaves from the lower Cretaceous Chishi Group, in the outer zone of Japan. Bull, Natn. Sci. Mus., Tokyo, Ser. C. v. 17, n 4, p. 129-152.
Knowlton, F. H.. 1914. The Jurassic Flora of Care Lisburne, Alaska. U.S.G.S. Prof. Pap. 83 D, p. 39-64.
Knowlton, T. H., J917. A Lower Jurassic flora from the upper Matanuska Valley, Alaska. Proc. U,S. Nat. Mus., v. 54, p.451-460.
Larcb. J., 1963. Two fossil floras of the Negev Desert, Makhtesh Ramon and Israel site yield relicts of Jurassic plants. Nat. History Mag. v. 72, p. 28-38.
Lorch. J., 1967a. A Jurassic florule from Sinai. Israel J. Bot., v.16,p.29-37.
_____ I967b. A Jurassic florule of Makhtesh Ramon, Israel. Israel J. Bol. v. 16,p. 131-151.
Menéndez, C. A. 1966, Fossil Bennettitales from the Tico Flora, Santa Cruz Prov. Argentina. Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. (Geol.)v.12,p. 1-42.
Nathorst, A., 1889. Versteinerungen aus dem mexicanisches staat Oaxaca. In Fleix J. y Lenk, H. Beitrage zur Geologie und Palaontologie der Republik Mexico, pt. 2, Stuttgart, Schewizerbat 'sche verl. p. 38-54.
Newbeny,J. S., 1988. Rhaetic plants from Honduras. Amer. J Sci., v. 36,n. 215,p. 342-351.
Oishi, S., 1932a. The Rhaetic plants from the Nariwa District. Prov. Bitch (Okayana Pref.), Japan,J. Fac. Sci. Hokkaido Univ., Sapporo, v. 1, p. 257-379.
Person, C. P., 1976. The Middle Jurassic Flora of Oaxaca, Mexico. The University of Texas, Austin, Texas. 146, p. 27 Iám.
Person, C. P., y Delevoryas, T., 1982. The Midille Jurassic of Oaxaca, Mexico. Palaeontographica, Bd. 180, Abt. B, p.82-119.
Ramírez, S., 1882. Informe a la Secretaría de Fomento como resultado de su exploración a los distritos de Matamoros, Izúcar, Chiaytla y Acatlán en el estado de Puebla y del estudio de sus criaderos de carbón mineral. Anales Minist. de Fomento (México), v. 7, p. 7-97.
Rösler, D., 1977. Antiguas florestas de Antártida. Ciencias Naturaies n 46, p. 3-4.
Ruiz Marín, J.M., (Informe inédito). Prospecto Atoyaquillo, Oaxaca. Inf. Geol. Zona Sur, núm. 1060, Superintendencia operaciones Geológicas.
Sahni, B. and A. R. Roo, 1933. On some Jurassic plants frorn the Rajmahal Hills. J and Prac. Asiatic Soc. Mengal, n. 2,v. 27n. 2,p. 183-208
Saporta, G., 1873. Plantes Jurassiques, Cycadees. Paleontologie Francaise, Ser. 2, v. 2, 352 p.
Seward, A. C., 1911, The Jurassic flora of Sutherland, Trans. Roy. Soc. Edimb, v. 47, n. 4, p. 643-709.
Seward, A. C. y Salmi, B. 1920. Indian Gondwana plants. Mem. Geol. Survey India, Palaeont. Indica n. S., v. 7, 54p.
Silva Pineda, A., 1963. Plantas del Terciario Superior del estado de Hidalgo. Univ. Nal. Autón. México. Inst. Geol. Paleont. Méx. 18,25 p.
_____1969. Plantas fósiles del Jurásico Medio de Tecomatlán, estado de Puebla. Univ. Nal. Autón. México, Inst. Geol. Paleont. Méx. 27, pt. 1, 77 p.
_____1970. Plantas fósiles del Jurásico Medio de la Región de Tezoatlán, Oaxaca. México, D.F., Soc. Geol. Méx. Libro-Guia. México-Oaxaca. p.129-243.
____1984. Revisión Taxonómica y Tipificación de las plantas Jurásicas colectadas y estudiadas por Wieland (1914) en la región de El Consuelo, Oaxaca Univ. Nal. Autón. México. Inst. Geol. Paleont. Méx. 49, 104p. 31Lám.
Silva Pineda, A y González G.S.,1984.Tafoflórula jurásica de la región de Chilpancingo-Tlapa, en el noreste del estado de Guerrero, México. Memoria III Congreso Latinoamericano de Paleontología, p. 200-206.
Silva Pineda, A, B. E. Buitrón y R. R. Carrasco, 1986a Bioestratigrafía del Jurásico de la región de Tlaxiaco, Oaxaca. VIII Convención GeológicaNacional, Soc. Geol. Mexicana, p. 84.
_____1986b. Consideraciones paleoecológicas de las formaciones Zorrillo-Taberna (?Aaleniano-Batoniano) en la región de Tlaxiaco, Oaxaca. VI Coloquio sobre Paleobotánica y Palinología, p. 45.
Silva Pineda, A. y S. González Gallardo, 1988. Algunas Bennetittales (Cycadophyta) y Coniferales (Coniferophyta) del Jurásico Medio del área de Cualac, Guerrero. Univ. Nal. Autón. México, Inst. Geología., Revista v. 7, núm. 2, p. 244-248.
_____1990. Flora Fósil del Jurásico Medio de la Región de Chalcatongo. en el suroeste del estado de Oaxaca. Rev. Soc. Méx. Paleont. v. 2,n. 2,p. 7-15.
Silva Pineda,A y Arambarri,R G.,1991. Flora Jurásica de San Andrés Yutatio en el noroeste de Oaxaca. Rev. Soc. Geol. Méx. Paleont. v. 4,p. 57-61.
Stewart, W. N., 1983. Paleobotany and the Evolution of Plants. Cambriadge University Press., 405 p.
Teixeira, C., 1948. Flora Mesozoica Portuguesa, I. Servo Geol. Lisboa, 118 p.
Vakhrameev, V.A, 1966. Primer descubrimiento de flora del Jurásico de Cuba. Rev. Tecnológica, v. 2, p. 22-25.
____1991. Jurassic and Cretaceous floras and the climates of the earth. Cambridge University Press, 318p.
Van Konijnenburg-van Citterty vanderBurg, 1989. The flora from the Kimrneridgian (Upper Jurassie of Culgower, Sutherland, Scotland. Review of Palaeobotany and Palynology 61,p.1-51
Velasco, P., 1990. Tafoflora del Jurásico Medio de la Cañada del Ajo, sur de Puebla, México. Rev. Soc. Mexicana Paleontología, v. 2,n. 2,p. 17-29.
Ward, L F. 1989. The Geographical distribution of Fossil Plants. U. S. Geol. Surv. Ann. Repl. 8. pp:663-960.
White, D., 1913. A new fossil plant from the State of Bahia, BraziL Am. Jour. Sei. v. 35,p. 633-636.
Weber, R, 1972. Las vegetaciones maestrictuana de la Fonnación Olmos de Coahuila, México. Bol. Mexicana, v.33,n.1,p.5-19.
Wieland, G. R., 1909. The Williamsonias of the Mixteca Alta. Bol. Gaz.48.427-441.
_____1911 On the Williamsoni¡an Tribe. Am. Journ. Sci.. v.32,p.433-472.
_____1912. La Flora Fósil de la Mixteca Alta. Bol. Soc. Geol. Méx. v. 8. Ej. 1, p. 8 (Resumen).
_____1913. The Liassic flora of the Mixteca Alta of Mexico. its composition, age and source. Am. JourN. Sci.,v. 36,p.251-281.
_____1914-1916. La Flora Liásica de la Mixteca Alta. lnst GeoL Méx. Bol. 31. 165 p. 50 lám.
_____1926. The El Consuelo Cycadeoids. Bol. Gaz., v. 81p.72-86.
_____1929. A New CyCad from The Mariposa Slates. BulL. DepT. Geol. SCi. Univ. Calif. Berkeley. v. 17, n. 12. p.303-323.
Zigno, B. A., 1873-1885. Flora fossilis formations Oolithicae, Le piante fossili, v. 2, p. 1-95. Padova.
|
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA MEXICANA, V. 52, n. 3, (2000), 43-51 http://dx.doi.org/10.18268/BSGM1995v52n3a5 |
|
Pseudofulgurita El Rosario: Un agregado vítreo exótico en el Estado de Hidalgo
Luis Enrique Ortiz Hernández1,2 e Israel Hernández Pérez3
1Consejo de Recursos Minerales, Gerencia de Investigación Aplicada. Blv. Felipe Ángeles s/n km 93.5 Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca, Hgo.
2Sección de Estudios de Posgrado e Investigación IPN, ESIA-Unidad Zacatenco. Ed. No. 12, 3er. Piso, Apdo. Postal 75-136, México, D.F.
3Consejo de Recursos Minerales, Gerencia de Geofísica. Blv. Felipe Ángeles s/n km 93.5 Col Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca, Hgo.
Resumen
Varios fragmentos de pseudofulgurita, siendo el mayor denominado El Rosario de 6.475 kg, encontrados el día 21 de Mayo de 1995, en el Ejido El Rosario, cerca de Tepatepec, estado de Hidalgo. El sitio del hallazgo es un terreno de cultivo ubicado en las coordenadas geográficas 99°05' de latitud norte y 20° 15' de longitud oeste. Megascópicamente el fragmento estudiado tiene un aspecto vítreo de color verde olivo y brillo resinoso con abundantes oquedades y escasas esferas metálicas gris acero, rodeado por una coraza gris negruzca de aspecto escoriáceo, parcialmente brechada y conteniendo estructuras tubulosas.
El peso especifico promedio del agredado vítreo es de 2.548. Su análisis mineralógico muestra que la parte vítrea está formada de un vidrio sílicoalumninoso (n>1.537), con estructura brechoide, conteniendo esferas metálicas de silícidos y microcristales subedrales de dinopiroxeno. En la parte escoriácea que recubre la parte vítrea se identificó a polimorfos de la sílice (cuarzo, tridimita, cristobalita) y plagioclasa, asi como impregnaciones de portlandita, calcita e hidróxidos de calcio.
Los análisis químicos de roca total muestran un enriquecimiento en componentes refractarios tales como SiO2 y Al2O3 y valores menos importantes de Na2 K2O1, CaO, FeO y TiO2, que representa la composición química del material arcilloso y limoso del suelo a partir del cual se formó la pseudofulgurita. La evidencia muestra que el origen de ésta se debió a la descarga eléctrica producida por la ruptura de una línea de alta tensión (13,000 volts) que impactó la superficie del terreno de cultivo.
Palabras clave: Pseudofulgurlta, caracterización mineralógica. composición quimica. estado de Hidalgo, México.
Abstract
El Rosario pseudofulgurita (6.475 kg) and other small vitreous fragments, were recovered May 21st, 1995, in Ejido El Rosario, near Tepatepec, Hidalgo state (99" 05' N and 20° 15' S). A brecciated and tubular structure formed by a green siliceous and aliminous glass with n> 1.537 and a specitie gravíty of 2.548 are the characteristics of the biggest fragment. It ¡nclude gray metalic spheres of silicides, and rare clinopyroxene microcrysts. In the scoriaceous part surrounding the glass, were identified silica polymorphs (quartz, tridimite and cristobalite), plagioclase, portlandite, calcite and calcic hydroxides.
Whole-rock analysis of both glassy and scoriaceous phases show SiO2 and Al2O3 enrichment, and Na2 K2O1, CaO, FeO y TiO2 contents that represent the whole chemical composition of the argillaceous and silty precursor soil. El Rosario pseudofulgurite was produced when a broken high-power line (13,000 volts) fell to the ground.
Key Words: Pseudofulgurite. mineralogical characterization, chemical composition, Hidalgo state, Mexico.
Introducción
Un agregado vitreo de 6.475 kg así como otros fragmentos pequefios vítreos y escoriáceos fueron recuperados el día 25 de Mayo de 1995, en el Ejido El Rosario, Mpio. de Francisco I. Madero, localizado aproximadamente 8 kms al Tepatepec, en el estado de Hidalgo. El agregado vítreo, que fue considerado por los habitantes del lugar como un fragmento de meteorito, contrasta notablemente con las formaciones geológicas circundantes constituidas por suelos arcillososy limosos derivados de la meteorización de tobas ácidas y tobas carbonatadas. por lo que su origen se considera exótico. El sitio del hallazgo fue un terreno de cultivo, propledad del señor Tomás Zamora Pérez, ubicado oriente de en las coordenadas geográficas 99° 05' de latitud norte y 20° 15' de longitud oeste (Figura 1).
Ortiz-fig01.jpg)
Figura 1.- Mapa de localización Geográfica mostrando donde se encontró el fragmento vítreo.
Los autores del presente trabajo acudieron en compañía de funcionarios municipales de Tepatepec y del Ing. Francisco Quijas Cruz, miembro de la Dirección General de Protección Civil del Estado de Hidalgo, ya que los habitantes de El Rosario solicitaron apoyo para detectar posible radiactividad en la zona del supuesto impacto del meteorito. Con objeto de tranquilizar a éstos, se procedió a medir ésta con un espectrómetro de rayos gamma SCINTREX GIS-4, obteniéndose mediciones del orden de 60-80 cuentas por segundo (cps) de cuenta total, lo que es una medida del valor de fondo del material que conforma el terreno (arcillas y limo).
Relata el señor Alfredo Zamora Vázquez, comisariado ejidal de El Rosario, que el día domingo 21 de Mayo, entre las 19:30 a 20:00 horas se encontraba en las afueras de su domicilio en compañía del señor Tomás Zamora Pérez, cuando de repente se percataron que en el sembradío de chiles propiedad de este último, los cables de alta tensión (13,000 volts) que cruzan éste, habían sido rotos. Al acercarse al lugar, se percataron que un objeto incandescente yacía semienterrado en la tierra de cultivo, en una cavidad de forma ovalada de 80 X 60 cm y 10 cm de profundidad. Al otro día volvieron al sitio pero no pudieron desenterrar el objeto ya que estaba aún caliente, lo que se extendió al segundo día.
No fue sino hasta que los empleados de la Comisión Federal de Electricidad fueron a reparar los cables de alta tensión, el miércoles 24, que desenterraron el supuesto meteorito y lo transladaron a sus instalaciones en la ciudad de Tepatepec. Acto seguido, el señor Alfredo Zamora Vázquez recuperó al otro día el fragmento vítreo, a instancias del ciudadano Presidente Municipal de Tepatepec, Lic. Francisco Morelos Fernández, quien se comunicó a la Dirección General de Protección Civil, en Pachuca, procediendo esta última a solicitar apoyo al Consejo de Recursos Minerales en lo tocante a transporte, medición de radiactividad y clasificación y análisis del agregado vítreo.
Los resultados obtenidos en la caracterización mineralógica y química de este agregado vítreo, así como la discusión acerca de su origen, constituyen el objetivo principal de este trabajo.
Descripción megascópica
El fragmento vítreo mayor tiene una forma elipsoidal y en parte cilíndrica, con longitud aproximada de 35 cms, un aspecto vítreo de color verde olivo y brillo resinoso, rodeado por una coraza (2 a 3 cms de espesor), gris negruzca de aspecto escoriáceo, parcialmente brechada y conteniendo estructuras tubulosas (Figura 2). La parte vítrea presenta abundantes oquedades parecidas a vesículas en forma de gota de tamafto variable (0.5-3 cms), en ocasiones intecomunicadas por medio de canales y escasas esferas metálicas gris acero de 1 cm hasta 3 cm de diámetro, se observan diseminadas (Figura 3). En la coraza gris negruzca se reconoció también, escasas impregnaciones de un material de color blanco mate.
Ortiz-fig02.jpg)
Figura 2.- Aspecto general de la pseudofulgurita mostrando las vesículas en la parte vítrea (Vi). la coraza escoriácea brechoide (Es) que la recubre y las estructuras tubulosas (Tb).
Otros fragmentos pequeños vítreos de color verde y escoriáceos de color gris negruzco, semejantes a las estructuras tubulosas del fragmento mayor y de la misma composición también fueron encontrados esparcidos en el terreno de cultivo (Figs. 4 y 5).
Ortiz-fig03.jpg)
Figura 3.- Abundantes vesiculas (Vs) y una esfera metálica (M) en la parte vítrea de la pseudofulgurita. Se observa tamblen la coraza escoriaácea brechoide (Es) con una impregnacIón blanca
Métodos analíticos usados
Los análisis necesarios para caracterizar quimica y mineralógicamente el agregado vítreo fueron desarrollados en el Centro Experimental Tecamachalco del Consejo de Recursos Minerales, en la ciudad de México.
Después de efectuar cortes de la parte vitrea, escoriácea de rayos X, con el objeto de identificar las fases mineralógicas presentes. Las muestras fueron analizadas empleando los tubos de cromo y tungsteno, en un difractómetro de rayos X marca RIGAKU. Acto seguido, se envió otra parte vítrea y otra escoriácea para su análisis de roca total mediante fluorescencia de rayos X, utilizándose un espectrofotómetro de fluorescencia de rayos X marca RJGAKU DENKl. También se realizó la medición del peso especifico de la muestra mediante picnómetro al alcohol ISO-propílico a temperatura ambiente (24°C) y se estudiaron tres láminas delgadas al microscopio petrográfico. Dos superficies pulidas fueron preparadas para el estudio de la parte metálica a la microsonda electrónica (marca JEOL-JSM-35C) en el Instituto de Geología de la UNAM. Las condiciones analíticas utilizadas para los análisis cuantitativos a la microsonda electrónica fueron 15 kV de polencial de aceleración y 100 nA de intensidad de corriente. Los análisis obtenidos en porcentaje en peso fueron recalculados a 100%con el programa de correcci6n ZAF (número atómico, absorción y fluorescencia).
Ortiz-fig04.jpg)
Figura 4.- Fragmentos vítreos de tamaño pequeño que se encontraron esparcidos en el terreno de cultivo. Nótese aspecto escoriáceo y su abundancia de vesículas.
Ortiz-fig05.jpg)
Figura 5.- Uno de los fragmentos vítreos de mayor tamaño, de aspecto escoriáceo y brechamiento característico.
Resultados obtenidos
Dos mediciones del peso específico de la parte vítrea arrojan valores de 2.488 y 2.608, con un peso específico promedio de 2.548. Este peso específico medio es similar a la densidad media reportada para calizas y dolomitas secas (2.54 gr/cm3) y es mayor al de fulguritas descritas en la literatura (p.e. = 2.20; Frondel, 1962).
Al microscopio de luz transmitida se observa un material incoloro isotrópico, en ocasiones con tonalidades verdosas, el cual se identificó como un vidrio de composición sílicoaluminoso (n>bálsamo>1.537). Este vidrio está rellenado en sus partes brechoides por hematita e hidróxidos de fierro, presentando abundantes oquedades y burbujas redondeadas, exsoluciones vermiformes con extinción ondulante de plagioclasa y tridimita, así como raras diseminaciones de microcristales subedrales de clinopiroxeno y esferas con lustre metálico. Dada la rarezay el tamaño tan pequeño de los microcristales de clinopiroxeno (<5 mm,) no fue posible determinar su composición exacta.
Por no tener una estructura atómica bien definida, mediante difracción de rayos X no pudieron determinarse los componentes de la parte vítrea la cual forma un 87% modal de la muestra. En la parte escoriácea se encontraron polimorfos de la sílice (cuarzo, tridimita y cristobalita), así como plagioclasa (Figura 6), mientras que en las impregnaciones blancas se reconoció la presencia de calcita, portlandita, óxido de calcio y feldespatos (Figura 7). El análisis por difracción de rayos X de las esferas metálicas incluidas en el vidrio indica que se trata de una aleación refractaria de Fe y Si acompañada de hematita.
Los constituyentes del agregado vítreo en porcentaje modal se muestran en la Tabla 1, Ellos son reportados subdividiéndolos en parte vítrea, escoriácea e impregnaciones blancas.
Químicamente, en la parte vítrea (muestra MET-1A) y escoriácea (muestra MET-1B) del agregado vítreo se constatan contenidos en elementos mayores casi similares con la excepción del FeO que presenta un contenido mayor en la pate escroriácea, posiblemente debido a condiciones más oxidantes que prevalecieron en esta parte durante la formación del agregado vítreo (Tabla 2). Este agregado está casi en su totalidad formado de SiO2, Al203 y FeO*, ya que la suma de estos óxidos varía entre 90 y 88% en la parte vítrea y escoriácea respectivamente, La relación Na/Al de ambas partes es inferior a 1, lo que es característico de mezclas sílicoaluminosas y vidrios (Mysen, 1988). Comparado con fulguritas reportadas en Australia (Frondel, 1962) y en Michigan, Estados Unidos (Essene y Fisher, 1986), la pseudofulgurita El Rosario es menos rica en sílice pero más rica en alúmina, fierro total y álcalis,
Los resultados del análisis normativo CIPW de las muestras analizadas indican que tanto la parte vítrea como la escoriácea son sobresaturadas en sílice, lo que hace aparecer cuarzo libre en la norma. También la presencia de corindón normativo corrobora el carácter hiperaluminoso del agregado vítreo. Otros minerales normativos son albita, anortita y ortoclasa, que reflejan los contenidos en Na2O, CaO y K2O del agregado. La hematita e ilmenita también aparecen en la norma, lo que es indicativo del enriquecimiento en fierro y contenido en titanio (Tabla 3).
Ortiz-fig06.jpg)
Figura 6.- Diafractograma correspondiente a la parte escoriácea, mostrando la presencia de polimorfos de la sílice y piagloclasa.
Ortiz-fig07.jpg)
Figura 7.- Diafractograma correspondiente a las impregnaciones blancas, mostrando presencia de portlandita. calcita, óxido de calcio y feldespato.
Los análisis cuantitativos a la microsonda electrónica de la fase vítrea y de la fase metálica de la pseudofulgurita corroboran los datos proporcionados por la fluorescencia de rayos X y permiten profundizar éstos, En efecto, se observan cristales fracturados de aleaciones de fierro-silicio (silícidos), conteníendo exsoluciones lamelares y vermiformes de similar composición (Fig, 8). Estas exsoluciones presentan variaciones significativas en sus contenidos en Fe y Si del borde hacia el centro, con relaciones de 2:1 a 1:1 y trazas de Ti (Tabla 4). También se observan glóbulos metálicos de silícidos enriquecidos en Fe-Ti y de tamaño pequeño <5 mm) embestidos en vidrio con contenidos en SiO2 variando entre 61-65% (Figura 9).
Clasificación y origen del agregado
De acuerdo con la literatura geológica, las rocas vítreas se forman por enfriamiento súbito o por choque que induce deslrucción de la estructura cristalina. De acuerdo a O'Keef (1984), los vidrios de origen natural son de varios tipos, a saber: volcánico, de impacto, diapléctico, tectita, fulgurita y combustion-metamórfico. El origen de estos vidrios es resumido en la Tabla 5. Los tres primems tipos de vidrio han sido encontrados tanto en la superficie de la Tierra, como también en la Luna y algunos meteoritos, mientras que los tres restantes están restringidos a cuerpos planetarios con atmósfera.
Tabla 1. Composición mineralógica y porcentaje modal de la parte vítrea, escoriácea e impregnaciones blancas de la pseudofulgurita El Rosario.| Constituyente | Composición | % en la muestra |
| Parte vítrea | ||
| Vidrio silicoaluminoso | Si> Al> Ca> Mg> Fe> K> Na> Ti | 87 |
| Clinopiroxeno | (Mg, Fe) SiO3-CaMg(SiO3)2 | 2 |
| Silícidos | FeSi(Ti) | 2 |
| Hematita | Fe2O3 | 0.5 |
| Parte escoriácea | ||
| Cuarzo | SiO2 | 1 |
| Tridimita | SiO2 | |
| Cristobalita | SiO2 | |
| Plagioclasa | (Ca, Na)Al2Si2O8 | |
| Impregnaciones blancas | ||
| Calcita | CaCO3 | 0.5 |
| Portlandita | Ca(OH)2 | 0.5 |
| Óxido de calcio | CaO | 0.5 |
| Feldespatos | NaAlSi3O8-CaAl2SiO8 | 0.5 |
| Total | 100 |
Tabla 2, Análisis químicos de roca total (en % en peso) de la parte vítrea (MET-1A) y escor¡ácea (MET-1B) de la pseudofulgurita El Rosario. A título de comparación la composición química de una fulgurita de Australia (Frondel, 1962) y de fúlguritas de Michigan (Essene y Fisher, 1986).Ortiz-tabla02.jpg)
Tabla 3. Norma ClPW de la parte vítrea (MET-1A) y escoriácea (MET-1B) de la pseudofulgurita El Rosario.Ortiz-tabla03.jpg)
D.I.=Índice de diferenciación.
Las evidencias encontradas en el terreno de cultivo, tales como la presencia de una cavidad de forma ovalada, una línea de alta tensión rota, fragmentos vítreos y escoriáceos de composición similar al fragmento mayor, así como las características megascópicas, microscópicas y la composición mineralógica y química del agregado vítreo, son compatibles con las de las fulguritas (Feldman, 1987), los productos terrestres resultantes de rayos impactando la superticie del suelo o rocas. Las fulguritas han sido producidas también artificialmente haciendo pasar una corriente eléctrica a través de arena u otro material, o cuando líneas de alta tensión han sido rotas sobre suelo arenoso. A estos últimos productos se les denomina pseudofulgurita, ya que no fue formada por fusión producida por el efecto de un rayo sino de una simple descarga eléctrica inducida por la ruptura de una línea de alta tensión (13,000 volts de tensión de aceleración; técnicos de la CFE, comunicación oral) impactando la superlicie del terreno arcilloso y limoso. Según el Dictionary of Geology (Tomkeieff, 1983), las fulguritas (del latín fulgur igual a fundido) son tubos vitrificados de material silíceo fundido producido cuando un rayo impacta la superficie del terreno. Los vidrios son de color blanco grisáceo, café, marrón, oscuro, negro o verdes amarillentos, bulbosos o con protuberancias alargadas, a veces bifurcadas. Su superficie exterior es rugosa con excrescencias en forma de hilo y vesicular. Algunas de ellas libres de oquedades son parecidas megascópicamente a obsidiana negra, aunque la gran mayoría presentan tubos pequeños de vidrio pasando al interior de la roca. Estas rocas son comunes en arenas de duna del desierto o en planicies costeras. Ellas han sido reportadas por Frondel (1962) como vidrios naturales o artificiales de composición silícica (90-99% de Si02), formadas cuando un rayo golpea y mezcla arenas cuarcíferas, rocas o suelo. Un contenido en silice variando de 85 al 99% ha sido reportado para fulguritas por Essene y Fisher (1986). Debe considerarse, sin embargo, que la composición quimica global de las fulguritas depende del protolito o del material a partir del cual se formaron estos agregados vítreos.
Ortiz-fig08.jpg)
Figura 8.- Fotomicrografía obtenida a la microsonda electrónica mostrando una esfera metálica de silicidos (M) incluida en vidrio silícico (Vi). Se observan exsoluciones lamelares y vermiculares de Fe-Si y el fracturamiento característico de los cristales. Los números indican la localización de los análiis puntuales.
Ortiz-fig09.jpg)
Figura 9.- Fotomicrografía obtenida a la microsonda electrónica mostrando glóbulos de silicidos (M) de tamaño pequeño incluidos en vidrio silícico (Vi). A la izquierda un cristal de
silícido (Si) con estrías de pulido. Los números indican la localzación de los análisis puntuales.
Tabla 4.-Análisis puntuales a la microsonda electrónica de la fase vítrea y de la fase metálica de la pseudofulgurita expresados en porcentaje en peso. 1 y 2 fase vítrea. 3 a 10 fase metálica. La ubicación de los análisis efectuados se indican en las figuras 8 y 9.Ortiz-tabla04.jpg)
El impacto de rayos sobre el terreno produce varios efectos inusuales ocasionando cambios abruptos en la presión, temperatura, densidad y velocidad del medio impactado, provocando mezcla, vaporización, fundido y transformación mineralógica o en su defecto fuertes deformaciones de los materiales rocosos (Brook et al., 1962; Hill, 1971; Uman y Knider, 1989; Newcott, 1963). La fulgurita resultante típicamente consiste de vidrio producido por el intenso calor inducido por la descarga eléctrica. Estas rocas son generalmente tubulares, con interior hueco y frágil y exterior poroso (Daly et al., 1993). Las fulguritas contienen fases que requieren altas temperaturas, excediendo en general 1000° e, siendo la temperatura de mezcla antes de la formación del vidrio estimada entre 1900 a 2700°C (Essene y Fisher. 1986), reflejando las condiciones extremas praducidas localmente por el rayo. Esto se produce cuando la descarga eléctrica causa que el campo eléctrico rebase el límite de rompimiento del aire adyacente produciendo mezcla y vaporización. Este rompimiento causa una descarga convectiva formada a partir del objeto impactado hacia arriba. La energia liberada y los voltajes y temperaturas involucradas son verdaderamente extraordinarias para alcanzar la mezcla de materiales.
Los minerales encontrados en las fulguritas son polimorfos de la sílice, rara vez ZrO2, mulita (Si2Al6O13) (Frondel, 1962) y recientemente se ha señalado la presencia de grafito, fullerenos (C60 y C70; Daly et al., 1993), silícidos (FexSiI-x), compuestos de fierro, titanio y fósfidos (Essene y Fisher, 1986), todos ellos formados a altas temperaturas y bajas presiones. En rocas terrestres, la presencia de tridimita y cristobalita es común en las cavidades de rocas volcánicas vítreas. Estos minerales se supone se formaron tardíamente por emanaciones de gases calientes actuando sobre la roca aún no del todo solidificada. Según Deer et al. (1993), la tridimita se forma arriba de los 870°C y cuando ésta se calienta a ~1470°C se transforma en cristobalita. La presencia de estos polimorfos sugiere altas temperaturas alcanzadas por la pseudofulgurita El Rosario. Esta temperatura alta es también sugerida por la presencia de clinopiroxeno, ya que piroxenas del tipo clinoestatita coexisten con cristobalita a temperaturas de alrededor de 1570°C (Mysen, 1988) y se sabe también que para que la arena se convierta en un vidrio se necesita una temperatura de alrededor de 1370°C. Por otra parte, se sabe que una descarga de 28000 volts de tensión de aceleración afectando un terreno blando y conductor de electriciclad, puede producir una temperatura de aproximadamente 2500°C (técnicos de la CFE, comunicación oral), lo cual es suficiente para fundir localmente el terreno y producir vaporización.
Tabla 5. Tipos de vidrios de origen natural (Según O'Keefe, 1984).
| Vidrio | Origen |
| Volcánico | Enfriamiento de magma intrusivo o efusivo/explosivo |
| Impacto | Fusión termal de blancos sublimados rápidamente enfriados |
| Diapléctico | Isotropización de minerales en estado sólido por choque o impacto |
| Tectita | Fusión termal de impacto de capas superficiales |
| Fulgurita | Vaporización de blancos por impacto de rayos |
| Combustión-Metamórfico | Combustión subterránea de sedimentos orgánicos |
Ortiz-fig10.jpg)
Figura 10.- Origen de la pseudofulgurita El Rosario.
El hervimiento del agregado vítreo está evidenciado por la abundancia de vesículas y los canales que intercomunican éstas. La vaporización del oxigeno durante el hervimiento proporcionó las condiciones idóneas para el desarrollo de los silícidos.
Estos silícidos. que consisten de tetraedros de sílice ocupados porotros elementos tales como Fe, Al, Ti, B, P, Sn y otros (Feldman, 1987), han sido encontrados en fulguritas que han experimentado una extrema reducción y denotan una inmiscibilidad entre fase vítrea y metálica (Essene y Fisher, 1986). Estas condiciones son sugeridas también por las exsoluciones de plagioclasa y tridimita en la parte vítrea que dan evidencia de inmiscibilidad y también por la forma esferoidal de las esferas metálicas o glóbulos que sugieren desmezcla de líquido metálico a partir de un líquido silicatado (Essene y Fisber, 1986).
La composición quúnica predominante en sílice y alúmina de la pseudofulgurita es un reflejo del material original a partir del cual ésta se formó, que son suelos del tipo Vertisoles pélicos y Feozems con propiedades vérticas con contenidos en arcilla superiores al 35%, contenidos variables en carbonatos (0.5-8%) y bajos en materia orgánica (Detenal, 1982). Este tipo de suelo presenta una composición predominante de arcillas del tipo de la montmorillonita (Al1.67Mg0.33 (OH)2(Si4O10)o.33Na0.33(H2O)4). También se sabe que la composición de las líneas de alta tensión es aluminio, acero, plástico y partes cerámicas. Estos materiales pudieron fundirse con el suelo para dar origen a un agregado vítreo sílicoaluminoso con predominio de materiales refractarios.
Conclusiones
La pseudofulgurita El Rosario coonstituye un fragmento vítreo exótico en el estado de Hidalgo. Sus características sugieren que se formó por mezcla producida por la descarga eléctrica de una línea de alta tensión (13000 volts de tensión de aceleración) con la superticie del terreno de cultivo arcilloso-limoso que indujo vaporización, fundido, transformación mineralógica y solidificación del material impactado. Su peso específico es 2.548. El vidrio refractario que la constituye es de composición sílicoaluminosa con n>1.537 conteniendo escasas diseminaciones de clinopiroxeno, así como esferas y glóbulos de silícidos con trazas de titanio. En su parte escoriácea se identificaron polimorfos de la sílice (cuarzo, tridimita y cristobalita) y plagioclasa. La parte vítrea y escoriácea están constituidas esencialmente de refractarios que expresan químicamente su abundancia en SiO2, Al2O3 y FeO·, y contenidos bajos en Na2O, CaO, KO2 y TiO2. Las impregnaciones blancas formadas de calcita, óxido de calcio, portlandita y feldespatos, sugiere adición de calcio posiblemente suministrado por las raíces de la vegetación existente en el terreno de cultivo o por la carbonatación de las tobas del cual procede el suelo arcilloso y limoso implicado. Se sabe, en efecto, que los productos formados por la siliciticación de raíces de plantas están compuestos de carbonato de calcio, limonita y calcedonia (Fronde!, 1962).
Las características similares de la pseudofulgurita y de los fragmentos vítreos y escoriáceos pequeños encontrados en el terreno de cultivo sugieren que éstos son fragmentos disgregados del agregado mayor o que ellos fueron formados por el mismo fenómeno que produjo éste.
La pseudofulgurita El Rosario daría evidencia de un origen exótico, aunque terrestre, ya que es completamente ajena a las formaciones geológicas adyacentes y fue formada por procesos poco usuales en la naturaleza (Figura 10).
Agradecimientos
Los autores manifiestan su agradecimiento a las autoridades del Consejo de Recursos Minerales por las facilidades otorgadas para la publicación del presente trabajo. Se agradece asimismo al personal del Centro Experimental Tecamachalco, lngs. Ma. de la Luz Rivas, Alfonso Cruz y Rolando Nieto por el análisis de las muestras, así como también a los lngs. Gregorio Medina García y José Cárdenas Vargas, por su apoyo logístico. Se agradece asimismo a la Bióloga Margarita Reyes Salas del Instituto de Geología de la UNAM por su apoyo en los análisis cuantitativos de la fase metálica y vítrea en la microsonda electrónica.
Bibliografía
DETENAL, 1982, Síntesis Geográfica del Estado de Hidalgo: México, D.F., Secretaría de Programación y Presupuesto, Dirección de Estudios del Territorio Nacional, 134 p.
Brook, M., Kitagawa, N.& Warkman,E.J., 1962, Quantitative study of strokes and continuing currents in lighting discharges to ground. Journal of Geophysical Research, v. 67, No. 2,p. 649-659.
Daly, TK, Buseck, PR., Williams, P. & Lewis, C.F., 1993, Fullerenes from a fulgurite. Science, v. 259,p. 1599-1601.
Deer, W.A., Howie, R.A. and Zussman, l, 1993, An introduction to the rock-forming minerals. Longman Scientific & Technical, 2nd edition, 696 p.
Essene, E.K. & Fisher, O,C., 1986, Lightning-strike fusion: Extreme reduction and metal-silicate liquid inmiscibility. Science, v. 236, p. 189-193.
Feldman, V., 1987, Comparative characteristics of impactite, tektite and fulgurite glasses. In Second International Conference on Natural Glasses. Prague,21-25 September 1987, published by Charles Universitha, Praga, Kanta, J., ed., 435 p.
Frondel,C., 1962, Silicaminerals, vol 3 Dana's System of Mineralogy, p. 318-329, John Wiley & Sons, New York.
Hill. RD., 1971, Channel heating in return-stroke lightning. Journal of Geophysical Research, v. 76, No. 3,p. 637-645.
Mysen,B.O., 1988, Structure and properties of silicate melts. Developments in Geochemistry 4, Elsevier, Amsterdam. Oxford, NewYork, Toronta, 354p.
Newcott, W.R., 1993, Lightning. Nature's high-voltage spectacle. National Geographic,v. 184,No. 1, p. 82-103.
O'Keef JA, 1984, Natural glasses. In Natural Glasses, edited by Pye, LD., O'Keef, J.A. & Fréchette, VD., North Holland, Amsterdam, p. 1-17.
Tomkeieff, S.l., 1983, Dictionary of Petrology. Edited by Walton, E.K., Randall,B.A.O.,Battey,M.H. & Tomkeief, O., John Wiley & Sons Ltd. Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore, 680 p.
Uman, M.A. & Knider, Ph., E., 1989. Natural and artificially initiated lightning. Science, v. 246.No. 4929, p.457-463.
e'MIMO
Dt:
nllRlCE~"
FU"OC.U~IL__
|
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA MEXICANA, V. 52, n. 3, (2000) 21-30 http://dx.doi.org/10.18268/BSGM1995v52n3a3 |
|
Importancia biocronoestratigráfica e implicaciones ambientales del género Saccocoma Arachnoidea (Bronniman, 1955), en el sureste de Mexico, durante el Tithoniano Medio
Noemí Aguilera Franco y Sonia Franco Navarrete
Gerencia de Investigación Aplicada en Geociencias, Instituto Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas No. 152. México D.F. 07730
Resumen
Con base en reconstrucciones paleontológicas y en la revisión taxonómica, se considera al género Lombardia Bronnimann 1955, como un sinónimo del género Saccocoma Agassiz, 1836. Se propone utilizar únicamente a la especie Sarccocoma arachnoidea como marcador biocronológico de sedimentos del Tithoniano Medio para el sureste de México. El ambiente de depósito de las rocas del Tithoniano se debió al ahogamiento de la platafonna interna del Kimmeridgiano debido posiblemente a un evento anóxico.
Abstract
Acoording lo paleontological reconstruction and a taxonomic review Lombardia Bronnimann 1955 is considered as synonyrnous of Saccocoma Agassiz, 1836. It proposed only the specie Saccocoma arachnoidea as biocronologic marker of Middle Tithonian rocks of Southeastern of México. These rocks were deposited in Kimmeridgian through drowned platfonn setting posibily by an anoxic event.
Introducción
En el sureste de México, las rocas arcillosas, calcáreo arcillosas y calcáreo-limosas que caracterizan al Jurásico Superior, revisten una gran importancia debido a su alto potencial generador. Se ha observado que la distribución de unidades de mayor riqueza orgánica (COT) en el sureste de México, se presentan durante el intervalo Kimmeridgiano-Tithoniano (Rosales& Bello, 1992; Guzmán& Rocha, 1994). Esta distribución parece estar controlada por eventos anóxicos ocurridos durante este tiempo (Rosales y Bello, 1992; Escamilla et al., 1992).
De tal manera, resulta de vita! importancia establecer una bioestratigrafia fina para esta región, Debido a esto, en el sureste de México ha sido posible diferenciar el Tithoniano Inferior, Medio y Superior de acuerdo a los conjuntos orgánicos y a los microfósiles de importancia cronoestratigráiica que contienen.
Los estudios bioestratigráfícos realizados a la fecha en muestras de subsuelo en el área de VIllahennosa y la Sonda de Campeche, han arrojado importantes datos micropaleontológicos y la posibilidad de utilizar y dar a conocer otros grupos de importancia cronoestratlgráfica; tal es el caso de los saccocómidos y los estomiosféridos del Jurásico Superior. En este trabajo, se re1erire únicamente a los saccocómidos.
La posición taxonómica de este grupo ha sido muy incierta, ya que de acuerdo a sus características morfológicas ha sido asignado a distintos taxa. En esta ocasión bajo, se hace la recopilación de diversos trabajos del género Saccocoma y se muestra cómo este género ha sido utilizado a nivel mundial como una herramienta cronoestratigráfica durante el intervalo Kimmeridgiano-Tithoniano.
En México la distribución del género Saccocoma se presenta para todo el Tihoniano, sin embargo, se ha observado su mayor abundancia y buena preservación para el Titoniano medio. Litológicamente estas rocas están caracterizadas por wackestone, packestone y lutita calcáreo-limosa, bioclásticas constituidas por abundantes crinoideos libres nadadores del género Sacoccoma. Estos sacoccómidos constituyen un elemento biógeno importante para las facies de platafonna abierta.
En este trabajo se propone utilizar el biohorizonte con Saccocoma arachnoidea como un marcador biocronológico del Tithoniano Medio, ya que se ha observado que stratigráficamente subyace a un biohorizonte constituído por calpionélidos como Crassicollaria intermedia y Calpionella alpina (Lámina 1, figs. 1 y 2) del Tithoniano Tardío y sobreyace a un biohorizonte con Parastomiosphaera malmica (Lámina 1, fig. 4) del Tithoniano Temprano (Aguilera, en prensa).
De acuerdo a una revisión taxonómica de este género, se propone utilizar a Saccocoma como sinónimo de Lombardia y utilizar únicamente a Saccocoma arachnoidea como fósil índice para los estratos del Tithoniano Medio en el sureste de México.
Objetivo
El objetivo primordial de este trabajo es dar a conocer la importancia biocronoestratigráfica y ambiental que el biohorizonte con Saccocoma arochnoidea representa para las rocas del Tithoniano Medio en el sureste de México, asi como el uso de manera formal de esta especie.
Localización del área de estudio
El área de estudio se ubica en el sureste de México, en la Planicie Costera del Golfo de México en la región de Villahermosa, Tabasco y la Sonda de Campeche, Campeche (Figura 1).
Aguilera-fig01.jpg)
Figura 1.-Plano de la Localización del Area de Estudio.
Aguilera-lamina01.jpg) Lámina I. Secuencia completa del Tithoniano Superior al Kimmeridgiano
Lámina I. Secuencia completa del Tithoniano Superior al Kimmeridgiano
Litología de la secuencia estudiada
El material estudiado consistió en muestras de canal y núcleos. Las rocas analizadas del Tithoniano Medio, están representadas por wackestone, packstone, packstone-arcilloso-limoso y lutita calcáreo-limosa bioclástica.
Cabe señalar, que las rocas del Tithoniano se encuentran sobreyaciendo a calizas de plataforma interna del Kimeridgiano (Lámina 1, figs. 6, 7) y subyaciendo a calizas pelágicas del Tithoniano Tardío (Lámina 1, figs. 1, 2).
Consideraciones taxonómicas e implicaciones bioestratigráficas
El género Saccocoma es reconocido a nivel mundial como una herramienta biocronológica para las rocas del Tithoniano, sin embargo, su taxonomía no ha sido claramente establecida y se presentan algunas confusiones en cuanto a su manejo. A continuación se muestra como ha sido utilizado por diferentes autores a nivel mundial y en México.
El género Saccocoma fue originalmente descrito por Agassiz en 1836, (O'neil y Waite, 1969), posterionnente, es reportado en 1927 por Eastman en las calizas del Jurásico Superior de Eichtad y Solnhofen Bavaria, Alemania (O'neil y Waite op. cit.).
Peck (1935) lorelaciona con crinoideosplanctónicosdel Cretácico Temprano de Texas.
Bronnimann. (1955) en un trabajo con material cubano crea al género Lombardia con las especies Lombardia arachnoidea, L. angulata y L. perplexa de una edad tithoniana media-tardia.
Vemiory (1956) menciona que la creación del género Lombardia y las especies arachnoidea, angulata y perplexa creada por Bronniman (1955), son cortes al azar de la misrna especie y su creación no está fundamentada.
Pasquare (1960) en el área del Rosso de Aptici de Bellavista, Italia, concluye que el género Saccocoma es fósil índice del Tithoniano Temprano, en una biofacies consitituida por Nannoconus dolomiticus, Stomiosphaera moluecana, fragmentos de esponja y fragmentos de aptychi de amonoideos y radiolarios.
Turner (1965) considera a Lombardia como un sinónimo jóven de Saccocoma Agassiz, en su trabajo de microfacies del Jurásico Superior-Cretácico Inferior en los Hautes Alpes y establece una distribución estratigráfica del Kimmeridgiano-Tithoniano temprano.
Lugo (1976) reporta al género Saccoeoma como Saccocoma tipo Lombardia arachnoidea, L. angulata y Eotryx alpina en rocas del Tithoniano Medio en la región de Poza Rica, México.
Atrops et al., (1991) mencionan que el género Saccocoma es muy abundante junto con Globochaete alpina en el Tithoniano Temprano.
Finalmente, en otros trabajos, relacionados al género Saccocoma, no realizan ninguna discusión en cuanto a la posición taxonómica del mismo, sino que son referidos como fósiles índice de afinidad incierta del Tithoniano.
Anterionnente las autoras de este trabajo utilizaban las especies Saccocoma arachnoidea, Saccocoma angulata y Saccocoma perplexa, debido a la ausencia de información y a los escasos trabajos realizados sobre este género en México.
Cabe señalar que los ejemplares únicamente se estudiaron en sección delgada, sin embargo, debido a su abundancia y buena preservación fué posible realizar su reconstrucción morfológica.
En este trabajo al igual que Verniory (1956), se propone manejar al género Lombardia como Saccocoma y únicamente a la especie S. arachnoidea. Las especies Saccocoma perplexa y S. angulata, como ya lo habia notado Verniory (1956), son cortes al azar de la misma especie.
En los estratos mexicanos se ha observado que la primera aparición de la especie es en el Tithoniano Temprano en asociación con estomiosféridos (Parastomiosphaera malmica y Colomiosphaera pulla) pero de manera muy escasa y mal preservada, en tanto que su ultima aparición se ha registrado en el Tithoniano Tardío, en la biozona de Crassicollaria intermedia, sin embargo, su mayor abundancia y apogeo se tiene para los estratos del Tithoniano Medio. En este trabajo se propone de manera fonnal utilizar a la especie Saccocoma arachnoidea como marcador biocronológico del Tithoniano Medio para el sureste de México y no utilizar Los nombres que antiguamente se venían utilizando como es el caso de Saccocoma tipo Lombardia.
Descripción sistemática de Saccocoma Arachnoidea
Los ejemplares de la especie descrita fueron estudiados en su mayoría en secciones delgadas tanto en muestras de canal como de núcleos. El material utilizado en este trabajo fue proporcionado por Petróleos Mexicanos durante el desarrollo de diversos trabajos de investigación en el Instituto Mexicano del Petróleo.
Sistemática
Phylum: Echinodennata De Brugiere, 1791
Clase: Crinoidea Miller, 1821
Orden: Roveocrinida Sieverts y Doreck, 1952
Familia: Saccocomidae D' Orbigny, 1852
Género: Saccocoma Agassiz, 193S (=Lombardia Bronnimann, 1955)
Especie tipo. Saccocoma arachnoidea, emend Aguilera & Franco 1992 Tithoniano
Aspectos generales de la Clase Crinoidea
Los crinoidea tienen un cuerpo compacto, en formna de cáliz con la boca en el centro de la superficie oral y la abertura anal cerca de ella. Tienen cinco brazos flexibles simples o ramificados, y canales ambulacrales rodeando a la boca. El endoesqueleto consiste de numerosas placas calcáreas, dispuestas con simetria pentámera. Las que encierran el cuerpo forman el cáliz; las otras, están en el tallo o pedúnculo y en los brazos (Black, 1976).
Morfología
El esqueleto. Las placas del esqueleto del crinoide están colocadas en tres regiones principales: el cáliz, los brazos y el tallo, (Fig 2a).
En el cáliz, en muchos géneros fósiles, las placas estaban unidas formando una estructura rígida o cúpula. Las placas individuales generalmente son de forma hexagonal o pentagonal, dispuestas simétricamente en círculos (Fig.2b).
La cápsula dorsal, en el lado aboral del cáliz, consiste en dos ciclos de cinco placas, las basales abajo y las radiales arriba. En algunas formas se intercala otro ciclo extra de cinco placas, las infrabasales, entre las basales y el pedúnculo (Fig. 2). En algunos crinoides la cápsula dorsal contiene placas adicionales; como las inter-radiales intercaladas entre los radios, o en algunos casos las placas más bajas de los brazos, las braquiales, pueden estar incorporadas a la cápsula (Fig. 2e).
Las capas de los brazos (braquiales) se articulan líbremente, son de forma cilíndrica, con una incisión de forma de v en el lado oral. Las placas del tallo (columnares) también se articulan líbremente (Fig. 2b).
Los crinoideos mesozoicos se incluyen en una subclase que se caracteriza por tener un cáliz pequeño con un tegrnen flexible en el que se abre la boca y los surcos. Los brazos se articulan con las placas radiales (Fig. 3).
Género Saccocoma Agassiz, 1936
Los saccocómidos son microfósiles libres nadadores, escencialmente marinos, la descripción del género se basa principalmente en la presencia de 3 categorías de artejos o placas ( las radiales, las axilares y las branquiales). Las dimensiones y el número o disposición de los artejos es el mOMcaracter distintivo a nivel específico.
Aguilera-fig02.jpg)
Figura 2.- Morfología de los crinoides a y c.- crinoide fijo con la disposición de las pricncipales partes del cuerpo: b.- vista aboral de la cápsula dorsal. (Tomado de Black, 1976).
Saccocoma arachnoidea
Agassiz 1935, Bronniman 1955, emend. Aguilera & Franco, 1995
(Lám. I, fig. 3, 5 y Lám. II a IV).
Descripción Original (Bronnimann, 1955)
Pequeños microfósiles calcáreos transparentes, libres nadadores, con ramificaciones sesgadas a manera de espinas. La forma y las dimensiones del cuerpo central son de tamaño variable. Las extensiones muestran una línea obscura media compuesta del mismo tipo de partículas obscuras más delgadas que se presentan distribuidas irregulannente en la parte central del cuerpo. No tiene una estructura celular. La testa está cortada en intervalos más o menos regulares por fracturas puntiagudas, las cuáles corren paralelas a este eje.
En el material que comprende el área de estudio, la buena presentación permitió realizar una reconstrucción de los tipos de placas por las que está compuesta Saccocoma arachnoidea, tanto el tallo central como el tallo basal no fue posible observarlos. Cabe señalar que el nombre de Saccocoma arachnoidea se conservó en este trabajo, por la similitud que tienen los cortes de esta especie con los cortes de la especie Lombardia arachnoidea de Bronniman (1955).
Los tipos de placas identificadas en el material analizado fueron las placas radiales; son triangulares, presentan cierta ornamentación o estrías paralelas, las dimensiones son de 850 a 1100 micrones de ancho (Lám. II, Figs. 1, 2; Lám. III, Figs. 2, 4) únicamente se observaron este tipo de cortes. Las placas secundibranquiales sin expansiones natatorias, son facilmente identificables debido a su doble superficie distal, en corte transversal, las dimensiones registradas fueron: de largo 450 micrones y de ancho 400 micrones (Lám. II, Fig. 3), se observaron también, y más comunes, cortes verticales de estas mismas placas, las dimensiones observadas fueron; largo 500 micrones y ancho 80 micrones (Lárn.IV, Fig. 1). Las secundibranquiales, con expansiones natatorias, son simétricas, en la porción terminal presenta una forma triangular mientras que hacia la parte basal se observa un ligero abombamiento (Lám IV, Fig. 2). En el material estudiado, no fue posible identificar las placas axilares.
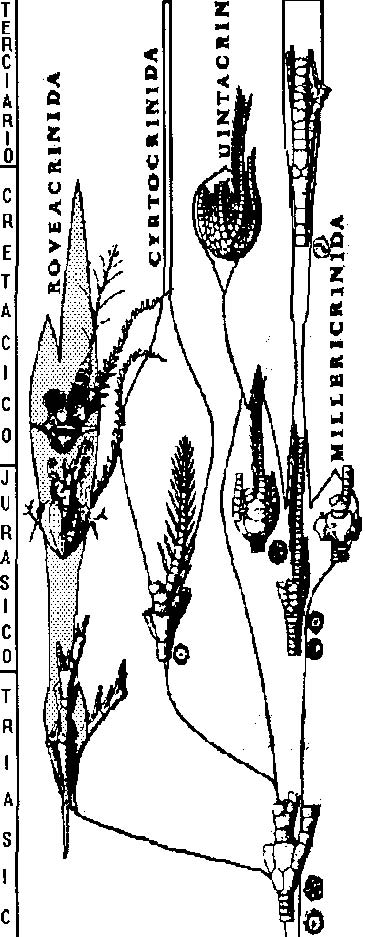
Figura 3.-Supuesta Filogenia de Articulata (tomado de , 1979)
Identificación al microscopio
Los saccocómidos son crinoideos libres nadadores, su constitución esqueletal está caracterizada por numerosos elementos calcíticos individuales, geométricamente bien defínidos, los cuales son frecuentemente desarticulados, cada cristal dará, uniformemente, una extinción bajo los nícoles cruzados. Esta reacción óptica uniforme de los elementos del esqueleto es causada por el arreglo paralelo de los· ejes "c" de muchos cristales de calcita, los cuáles costituyen el elemento esqueletal. Los elementos individuales pueden ser menores a 1 mm o de pocos centímetros (Flugel, 1982). Los saccocómidos son malos organismos formadores de carbonato de calcio (Tucker, 1991), este carácter es muy importante ya que nos va a dar importante información para la reconstrucción del marco paleoambiental.
Dentro de los estratos del Tithoniano, se les ha encontrado asociados a escasos estomiosféridos (Parastomiosphaera malmica y Colomisphaera pulla), espículas de esponja (Rhaxella sorbyana), grupos incertae saedis como Globochaete alpina, Didemnoides moreti, Gemeridella minuta así como también aptychi de amonoideos.
Aguilera-lamina02.jpg) Lámina II.
Lámina II.
Aguilera-lamina03.jpg)
Lámina III. Tithoniano Medio
Aguilera-lamina04.jpg)
Lámina IV. Tithoniano Medio
Distribución paleogeográfica
Los saccocómidos son organismos exclusivamente marinos. Los diversos estudios biostratigráficos realizados para los estratos del Tithoniano en el norte, la parte central y el sureste de México indican que la distribución del género Saccocoma únicamente se presenta para el sureste de México. Su distribución paleogeogrática estuvo ligada a la provincia tethysiana en donde el clima que prevalecía era de templado a cálido.
Distribución cronoestratigráfica
Estos microfósiles se presentan de manera abundante en los estratos mexicanos del Tithoniano Medio; sin embargo, se les ha llegado a encontrar de manera muy escasa en el Tithoniano Temprano con algunos estomiosféridos (Parastomiosphaera malmica y Colomiosphaera pulla) y dentro del Tithoniano Tardío con calpionélidos (Crassicol/aria intermedia y Calpionella alpina).
De acuerdo a esto, el alcance total de la especie es del Tithoniano, pero su máxima abundancia y el biohorizonte de la especie S. arachnoidea es del Tithoniano medio.
Consideraciones ambientales
Estas formas pelágicas se pueden presentar tanto en facies someras como en facies pelágicas, sin embargo, es más común encontrarlos en facies de platafonna abierta. Debido a su condición pelágica se les puede encontrar en medios profundos asociados con calpionélidos y radiolarios calcificados, pero de manera escasa.
De acuerdo a la secuencia de rocas que se presenta desde el Kimmeridgiano hasta el Tithoniano Tardío, se propone que el depósito de las facies del Tithoniano Temprano-Medio, se depositaron tras el ahogamiento de la plataforma del Kimmeridgiano, este ahogamiento posiblemente fue debido a la transgresión kimmeridgiana (Michaud et al., 1989) y a extinción o deterioro de las formas productoras de carbonato de calcio. Posiblemente, la extinción de organismos fue consecuencia directa de un evento anóxico (Rosales y Bello, 1992) ocasionado por una capa de oxígeno mínimo ocurrido durante las facies someras del Kimmeridgiano. Cerca del área de estudio se ha propuesto que el depósito de facies ricas en materia orgánica para el Tithoniano pudo deberse a la capa de mínimo oxígeno invadiendo una platatorma epicontinental durante la transgresión del Kimmeridgiano (Rosales & Bello, en prensa).
Las facies típicas que presentan las plataformas ahogadas, son carbonatos de facies someras sobreyacidas por facies de aguas profundas (Tucker y Wrigth, 1990)y que es lo que se presenta en la región del área de estudio. Es decir, las rocas del Tithoniano Temprano-Medio subyacen a facies pelágicas de aguas profundas con calpionélidos del Titoniano Tardío y sobreyacen a facies de plataforma somera del Kimmeridgiano.
La importancia de estos depósitos en marcos de plataformas ahogadas, estriba en su alto contenido de materia orgánica (Schlanger, 1981).
Conclusiones
El género Lombardia de acuerdo a la revisión bibliográfica y a la sistemática en sí del género, se considera como sinónimo de Saccocoma. En este trabajo, se propone utilizar únicamente a la especie Saccocoma arachnoidea.
Las especies Saccocoma angu/ata y Saccocoma perplexa son cortes al azar de la misma especie como ya lo había notado Vemiory (1956).
Debido a que Saccocoma arachnoidea sobreyace 8 estratos con Parastomiosphaera malmica del Tithoniano Temprano y subyace a rocas pelágicas con radiolarios calcificados, Crassicolaria intermedia y Calpionella alpina del Tithoniano Tardío, se propone manejarla como un excelente marcador biocronológico para el Tithoniano Medio en el sureste de México.
De acuerdo a su distribución paleogeográfica se considera a esta especie de afinidad tethysiana.
El medio de depósito de los saccocómidos de acuerdo a su condición pelágica es de plataforma abierta, se les encuentra también pero de manera escasa y mal preservada en facies de aguas profundas con calpionélidos.
De acuerdo a la secuencia desde el Kimmeridgiano al Tithoniano se tiene que el depósito de las rocas del Tithoniano fueron consecuencia del depósito de rocas dentro del marco de una plataforma ahogada, debido a un evento anóxico, esta oxigenación en el agua ocasionó una extinción masiva de las principales formas productoras de carbonato de calcio, durante las facies someras del Kirnmeridgiano en periódos de transgresión.
Agradecimientos
Agradecemos a las autoridades del Instituto Mexicano del Petróleo y a Petróleos Mexicanos las facilidades otorgadas para la publicación de este trabajo, de la misma manera, al Ing. Ulises Hernández Romano por las observaciones y sugerencias hechas al manuscrito y al Ing. Arturo Ortiz Ubilla y al Ing, Ricardo Bello Montoya por la revisión del mismo.
Referencias
Atrops, F., Benest, M & Benosman, M., 1991. Nouvelles donnés stratigraphiques sur le Malm-Berriasien du Grand Pic de l'Ouarsenis (bassin du Tell, Algérie), série de référence du domaine Méditerranéen Occidental: C,R Aead. SeL París, tomo 312, Série 11, p.p. 617-623
Black, RM., 1976. Elementos de Paleontología. Fondo de Cultura Económica, México-Madrid-Buenos Aires, 400p.
Brönnimann, P., 1955. Microfossils inserta sedis from the Upper Jurasic and Lower Cretaceous of Cuba: Micropaleontology, vol. 1, núm. 1, p.p. 28-51.
Escamilla,HA,Cantú, CC,Méndez, V.l,Soto, lF.,Baltazar,C. O. & Garcia, F:R., 1992. Estratigrafía de Secuencias en la región Marina (Área: Ek-Balarn): Subd. Tecnol. Explor., Inst. Mexicano del Petról. Proyecto CAO-2004, 105 p., (inédito).
Flugel, E., 1982. Microfacies analysis of limestones: Springer-Verlag, New York, 633 p.
Guzmán, M. & Rocha, M. M., 1994. Geological Aspects of Petroleum Systems: en First Joint AAPG/AMPG Hedberg Research Conference, 2 pág.
Lombard, A:, 1938. Microfossiles d'attribution incertaine du Jurassique Superieur alpin: Eclogae Geol. Helv., vol 30 (l937),núm. 2, p.320-331.
Lugo, E.J.E., 1975. Presencia de Chitinoidella sp. (Tintinnidea, Codonellidae) en el Jurásico del sureste de México: Boletín de la Asociación Mexicana de Geológos Petroleros, vol. XXVII,núms. 10-12, pp. 451-465.
Michaud, F. & Fourcade, E., 1989. Stratigraphie et paléogéographie du Jurassique et du Crétacé du Chiapas (Sud-Est du Mexique): Bull. Soco géol. France, vol. 8, tomo 8, núm. 3,p.p. 639-650.
O'Neil, P. & Waite, R H, 1969. The Upper Jurassic and Cretaceous Nannofossils succession at Peregrina Canyon, Tamaulipas Mex: Serial Memo. IR. O. Exploration 74-3, Shell Oil Co., Houston Texas, 150 p. (inédito).
Pasquaré, G., 1960. Sulla presenza di Nannoconus e Saccocoma nei livelli superiori del "Rosso ad Aptici" di Bella vista (Canton Ticino): Eclogae Geologicae Helvetiae, vol. 53,núm. 2,pp. 501-504.
Peck, R. E., 1943. Lower Cretaceous crinoids from Texas: Journal Paleontology, vol. 17, núm. 5, p.p. 451-475.
Pizera, A. y Dzik, J., 1979. Tithonian crinoids from Rogoznik (Pieniny Klippen Belt, Poland) and their evolutionary relationships: Eclogae Geologicae Helvetiae, vol. 73/2, p.p. 805-849.
Rosales, c.E., & Bello, M.R, 1992, Eventos anóxicos Mesozoicos registrados en secuencias adyacentes a la Costa del Golfo de México: Libro de Resúmenes de la XI Convención Geológica Nacional, p.p. 169.
Schlanger, W., 1981. The paradox of drowned reefs and carbonate platforms: Geological Society American Bulletin, vol 92, part. l, pp.197-211.
Tucker, M.E., & Wrigth, P,V., 1992. Carbonate Sedimentology: Blackwell Scientiíic Publications, 482 p.
Turner, J., 1965. Upper Jurassic and Lower Cretaceous Microfossils from the Hautes-Alpes: Paleontology, vol. 8,part. 3, pp. 391-396.
Verniory, R. 1956. La Création du genre Lombardia Bronnimann est-ell justifiée? Ibid. vol. 9, pp.86-92.
|
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA MEXICANA, V. 52, n. 3, (2000) 11-20 http://dx.doi.org/10.18268/BSGM1995v52n3a2 |
|
Avances en el estudio de la fauna de vertebrados jurásicos del Cañon del Huizachal, Tamaulipas, México
Marisol Montellano-Ballesteros1, René Hernández-Rivera1, James M. Clark2 , David E. Fastovsky3, Víctor Hugo Reynoso-Rosales4, Nicholas H. Strater3, James A. Hopson5
1 Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán. 04510 D.F.
2Department of Biological Sciences, The George Washington University, Washington, D. C.. 20052.
3Departament of Geology, University of Rhode Island, Kingston. R.l.02881-0807.
4Redpath Museum, McGill University, Montreal, Quebec, Canadá H3A 2K6.
5Department of Anatomy and Organismal Biology, Universily of Chicago, Chicago, Ill. 60637.
Resumen
El Mesozoico continental de México está pobremente estudiado, la mayoría de las localidades conocidas es de edad cretácica, y los reportes sobre ellas son aislados. Los restos de dinosaurios son el principal componente faunístico. Sólo en Baja California Norte se habían descrito mamíferos.
En 1985, Clark y Hopson describieron una nueva especie de tritilodóntido Bocatherium mexicanum recolectado en el Cañón del Huizachal, Tamaulipas. Desde entonces se está desarrollando un proyecto de carácter internacional en esa área, que ha dado como resultado una colección de vertebrados fósiles de aproximadamente 5,000 ejemplares. La fauna es diversa e incluye además de B. mexicanum, a por lo menos seis especies de mamíferos, un cocodrilo neosuquio, un pterosaurio de grado ranforrincoideo, tres formas de esfenodóntidos. así como un diápsido primitivo de hábitos excavadores, Tamaulipasiaurus morenoi, además de algunos restos de dinosaurios. Esta área es la localidad continental más antigua de México y la segunda portadora de mamíferos mesozoicos.
La localidad es también de particular interés desde el punto de vista tafonómíco y sedimentológico, se ha interpretado como un antiguo flujo de escombros (debris flow) depósito poco común para la preservación de mícrovertebrados, pues generalmente se encuentran en canales fluviales y llanuras de inundación.
Los fósiles sugieren una edad jurásica temprana-media, otra razón por la cual esta localidad es de gran importancia, ya que localidades de esta edad son muy raras en el mundo El estudio de esta fauna aportará información para comprender la diversidad de vertebrados en esta época y tal vez permita probar la hipótesis de que después del evento de extinción a finales del Triásico, no siguió una radiación adaptativa de forma explosiva sino las faunas jurásicas mantuvieron una diversidad relativamente baja.
Palabras clave: Jurásico, vertebrados continentales, México.
Abstract
Mexican continental Mesozoic deposits are poorly known. Most of the known scattered localities are of Cretaceous age. Dinosaur remains are the main faunal component, but in Baja California Norte sorne Cretaceous mammalian material has been described.
In 1985, Clark and Hopson described a new lrytilodontid (Bocatherium mexicanum) collected in the Cañon del Huizachal, in Tamaulipas. Since then, an intemational cooperative project has been developed in the area. Field work has yielded a fossil vertebrate collection of nearly 5,000 specimens.
The faunal assemblage is diverse and includes the tritylodontid (B. mexicanum), at least six mammalian species, a neosuquian crocodile, a pterosaur of rhamphorhynchoid grade, three formos of sphenodontids, a burrowing primitive diapsid Tamaulipasaurus morenoi, and fragmentary dinosaur remains. This area is the oldest Mcsozoic vertebrate. bearing continental locality from Mexico and the second bearing Mesozoic mammals.
The study area is also interesting from the taphonomic and sedimentological point of view, because it represents a waterlain sequence of pulsed debris flows. This is an uncommon deposltional setting in which to find microvertebrates. Usually' they are found in flood plains of fluvial channels.
The fossil assemblage suggests an early-mid Jurassic age, which is another reason why this locality is of great ímportance. Few localities of this age are known from anywhere in the world. The study of this fauna will also yield information about the vertebrate biodiversity of this period, and provides elements to test the hypothesis that there was low tetrapod diversity after a postulated Late Triassic extinction and not the subsequent explosive adaptive radiation; instead the Jurassic faunas kept a relatively low diversity.
Keywords: Jurassic, continental vertebrate, Mexico.
Introducción
En México se conocen pocas localidades mesozoicas que contengan restos de fauna terrestre. Estas localidades representan puntos aislados en el territorio mexicano (Figura 1). La mayoría de esas localidades son de edad cretácica, entre las que se encuentran el área del Rosario, en Baja Califorma Sur (Molnar, 1974; Morris, 1967, 1972, 1981); Hipólito, en Coahuila (Murray et al., 1960); la Cuenca Cabullona, en Sonora (Taliafeno, 1933); la Sierra Mojada entre Coahuila y Chihuahua (Janensch, 1926) y una icnofauna de dinosaurios en La Chuta en la costa pacífica de Michoacán (Fenusquía et al., 1980); en el área de Tepexi de Rodríguez, en Puebla se ha descubierto material de tetrápodos terrestres (Applegate y Espinosa, 1982) y recientemente en el área de Saltillo, Coahuila (Espinosa y Hemández, comunicación personal, 1990),
montellano-figura01.jpg)
Fig. 1. Ubicación de las principales localidades mesozoicas en México.
La mayoría del material recolectado pertenece a dinosaurios y sólo en la Formación El Gallo en Baja California Norte se han encontrado restos de mamíferos. Cuatro géneros fueron identificados: los multituberculados Mesodma cf. M. formosa, Stygimys, el marsupial Pediomys sp. y un terio de grado metaterio-euterio Gallolestes pachymandibularis (Lillegraven, 1972, 1976; Clemens, 1980). Por mucho tiempo estos fueron los únicos mamiferos mesozoicos conocidos para México.
Recientemente Clark y Hopson (1985) dieron a conocer una localidad portadora de vertebrados de edad jurásica, el Cañón del Huizachal, en el Estado de Tamaulipas, la cual constituye la localidad terrestre más antigua conocida para México y la segunda portadora de mamíferos mesozoicos. Desde entonces se está desarrollando un proyecto de cooperación internacional entre instituciones norteamericanas y el Instituto de Geología de la UNAM en esa área.
Este trabajo es una recopilación de los resultados publicados y no publicados que se tienen del área de estudio; se presentan por un lado, las interpretaciones sobre el ambiente de depósito y la estratigrafia del área, y por otro lado, una breve descripción de la fauna que ha sido identificada hasta ahora.
Marco geológico del área e historia
Nomenclatura de las unidades
En la Sierra Madre Oriental, se observan secuencias sedimentarias desde el Pérmico hasta el Cretácico, las mejores exposiciones se encuentran en los cañones localizados al oeste de Ciudad Victoria, entre los que se encuentra el Cañón del Huizachal (Figura 2). En ausencia de capas marcadoras, las relaciones temporales de las unidades en los cañones permanecen oscuras, sin embargo, correlaciones formacionales hanl sido propuestas (lmlay et al., 1948; Mixon et al., 1959; Carrillo·Bravo, 1961; Salvador, 1987; Rueda et al.,1991).
montellano-figura02.jpg)
Figura 2.Localización del área de estudio.
La distribución de las localidades fosilíferas, en el Cañón del Huizachal, se muestran en la Figura 5.
Hay confusión en la determinación de las edades así como en la litoestratigrafía del área (Figura 3). Imlay et al., (1948) designan a las capas del Cañón del Huizachal como la Localidad Tipo de la Formación Huizachal. Mixon et al., (1959) elevan la formación a nivel de Grupo, integrándolo con las Formaciones La Boca y La Joya, estableciendo la Sección Tipo la Boca en eI Cañón La Bócá, al norte del Cañón Huizachal. En esta formación fueron encontradas y descritas plantas, por medio de las cuales se le asignó una edad triásica. Más tarde, Carrillo-Bravo (1961) reporta plantas fósiles jurásicas en otros cañones y no concuerda con lo propuesto por Mixon et al., (1959).
montellano-figura03.jpg)
Figura 3.-Interpretaciones diversas sobre la litoestratigrafía local.
Autores subsecuentes como Silva-Pineda (1979) restringieron el término Huizachal al Triásico Superior reteniendo el término La Joya para la unidad subyacente a las calizas marinas correspondientes a la Formación Zuloaga de edad oxfordiana.
Rueda et al. (1991) por medio de un método palinoestratigráfico divide los lechos rojos de la Formación La Boca (sensu Mixon et al., 1959) o Formación Huizachal (sensu Carrillo-Bravo, 1961) en seis palinozonas (A-F) y los lechos rojos de la Formación La Joya (Mixon et al., 1959) en dos palinozonas (O-H). Con base en el análisis del residuo palinológico concluyeron que la secuencia de los lechos rojos de la Formación La Boca=Huizachal está constituida por dos Aloformaciones: Huizachal y La Boca y que ambas constituyen el Alogrupo La Boca que correlacionan con el Grupo Huayacocotla. Además sugieren que el depósito de los lechos rojos se efectuó en un medio marino marginal bajo condiciones de clima cálido y seco. El análisis de la muestra C les permitió asignar la edad sinemuriense a La Boca. En 1994 Rueda cambia el nombre al Alogrupo La Boca por el de Los San Pedros.
En el presente trabajo se considera que afloran tres tipos distinos de rocas en el Cañón del Huizachal: una serie de rocas volcánicas pre-jurásicas, sobre las cuales descansa discordantemente una serie de capas rojas que en conjunto se denominan como Grupo Huizachal (sensu Mixon et al., 1959) y que, junto con las relaciones estructurales observadas, se reconoce la presencia de las formaciones La Boca y La Joya. Y sobreyaciendo se encuentran las calizas que representan la Formación Zuloaga. Una descripción más detallada de lo que se observa en el área de estudio se presenta a continuación.
Secuencia estratigráfica del Cañón del Huizachal
Como parte del proyecto, el estudiante de Geologla de la Universidad de Rhode lsland, Nicholas Strater elaboró un mapa geológico del área de estudio. Los resultados señalan que la secuencia estratigráfica que subyace la Caliza Zuloaga consiste de por lo menos cuatro unidades (Figura 4). La unidad basal del área es vuIcanoclástica, está plegada y forma prominentes relieves topográficos dentro del cañón. Entre esta unidad basal y la caliza. Zuloaga existe un cuerpo de rocas teñidas por hematita dando un color rojo y donde se reconocen las formaciones La Boca y La Joya. La Formación La Boca descansa en discordancia angular sobre las rocas volcánicas prejurásicas. Strater (1993) dividió La Boca en una porción inferior fosilífera la cual está formada por capas de lutitas arenosas ricas en hematita, de más o menos 1 metro de espesor, mientras que la superior consiste de areniscas y lutitas intercaladas. Sobreyaciendo en discordancia angular está la Formación La Joya. Su base está marcada por un conglomerado de más o menos dos metros de espesor y consiste de areniscas y lutitas ricas en hematita intercaladas además se observa una estratificación cruzada bien definida en las areniscas.
Montellano-fig04.jpg)
Figura 4.-Columna litoestratigráfica gennralizada del Cañón del Huizachal propuesta por Straler. 1993.
Hay que mencionar que Rueda et al. (1993) sugieren que en el Cañón del Huizachal no afloran rocas de la Formación La Boca, por lo que en este lugar ellos sólo distinguen rocas que representan lo que denommaron Aloformación Huizachal y de la Formación La Joya. En nuestra interpretación la unidad basal vulcanoclástica probablemente corresponde a lo que Rueda et al. (1991) denominó Aloformación Huizachal, pero el resto de la secuencia no está muy claro a qué unidades corresponde.
Litología y ambiente de depósito del estrato fosilífero
Los fósiles de vertebrados están conservados en la porción basal de la secuencia de la Formación La Boca. Esta unidad descansa discordantemente sobre una secuencia gruesa de estratos volcánicos que están vueltas hacia arriba. En la base de la porción inferior de la Formación La Boca se observa una densa concentración de vidrio volcánico que sugiere que un volcanismo piroclástico estaba ocurriendo al mismo tiempo del depósito y se han obtenido abundantes fenocristales de zircon. Estos cristales son microscópicos y fueron sujetos a determinación de edad radiométrica. Encima de esta unidad está la porción fosilífera la cual tiene un espesor de 20 m con capas de 0.5-1.5 m. Esta unidad está formada por limolitas y lutitas intercaladas con capas delgadas (de menos de 1 m de espesor) lenticulares de conglomerados con clastos de tamaño que varía de arena gruesa a guijarro. Los intraclastos en los conglomerados están principalmente compuestos de fragmentos líticos volcánicos.
Los fósiles se encuentran dentro de las lutitas rojas y no dentro del conglomerado. Estas lutitas contienen cantidades variadas de pequeños fragmentos (0.05 mm) angulares de plagioclasa y otros feldespatos e intraclastos de fragmentos líticos volcánicos. El mineral arcilloso dominante es la ilita, sin embargo, la secuencia está altamente cementada y reemplazada por sílice y hematita, también dentro de las lutitas se encuentran clastos del tamaño de un guijarro (0.5-1 cm) bien redondeados compuestos por material arcilloso de origen sedimentario. Las estructuras sedimentarias están virtualmente ausentes aunque superficies con marcas erosivas caneliformes y no caneliformes y clastos alineados se pueden observar.
Encima de la unidad fosilífera está una capa de más de 100 metros de espesor consistente de areniscas intercaladas con conglomerados, lutitas y limolitas. Las capas de lutitas y limolitas se vuelven gradualmente más finas a medida que se sube estratigráficamente en la sección, mientras que el espesor de las capas y los granos de las areniscas y conglomerados se van volviendo más gruesos. En esta capa no se han encontrado fósiles.
El ambiente de depósito ha sido interpretado como un flujo de escombros episódicos depositados sobre una paleotopografia de relieve modesto (Fastovsky et al., 1987 y 1995). La fauna recolectada es netamente terrestre, con la posible excepción de los cocodrilos, y carece de elementos acuáticos como tortugas, peces.
Las partículas caóticamente organizadas, no estratificadas, no clasificadas, y los intraclastos volcanoclásticos de la matriz de las lutitas fosilíferas sugieren un depósito de flujo de escombros. Los flujos de escombros se dan cuando la fuerza shear gravitacional es aplicada en mezclas concentradas de sedimento.agua con el resultado que el fluido no se comporta de una manera newtoniana, en vez de mantener una viscosidad constante a pesar de la shear stress aplicada, la viscosidad varía con el shear stress. Los clastos entonces flotan en el flujo turbulento, exhiben diversas distribuciones, orientaciones y tamaños (Rupke, 1978).
Los flujos de escombros se encuentran en una variedad de ambientes tanto terrestres como marinos, pero no es un medio común para encontrar microvertebrados que más bien se les encuentra en ambientes lacustres o fluviales (Behrensmeyer et al., 1992). El depósito aparentemente fue episódico, pues algunas superficies erosivas son visibles y una serie de capas (bedding) es conservada pero sólo se extienden por unos pocos de metros, además que es lo común en este tipo de depósitos. La formación de esta capa puede haber estado relacionada a una actividad volcánica sindeposicional, ya que se observó la presencia de fragmentos angulares de feldespatos e intraclastos volcánico lítico en la matriz (Fastovsky et al., 1995).
Los fósiles están dispersos y no se encuentran juntos o acumulados en un punto determinado, por lo que se han localizado áreas donde hay más posibilidad de encontrarlos (Figura 5). Los restos de fósiles recolectados incluyen munerosos elementos craneales, los elementos postcraneales y los dientes aislados son más bien raros. Se han encontrado algunos especímenes articulados de vertebrados de tamaño mediano, aunque éstos son muy raros. La fina preservación del material podría deberse a que en el flujo de escombros, el lodo rodeó a los fragmentos, amortiguando y protegiendo al material contra los otros clastos y previniendo la fragmentación y ruptura del mismo. Se ha observado un sesgo hacia los restos fósiles de pequeño tamaño, esto es, de menos de un centímetro (Fastovsky et al., 1995). La mayoría de los especímenes están incompletos o están tan erosionados que no se pueden identificar.
La preparación del material ha sido lenta y dificil debido a la dureza de la matriz y la fragilidad del hueso. Nose ha podido utilizar la técnica tradicional de tamizado, ya que el sedimento está cementado con silice y hematita y no se disasocia en ningún solvente que no destruya el hueso.
montellano-figura05.jpg)
Figura. 5.-Distribución de las localidades fosilíferas en el Cañón del Huizachal. a, 82-1; b. Casa de Fidencio; c. Cementerio; d, Dinosaur National Monument South; e, Escondite de Fidencio; f. Jim's joy; g, A la mitad del camino; h. Pterosaurio; i, Puente de Piedra; j. Rene's Roost; k. Río-Río; l. Tiendita; m, Tierra Buena y Tierra Buena del Sur; n, Cascada.
Asociación faunística
Como se mencionó anteriormente la preparación del material ha sido lenta, por lo que, pocos son los ejemplares que están completamente preparados y estudiados en detalle. Aquí se comentará el material que ha sido identificado y sólo se precisará en aquellos en los que se ha realizado un estudio más profundo.
Clase Reptilia
Subclase Diapsida
Orden Sphenodonta
Familia Sphenodontidae
El grupo de mayor abundancia en la fauna es el de los esfenodontes, el cual fue estudiado por el M. en C. Víctor Hugo Reynoso-Rosales (1992) como tema de tesis de Maestría y sus resultados irán apareciendo publicados en revistas. Así que la información que aquí se presenta son sus observaciones y resultados preliminares.
El material consiste principalmente de ramas mandibulares en diferentes estados de desarrollo. Por lo menos tres formas de esfenodontes se reconocieron y se establecieron las secuencias ontogenéticas de las mismas. Una forma es semejante al género actual Sphenodon, y Reynoso-Rosales (en prensa) la describe como un género y especie nuevos. Los caracteres que lo distinguen son la presencia de una faceta de desgaste en la parte posteromedia del diente caniniforme, de un dentículo en la serie dental adicional y de un pequeño surco dorsal y convergente al canal de Meckel.
Otra forma comparte características con el género Opisthias, taxón reportado para el Jurásico Superior de América del Norte, aunque debido a lo incompleto del material no se pudo determinar su exact posición taxonómica. La tercera forma es aun más dificil de identificar, ReynosoRosales (1992) sugiere que se trata de un clevosauro. Recientemente se recolectaron dos pequeños cráneos que probablemente pertenecen a esta última forma, los cuales después de prepararlos y estudiarlos, aportarán información muy importante para determinar la posición taxonómica y relaciones filogenéticas de este taxón.
SUBCLASE DIAPSIDA
Tamaulipasaurus morenoi Clark y Hernández
Un descubrimiento importante es el de dos cráneos con mandíbulas (10M 6620 y 6621) y una caja craneana que han sido identificados como referibles a un diápsido de hábitos excavadores que pertenece a una línea desconocida (Clark y Gauthier, 1989). En 1994, CIark y Hernández lo describieron y bautizaron como Tamaulipasaurus morenoi. El cráneo presenta las modificaciones que tienen los anfisbaénidos, cecilias y aistópodos (grupos que tienen representantes que viven enterrados en la tierra), pero las similitudes que comparten son debido al paralelismo y sus afinidades filogenéticas no son claras, probablemente se trata de un lepidosaurio primitivo.
INFRACLASE ARCHOSAUROMORPHA
Los arcosaurios están representados por un pterosaurio, un dinosaurio ornitisquio, y un cocodrilomorfo.
ORDEN PTEROSAURIA
SUBORDEN RHAMPHORHYNCHOIDEA
Uno de los ejemplares mejor preservados es el de un esqueleto articulado (lGM 3494) que está todavía en preparación. Se conserva la extremidad inferior derecha, la cual está casi completa y parte de la tibia; también se conserva la extremidad superior (ala) derecha, desde la porción terminal del húmero y el escapulocoracoideo izquierdo. El ejemplar tiene los metatarsales I-IV muy alargados y el Mt5 es muy elongado sugiriendo que se trata de un pterosaurio primitivo del grado ranforrincoideo parecido a Dimorphodon macromys del Jurásico Inferior de Inglaterra aunque es un 50% más grande (Clark et al.,1994).
ORDEN CROCODYLIA
Se han recolectado cráneos incompletos, osteodermos y elementos postcraneales identificados como pertenecientes a cocodrilomorfos. Por las características que presentan Clark (comunicación personal, 1991) sugiere que pertenecen a un cocodrilo del grado neosuquio, cuyo registro más antiguo proviene del Jmásico Medio de Escocia (Clark en Benton y Clark, 1988). lGM 3498 corresponde al cráneo más completo, pero el paladar y la caja craneana no se conservan; presenta una fenestra anterorbital grande, la dentadura de la maxila y del dentario es homodonte, tal como se presenta en los cocodrilos primitivos; pero presenta una barra postorbital columnar estructura que es común a los cocodrilos a excepción de los metasuquios primitivos. La fenestra mandibular está ausente y las vértebras son anficélicas.
ORDEN ORNITHISCHIA
Los dinosaurios están pobremente representados. Sólo ocho dientes aislados se han recolectado y se parecen a los de Heterodontosauros en que son cuadrados en su base, con una superficies de masticación sub-vertical en un lado y una cresta vertical en el lado opuesto.
DIVISIÓN SYNAPSlDA (I1lEROPSlDA)
FAMILIA TRITYLDDONTlDAE
Bocatherium mexicanum Clark y Hopson
El cráneo y mandibula (lGM 3500y 350 1) articulados de un tritilodóntido fueron asignados a un nuevo género y especie Bocatherium mexicanum, porC1arkyHopson(1985).
Este nuevo tritilodóntido comparte la morfo1ogía especializada del hocico y el paladar con Stereognathus del Jurásico Medio de Inglaterra y con Bienotheroides del Jurásico Medio-Tardío de China (Clark y Hopson, 1985)
Los tritilodóntidos son los últimos sobrevivientes de la gran radiación de reptiles mamiferoides y a la fecha se han identificado ocho géneros.
En las últimas temporadas de campo más material de este sinápsido ha sido recolectado incluyendo cráneos y probablemente elementos postcraneales.
CLASE MAMMALIA
SUBCLASE PROTOTHERIA
ORDEN TRICONODONTA
A la fecha varias mandibulas dentadas y un cráneo más o menos bien preservado han sido recolectados e identificados como mamíferos. El material está bajo estudio por Hopson y Montellano. De una manera preliminar se puede decir que por lo menos existen seis formas diferentes (Montellano et al., 1995) de triconodontes (esto es, con las tres cúspides de los dientes alineadas longitudinalmente). Las mandibulas presentan diferentes grados de evolución, ya que unas presentan el surco interno del dentario, lo que supone la presencia de huesos postdentarios, caracter primitivo para los "mamíferos".
ANFILESTIDO
TAXON A
Mandibula (IGM 6617) con dos dientes similares a Dinnetherium nezorum de la Formación Kayenta, Arizona (Jenkins, Crompton y Downs, 1983). Los dientes tienen una cúspide central grande, la cual está flanqueada a cada lado por cúspides de menor tamaño ligeramente desplazadas al lado lingual, Se observa un cíngulo en el lado lingual, la superticie labial no ha sido preparada todavía. Un surco profundo interno corre longitudinalmente através de la superficie media del dentario.
El ejemplar se parece a los anfiléstidos en que la cúspide central es la más alta, y que no poseen la cúspide lingual g de los morganucodóntidos. Difiere de otros anfiléstidos en que no presentan cúspides en el cíngulo.
TRICONODONTIDO
TAXONB
Un dentario parcial (IGM 3493) de un triconodonte primitivo fue figurado en Fastovsky et al., (1987) y recientemente un cráneo incompleto (IGM 6618) ha sido recolectado y parece pertenecer a este mismo taxón. El dentario parcial fue identificado como triconodonte porque las tres principales cúspides del molar están alineadas longitudinalmente y aunque no de igual tamaño como en los triconodontes, son más similares en tamaño que en el caso de los anfiléstidos.
Comparte con los triconodóntidos· el incremento anteroposterior de tamaño de los premolares, siendo el P/4 más alto que P/3 y M/1. Pero difiere en que las cúspides b y c del M/1 son más cortas que a. Esta situación es una condición primitiva para los triconodóntidos.
ANFILESTIDO
TAXON C
Una maxila izquierda (IGM66t9) con dos dientes y un alveólo, se observan en lo que sería el paladar los fosos para las coronas de los dientes inferiores. Este espécimen llama la atención por su tamaño tan pequeño, mide 1.3 mm. El molar completo no tiene sus cúspides alineadas como es el caso en los morganucodóntidos. La cúspide central es la más alta y la anterior es ligeramente más aita que la posterior. Desgraciadamente los anfiléstidos sólo se conocen por su dentición inferior, pero donde las cúspides están ligeramente en ángulo.
"TRICONODONTO"
TAXOND
Un dentario con cinco dlentes muy desgatados (IGM 6856) está en muy pobres condiciones. Al igual que en el caso anterior es notable su pequeñez y esbeltez. Los dos dientes más anteriores son simples, con una sola cúspide, mientras que los más posteriores parecen poseer tres, con la cúspide principal situada anteriormente.
"TRICONODONTO"
TAXON E
Un dentario con los dos últimos molares y uno paircialmente conservado (IGM 6855) es masivo y presenta una fosa masetérica profunda, además se observa un canal interno que corre paralelo al margen ventral de la mandíbula, parecido al que se presenta en morganucodóntidos. Los molares tienen un ángulo pero no se observan cúspides accesorias, salvo en uno de los dientes que presente la cúspide d; a diferencia de morganucodóntidos los molares están comprimidos y no se entrelazan.
"TRICONODONTO"
TAXON F
IGM6622, es un dentario con los últimos dos molares. El cóndilo del dentario es muy robusto y aunque el proceso coronoides esté roto se observa que es más amplio que lo que se observa en Morganucodon. En la parte interna se observa el canal del dentario, y se distingue un reborde interno sugiriendo la presencia de huesos postdentarios. El último molar que es el mejor conservado está comprimido, una cúspide central alta y muy desarrol1ada, está flanqueada postero y anteriormente por dos cúspides más bajas, y en la parte postero interna se observa un ángulo.
Edad
En el Cañón del Huizachal los invertebrados que se han recolectado en la Caliza Zuloaga sugieren una edad de lo más temprano del Jurásico Tardío (Imlay, 1980),por lo que La Boca es más antigua. Los estudios paleomagnéticos de Gose, et al., 1982, indican que hay varias unidades de edades diferentes dentro de la Formación La Boca. Rueda et al.. (1993) sugieren que la secuencia de lechos rojos que afloran en el Cañón corresponden a la Formación La Joya que sobreyace a la Aloformación Huizachal, y dado el método palinoestratigráfico que utilizaron, establece una serie de palinozonas (A-F dentro de la Fm. La Bocay G-Hen la Fm La Joya), en la C encontraron palinomorfos que sugieren una edad sinemuriense.
Con respecto a los vertebrados se puede decir que en general, los taxa que se encuentran en el Cañón del Huizachal son similares a aquellos que se encuentran en localidades conocidas de edad jurásica temprana (Formación Superior Elliot de Africa del Sur, Kitching y Raath, 1984; Lufeng Inferior de China, Sun y Cui, 1986; las fisuras en Inglaterra y Gales, Kerrnack et al., 1973, 1987; y la Formación Kayenta de Arizona, Clark y Fastovsky, 1986; Jenkins, et al., 1983; Padian, 1989), pero al mismo tiempo incluye algunos taxa; como son los mamíferos, que pertenecen a linajes o estado de evolución (como es el caso del cocodrilomorfo) que no aparecen sino hasta el Jurásico Medio o Tardío).
La abundancia de esfenodóntidos y tritilodóntidos es una reminiscencia de asociaciones de microvertebrados que vivieron en el Jurásico Temprano (Sinemuriense) como ocurre en las fisuras de Gales, en la Formación Kayenta (Arizona) y Lufeng Inferior de China.
De los taxa ya estudiados como son el diápsido de hábitos excavadores, el tritilodóntido, y los esfenodontes ninguno proporciona información que ayude a establecer la edad precisa de la fauna. Por lo anterior se asigna tentativamente una edad jurásica temprana-media a la fauna, hasta completar los estudios filogenéticos y establecer las relaciones con taxa de otras faunas.
Recientemente, una datación preliminar pormedio de Uranio-Plomo, hecha en zircones de la unidad basal (piroclástica) de la Formación La Boca sugiere una edad de lo temprano del Jurásico Medio para esta secuencia (Comunicación personal de L.P. Gromet a Fastovsky, 1994). Aunque esta edad no está completamente confirmada, es consistente con las inferencias descritas anteriormente basadas en la evidencia bioestratigráfica.
La correlación de la fauna del Huizacha! con otras faunas es difícil de establecer ya que las localidades jurásicas tempranas y medias en el mundo son muy escasas y poco conocidas, pero tentativamente se establece con las faunas de las localidades antes citadas.
Comentarios
Por lo general se piensa que después de una extinción sigue una rápida radiación adaptativa de las líneas que sobrevivien. Al final del Triásico, taxa arcaicos (anfibios metoposaóridos, sinápsidos, rincosaurios, fitosaurios, rauisuquianos) se extinguieron y los dinosaurios entraron a dominar la biota tenestre. La diversificación filogenética temprana de cada uno de los linajes que comprenden la fauna moderna de tetrápodos coincide con el desarrollo de dinosaurios y pterosaurios durante el Jurásico Inferior y Medio. La evidencia que ofrecen las pocas localidades asignadas al Jurásico Temprano o Medio sugiere que la diversidad de las faunas fue baja durante todo el Jurásico. Esto se explica por la yuxtaposición de las masas continentales (Pangea) la fauna presenta poca variación geográfica, esto está apoyado por la amplia distribución de varios géneros de reptiles y las similitudes entre faunas distantes (Shubin y Sues, 1991). La diversidad observada en la fauna del Huizachal apoya esta hipótesis.
Conclusiones
El Jurásico es un intervalo de tiempo importante en la evolución de los vertebrados ya que en él aparecieron los grupos modernos de tetrápodos terrestres (ranas, salamandras, lagartijas, etc). Localidades de vertebrados del Jurásico Tardío son bien conocidas en el mundo, pero con lo que respecta al Jurásico Temprano y Medio son prácticamente desconocidas. Ultimamente con más trabajo de campo y el reestudio de localidades se han asignado a estas edades unas cuantas localidades como la de Lufeng Inferior en China, Formación Kayenta en Arizona, Forest Marble en Inglaterra (Clemens, 1986). Por lo que, ya sea que se confirme la edad jurásica temprana o media para la fauna del Cañón del Huizachal, de cualquier manera sigue siendo importante ya que aportará información acerca de la diversidad de vertebrados terrestres en este tiempo. El estudio de esta fauna incrementa, sin duda, el conocimiento de la diversidad en el pasado en el territorio nacional, ya que en esta localidad se registran taxa antes desconocidos para México tales como esfenodontes, triconodontos, etc. La composición faunística y las evidencias sedimentológicas sugieren que esta zona estaba emergida durante este tiempo, información que debe ser tomada en cuenta cuando se describa la paleogeografia de México en el Jurásico Temprano o Medio.
El estudio del Cañón del Huizachal no ha finalizado ni mucho menos, aquí se ha presentado lo que a la fecha se ha interpretado. Mucho más trabajo de campo y de laboratorio son necesarios para encontrar las respuestas a preguntas acerca de la estratigrafia, correlación con otras faunas, determinación de edad más precisa, relaciones filogenéticas de los taxa descubiertos, etc.
Agradecimientos
Este proyecto ha sido realizado gracias al apoyo financiero de las siguientes instituciones, otorgado a los autores y en diferentes momentos durante el desarrollo del mismo: National Geographic Society (3017-85Y3695-87), National Science Foundation (EAR 8917386, 9218971, 9218871), Depto de Geología de la Universidad de Rhode Island, Depto. de Paleobiología del Museo de Historia Natural del Smithsonian Institution, Depto de Anatomía de la University ofChicago, CONACyT, Instituto de Geología de la UNAM, Consejo Estatal para la Cultural y las Artes de Tamaulipas.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a R. Cifelli, O. Herrnes, 1. O'Brian, P. Sereno, 1. Wible.
También extendemos nuestro agradecimiento a los miembros de la comunidad del Ejido del Huizachal y muy en especial al Sr. Fidencio Moreno y familia por su siempre desinteresada hospitalidad y apoyo. Agradecemos a los doctores Ismael Ferrusquía-Villafranca y Robert Weems por los comentarios al manuscrito que mejoraron el mismo; a C. Vanderslice por los dibujos de los especímenes; a W. Amara!, D. Chaney y A. Davidson por la preparación del material.
Referencias bibliográficas
Applegate, S. P. y Espinosa-Arrubarrena, L., 1982, Lithograpric limestone like deposits in Tepexi de Rodriguez, Puebla, Mexico. in Espinosa-Arrubarrena, L. ed., Guide for the excursion. Soc. Vert. Paleont. 42th. Arm. Mtng. Mexico. 39 p.
Behrensmeyer, A. K., Damuth, 1. D., DiMichelle, W. A, Potts, R., Sues, Hans, y S. L. Wing. 1992. Terrestrial Ecosystems Through Time: Evolutianary Paleoecology of Terrestrial Plants and Animals: Nueva York, Chicago University Press, 568 pp.
Benton, M. J. yClark, M. J., 1988, Archosaurphylogeny and the relationships of the Crocodylia, in Benton, M. J., ed., The Phylogeny and Classification of the Tetrapods, Vol. 1, Amphibians, Reptiles, Birds: Oxford, Clarendon Press. p. 295-338.
Carrillo-Bravo, J., 1961. GeoJogía del anticlinatorio Huizachal Peregrina al Noroeste de Ciudad Victoria, Tamaulipas: Asociación Mexicana Geólogos Petroleros Boletín, v. 13,p.1-98.
Clark, J. M. y Fastovsky, D. E., 1986. Vertebrate biostratigraphy of the Glen Canyon Group in northem Arizona, in Padian, Kevin, ed., The begirming of the Age of Dinosaurs: Nueva York, Cambridge Univ. Press, p.285-301.
Clark, J. M. y Gauthier, J. A., 1989. An unusual new small burrowing diapsid from the Jurassic of Mexico. Jour. Vert. Paleontol., v. 9, (3), p. 17A Abstracts.
Clark, J. M. y Hernández-Rivera, R. 1994. A new burrowing diapsid from the Early Jurassic La Boca Forrnation of Mexico. Jour. Vert. PaleontoL, v14,p.180-195.
Clark,J. M. YHopson, 1. A., 1985. Distinctive mammal-like reptile from Mexico and its bearing on the phylogeny of the Tritylodontidae: Nature, v. 315, p. 398-400.
Clark,J. M., Montellano, Marisol, Hopson, J. A, Hernández, René, y D. A Fastovsky, 1994. An Early or Middle Jurassic tetrapod assemblage from the La Boca Formation, northeastem Mexico, in Fraser, N. C. y S. Hans Dieter, eds., In the shadow of the dinosaurs: Nueva York, Cambridge University Press. p. 295-302.
Clemens, W. A., 1980. Gallolestes pachymandibularis (Theria, incertaesedis; Mammalia) form Late Cretaceous Deposits in Baja California del Norte: PaleoBios, v. 33, p.l-10.
Clemens, W. A, 1986. On Triassic and Jurassic mammals, in Padian, Kevin, ed., The begirming of the Age of Dinosaurs: Nueva York, Cambridge Univ. Press, p. 237-246.
Fastovsky, D. E., Clark,J. M. y Hopson, J. A, 1987. PreliminaIy report of a vertebrate fauna from an un usual paleoenviromnental setting, Huizachal Group, early or mid-Jurassic, Tamaulipas, Mexico, in Currie, P. M. YE.
H. Koster, eds., Fourth Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems, Short Papers: Occasional Papers of the Tyrrel Museum of Paleontology, v. 3, p. 82-87.
Fastovsky, O. E., Clark, J. M., Strater, N. H, Montellano, Marisol, Hemández, René, y Hopson, J. A, 1995. Depositional environments of a middle Jurassic terrestrial vertebrate assemblage, Huizachal Canyon, Mexico: Jour. Vert. Paleonto1., v. 15, p. 561-575.
Fastovsky, O. E., Herrnes, O. D., Clark,J. M. y Hopson, J. A., 1988. Volcano, debris flows, and Mesozoic mammals: Huizachal Group (Early or Middle Jurassic), Tamaulipas, Mexico: Geo!. Soc. Amer. Abst. v. 20, p. 317-318.
Ferrusquía-Villafranca, I., Applegate, S. P. y Espinosa Arrubarrena, L., 1978(80). Las huellas más australes de dinosaurios en Norteamérica y su significación geobiológica. Actas II Congreso Argentino de Paleontología, Buenos Aires, Argentina, 1978,v. 1,p. 249-263,
Gose, w., R Belcher, G. y R Scott. 1982. Paleomagnetic results from northeastern Mexico: evidence for large Mesozoic rotations: Geology v. 10, p. 50-54.
Irnlay, R. W., 1980. Jurassic paleobiogeography of the conterminous United States in its continental setting: U.S. Geo1ogical Survey Professional Paper 1062, 134 pp.
lmIay,R. W., Cepeda, E., Alvarez, M. yDíazTeodoro, 1948. Stratigraphic relations of certain Jurassic formations of eastern Mexico: Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull. v. 32, p.1750-1761.
Jarmensch, 1926. Dinosaurier reste aus Mexiko: Centralblatt fur Min. Geol. und Paleont. Abt. 3, p. 192-197.
Jenkins, F. A., Crompton, A W. Jr., y W. R. Downs. 1983. Mesozoic mammals from Arizona: new evidence on mammalian evolution: Science v. 222,p. 1233-1235.
Kermack, K. A., Lee, A 1., Lees, P.M. y F. M. Mussett. 1987. A new docodont from the Forest Marble: Zool. J. Linnean Soc. v. 89, p. 1-39.
Kermack, K A, Mussett, F. M., y H W. Rigney. 1973. The lower jaw of Morganucodon: Zool. J. Linnean Soc. v. 53, p87-175.
Kitching,J. N. y M. Raath. 1984. Fossils from the Elliot and Clarens Formations (Karoo sequence) of the northeastern Cape, Orange Free State and Lesotho, and a suggested biozonation based on tetrapods: Paleontological Africana v. 25, p. 111-125.
Lillegraven, J. A, 1972. A new therian mammal from the Late Cretaceous El Gallo Formation, Baja California del Norte, Mexico: Los Angeles County Museum, Contrib. Sci., 232, p.l-11.
Lillegraven,J. A, 1976. A new therian mammalf rom the Late Cretaceous "El Gallo" Formation, Baja California, Mexico: Jour. Paleontol., v. 50, p. 437-443.
Mixon, R. B., Murray, G. E. y Diaz, Teodoro, 1959. Age and correlation of Huizachal Group (Mesozoic) State of Tamaulipas, Mexico: Amer. Assoc. Petro. Geol. Bull., v. 43, p.757-771.
Molnar, R. E., 1974. A distinctive theropod dinosaur from the Upper Cretaceous of Baja California (Mexico): Jour. Paleontol., v. 48,p.1-20.
Montellano-Ballesteros, M., Hopson, J. A., Clark, J. M., Fastovsky, O. F. y R. Hemández-Rivera. 1995. Mammals from the Middle Jurassic of Huizachal Canyon, Tamaulipas, Mexico: Jour. Vert. Paleontol., v. 15,p. 45A.
Morris, W. J., 1967. Baja Califomia: Late Cretaceous dinosaurs: Science,v. 155,p. 1539-1541.
Morris, W. J., 1972. A giant hadrosaurian dinosaur from Baja California: Jour. Paleontol., v. 46, p. 777-779.
Morris, W. J., 1981. A new species of hadrosaurian dinosaur from the Upper Cretaceous of Baja California Lambeosaurus laticaudus: Jour. Paleootol., v. 55, p. 453-462.
Murray, G. E., Wolleben, J. A. y Wilson, J. A., 1960. Late Cretaceous fossil locality, eastern Parras Basin, Coahuila, Mexico: Jour. Paleontol., v. 34,p. 368-370.
Padian, Kevin. 1989. Presence of the dinosaurs Scelidosaurus indicates Jurassic age for the Kayenta Formation (Glen Canyon Group, northern Arizona): Geology, v. 17, p. 438-441
Reynoso-Rosales, V. 1992. Descripción de los esfenodontes (Sphenodontia, Reptilia) de la fauna del Cañón del Huizachal (Jurásico Temprano-Medio), Tamaulipas, México: México, UNAM. Facultad de Ciencias, tesis Maestría, 86 p. (inédita).
Reynoso-Rosales, V. (en prensa) A Sphenodon-like sphenodontian from the Huizachal Canyon (middle Jurassic) Tamaulipas, Mexico. Jour. Vert. Paleont.
Rueda-Gaxiola, J., 1994. El Alogrupo Los San Pedros (=Alogrupo La Boca) del noreste de México y sus relaciones tectono-estratigráficas y paleogeográficas: Bol. Soc. Geol. Mex., t. LI ,p. 11-14.
Rueda-Gaxiola, J., López-Ocampo, E., Dueñas, Marco Antonio,y Rodrígucz-Benítez, J., 1991. Las fosas de Huizachal Peregrina y de Huayacocotla, dos partes de un graben relacionado con el origen del Golfo de México: en Rubinovich-Kogan, R. y A L. Carreño, eds., Memorias sobre la Evolución Geológica de México, Pachuca, Hidalgo,Junio23-28.p.189-192.
Rueda-Gaxiola, J., Dueñas, Marco Antonio, Rodriguez, José Luis, Minero, Marisela, y Georgina Uribe. 1993. Los anticl¡norios de Huizachal-Peregrina y de Huayacocotla: dos partes de la fosa de Huayacocotla-El Alamar: Bol. Asoc. Mex. Geol. PetroL, v. XLIII, p. 1-29.
Rupke, N.A. 1978. Deep clastic seas, in Reading, JI. G. ed., Sedimentary Environments and Facies: Nueva York, EIsevier, p.179-182
Salvador, Amos, 1987. Late Triassic-Jurassic Paleogeography and origin of Gulf of Mexico Basin. Amer. Assoc. Petrol. GeoL Bull v. 71, p.419-45L
Shubin,N.yH.D.Sues. 1991.Biogeography of early Mesozoic continental tetrapods: patterns and implications: Paleobiology, v. 17,p.214-230.
Silva-Pineda, A, 1979 La flora triásica de México: Rev. Inst. Geol. v. 3,p.138-192.
Strater, N. H 1993. Origin of the pre-Late Jurassic strata of Huizachal Canyon (Tamaulipas) and their relationship to the tectonic evolution of northeastern Mexico: Rhode lsland University, Master in Science in Geology, 169p. (inédita).
Sun, A L. y K. H. Cui. 1986. A brief introduction to the Lower Lufeng sauriischian fauna (Lower Jurasic: Lufeng, Yarman, People's Republic ofChina): in Padian, Kevin, ed., The begirming of the age of dinosaurs: Nueva York, Cambridge Univ. Press, p. 275-278.
Taliaferro, N., 1933. An occurrence of Upper Cretaceous sediments in northem Sonora, México: Jour. Geo!., v. 41, p.12-37.
|
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA MEXICANA, V. 52, n. 3, (2000) 1-9 http://dx.doi.org/10.18268/BSGM1995v52n3a1 |
|
Guía de técnicas utilizadas en el procesado de muestras de canal para el anallsis bioestratlgrafico con nanofosiles calcáreos
Patricia Hernández Bernal
Petróleos Mexicanos, Subgerencia de Operación Geológica, Edif. 3, Centro Técnico Admvo. PEMEX, Campo Sitio Grande 2000, Frac. Carrizo/ Villahermosa, 86035, Tab.
Resumen
Generalmente en los estudios bioestratigráficos realizados con nanofósiles calcáreos, las muestras de superficie y de núcleos de pozos, son siempre las más recomendables y solicitadas para ser procesadas y estudiadas paleontológicamente. Sin embargo, no siempre es posible tenerlas. Con la finalidad de obtener el mayor provecho de las muestras de canal (recortes o esquirlas) para el estudio bioestratigráfico del Mesozoico y Terciario con nanofósiles calcáreos, se han probado técnicas para su procesado bajo las siguientes condiciones: muestras de canal con lodo base agua sin lavar para limolitas; con lodo de emulsión inversa sin lavar para lutitas y lavadas o enjuagadas para calizas.
Es importante que el especialista de subsuelo aporte al paleontólogo información sobre los intervalos arcillosos que contiene el pozo y sobre las esquirlas o fragmentos litológicos que se deben de seleccionar para cada intelvalo, por lo que se requiere contar con información sobre registros rayos gama y/o potencial espontáneo, así como el informe litológico del pozo; además, la muestra deberá contener, al menos, un pequeño porcentaje de carbonato de calcio, ya que de no ser así, habrá una alta posibilidad de que la muestra sea estéril, por tal motivo deben reaccionarse las muestras con HCl al 10%. Se ha advertido que, al seleccionar las muestras de intervalos arcillosos, es más factible encontrar abundantes nanofósiles calcáreos en dichos horizontes y su preservación es buena-moderada.
Al seleccionar los fragmentos litológicos específicos para cada intervalo arcilloso y considerando también la posterior limpieza del tipo de lodo que contenga la muestra, el riesgo de contaminación (con nanofósiles) es menor.
Abstract
Biostratigraphic studies based on calcareous nannofossils are generally done upon surface and ore samples, because these are the most reliable ones. Nevertheless, these samples are sometimes unavailable. Our main goal in this paper is to obtain the besl utility, based on drill cuttings for Mesozoic and Tertiary calcareous nannofossil biostratigraphic studies. Some techniques for the sample processing have been achieved over the following conditions: drill cuttings with water based mud without washing for lime; with oil based mud witbout washing for claystones; rinsed or washed for limestones.
The subsurface specialist participation is important for the Paleontologist, because it contributes with important information about clayey intervals contained in the well, and about lithologic cuttings that have to be selected ror each interval. Therefore information about gamma rays, spontaneous potential and the lithologic well report are required. The sample should contain, at least a small percentage of calcium carbonate, otherwise it could be barren. Due to this reason, the samples have to be reactioned with HCl 10%. It has been noticed that is more probable to find abundant calcareous nannofossils when selectíng clayey intervals, and the preservation is from good to moderate.
While selecting specific Iithologic cuttings for each clayey interval and considering the further well mud extraction from the sample, contamination risk with calcareous nannofossils from other intervals is lower.
Introducción
Antecedentes
En la actualidad, para el desarrollo de la actividad de perforación se emplean equipos electromecánicos que se encuentran en la superficie llamados torres de perforación, éstos tienen la finalidad de hacer girar una barrena que va unida con tubos de acero, que se van agregando a medida que se va avanzando en la perforación del pozo, lo que origina recortes o esquirlas que son eliminadas a través de un fluido llamado lodo de perforación. Éste se bombea desde la superficie mediante equipo de gran capacidad, el cual hace que el fluido y recortes lleguen a la superficie donde son separados por medio de mallas vibratorias, recolectados y finalmente transportados a las bodegas de muestras. Este tipo de muestras constituidas por recortes o esquirlas es llamado muestra de canaL
Durante la perforación, el lodo o fluido de perforación sirve para generar una presión hidrostática que evite el derrumbamiento de las paredes del agujero y el vaciamiento de los fluidos contenidos en las rocas (agua salada, aceite y gas) hacia el pozo. Además proporciona lubricación y enfriamiento a la barrena. El uso de los diferentes tipos de lodo varía de acuerdo a la profundidad y tipo de litología que se esté perforando, los más comunes son los fluidos base aceite y base agua (Mandujano, 1996).
Debido a los altos costos de los lodos base aceite, es frecuente su reutilización durante la perroración del pozo en cuestión y en ocasiones en la perforación de otro pozo. Antes de su reutilización, éste es sometido a un proceso qufmico a través del cual se le reconstituyen las caracteristicas fisicoquímicas óptimas para el proceso de perforación, por lo anteriormente expuesto existe el riesgo de contaminación de la muestra en términos bioestratigráficos. Por lo tanto, no obstante la importancia de estos fluidos en el proceso de perforación, éstos deben de ser eliminados de los recortes para que los estudios litológicos y bioestratigráficos puedan ser llevados a cabo de manera eficiente. De esta forma, los diferentes tipos de litologías pueden ser estudiados convenientemente y durante el análisis bioestratigráfico se evita el riesgo de contaminación con microfósiles que pudiese contener el lodo.
Rutinariamente la eliminación de los lodos ocurre en el laboratorio. Los lodos base agua se eliminan parcial (enjuagando con agua) y totalmente (lavándose con agua y detergente), mientras que los lodos base aceite se eliminan mediante el proceso repetido de enjuagado y lavado de la muestra de canal con agua y detergente. Estos procedimientos ocasionan en las muestras suaves como lutitas y margas la pérdida de gran parte de los recortes, los cuales son importantes en los estudios bioestratigráficos realizados Con base en nanofósiles calcáreos. Es por ello que se exponen en el presente trabajo opciones para tratar a este tipo de muestras obteniendo de ellas el mayor provecho posible, con menor riesgo de contaminación del que se ha venido teniendo hasta ahora.
Cuando se carece de muestras de superficial y de núcleos de pozos es conveniente recurrir a las muestras de canal y tratar de obtener de ellas la mayor información posible. Con este objetivo en el estudio bioestratigráfico del Mesozoico y Terciario con nanofósiles calcáreos, se han probado técnicas para su procesado bajo las siguientes condiciones: muestras de canal con lodo base agua sin lavar para limolitas; con lodo de emulsión inversa sin lavar para lutitas y lavadas o enjuagadas para calizas.
Selección de intenvalos arecillosos y muestras carbonatadas
Antes de procesar las muestras es conveniente el trabajo conjunto entre el especialista de subsuelo y el paleontólogo en el cual se recabará información sobre los intervalos arcillosos que contenga el pozo y sobre las esquirlas que se deben seleccionar para cada intervalo, Para ello se requiere contar con la información sobre el registro de rayos gama y/o potencial espontáneo además del informe litológico del pozo. Este procedimiento es importante, ya que al escoger las esquirlas correspondientes a los intervalos de las profimdidades seleccionadas, se evita el riesgo de contaminación (nanofósiles calcáreos) con recortes caídos de otros intervalos. Por otro lado, la litología escogida deberá de ser la conveniente para la preservación de la nanoflora calcárea como son las lutitas, margas y calizas. Dichos recortes arcillosos deberán contener al menos un pequeño porcentaje de carbonato de calcio, ya que de no ser así, habrá una alta posibilidad de que la muestra sea estéril (perch Nielsen, 1989).
Se ha encontrado que al seleccionar las muestras de intervalos arcillosos es más factible encontrar en ellos nanoflora calcárea fósil cuya preservación ha sido de buena a moderada.
Extracción del lodo de emulsión inversa a las muestras de canal con solventes
En asesoría con el personal de Geoquímica de la Región Sur se sugirieron diferentes tipos de solventes para la limpieza de las muestras del lodo de emulsión inversa. De los sugeridos se usaron el alcohol isopropílico y el cloroformo, resultando este último el más eficiente. La eficacia de los solventes pudo comprobarse al observar claramente los microfósiles al microscopio petrográfico (ver láminas II, III y IV), ya que de existir residuos de hidrocarburos del lodo de emulsión inversa se advierte un halo lechoso en la periferia de los mismos (ver lámina 1). Otros solventes que pudieran ser usados son el cloroetano, el éter de petróleo y la acetona (Swanson, 1981). El tetracloruro de carbono es unveneno acumulativo, aún sus vapores (Swanson, op. cit.; Brasier, 1988), por lo cual no se sugiere su uso para la extracción de hidrocarburos de el lodo de emulsión inversa.
Procesado
Material de cristalería y laboratorio:
Vasos de precipitados de 30 a 50 ml
Cajas de Petri de vidrio
Agitadores de vidrio de 8 cm
Pipetas Pasteur del número 5
Portaobjetos de 26 x 76 mm
Cubreobjetos de 24 x 50 mm
Frascos goteros
Morteros con mango (del no. 3 para macerar calizas)
Pinzas de disección sin dientes
Agujas de disección
Bulbos para pipeta Pasteur
Placa de porcelana para diferentes litologías
Parrilla eléctrica con temperatura regulable
Microscopio estereoscopico y petrográfico
Etiquetas blancas engomadas
Papel aluminio
Cucharas desechables de plástico
Pizeta de 500 mI. Horno con termostato regulable a 70°C
Reactivos:
Alcohol isopropílico
Cloroformo
Ácido Clorhídrico al 10%
Agua destilada
Resina sintética a160% en Xilol Syntex
Método
Consideraciones previas al procesado de las muestras;
a) La limpieza durante el procesado de muestras y la elaboración de láminas es esencial para evitar la contaminación de una muestra con otra, ya que los nanofósiles calcáreos son de un tamaño muy pequeño (2 a25 μ). Por lo tanto antes de procesar la muestra, el material con que se va a trabajar debe de ser limpiado escrupulosamente. La limpieza del material de cristalería se realizará sumergiendo el mismo en una solución de HCl al 10% manipulando cuidadosamente con guantes de caucho y se deja reposar de 12 a 24 hrs. (Augousti, R.M., 1988) posteriormente se lava con agua y jabón y se deja escurrir. Asimismo, se limpiará con agua y toallas desechables la mesa de trabajo en donde se elaborarán las láminas.
b) Evitar los vapores o exposición prolongada a los reactivos (ácidos, solventes y resinas) durante el proceso, ya que son tóxicos.
e) Evitar tocar la muestra que se esté procesando con el gotero o plzeta que contengan los reactivos, ya que existe el riesgo de contaminar el reactivo con ésta.
Procesado de muestras de canal y la elaboración de láminas para el estudio de nanofósiles calcáreos;
1.-Definir los intervalos arcillosos del pozo con ayuda del registro de rayos gama y/o potencial espontaneo, además de su informe litológico.
2.-Seleccionar las muestras de los intervalos escogidos dependiendo de la amplitud y de la importancia del intervalo en cuestión (cada 5 a 10 m si es un intervalo reducido y problemático estratigráficamente, pero con posibilidad de que tenga nanofósiles determinativos de edad y de 15 a 20 m si el intervalo es amplio y controlado estratigrátícamente con otros grupos fósiles.
3.-Colocar una pequeña parte de la muestra (una cucharadita de 5 mg) en una caja de Petri y se extiende.
Nota: El siguiente paso se omite para muestras enjuagadas y lavadas.
4.-Enjuagar cuidadosamente la muestra con agua destilada (si la muestra es muy arcillosa agregar algunas gotas de alcohol isopropílico en el agua) de 2 a 3 veces escurriendo el exceso de líquido en otro recipiente, con la finalidad de quitar el lodo (base agua o base aceite).
5.-Observar al microscopio estereoscópico las diferentes litologías (si la muestra se ha secado agregar varias gotas de alcohol isopropílico para humedecerla sin ablandarla más), y separar las esquirlas de las diferentes rocas en los diferentes compartimentos de la placa de porcelana.
6.-Probar el contenido de carbonato de calcio en cada una de las esquirlas contenidas en la placa de porcelana para identificar las diferentes litologias de la muestra; se agrega una gota de HCl al 10% a cada esquirla y se registran los resultados. En sedimentos de plataforma externa-cuenca el contenido nanoflorístico fósil es casi siempre directamente proporcional al contenido de carbonatos en la muestra (lutitas 90-95% y margas 80-90%).
7.-Una vez identificadas las diferentes litologías de la muestra y comprobado su contenido de carbonatos, se seleccionan las esquirlas limpias (contenidas en la caja de Petri) para cada intervalo arcilloso escogido previamente, colocando éstas en un vaso de precipitados etiquetado (aprox. S a 8 esquirla"i por vaso de precipitados).
Nota: Los pasos 8 y 9 se omitirán en muestras con lodo base agua y muestras lavadas.
8.-Las esquirlas deben ser procesadas tan limpias como sea posible (Perch -Nielsen, 1989), para lo cual, se agrega el solvente (cloroformo) dentro del vaso de precipitados cuidando que todas las esquirlas queden sumergidas. Cubrir el vaso con papel aluninio y dejar reposar 3 hrs. Es conveniente confirmar durante este tiempo si el cloroformo no se ha evaporado, de ser así, agregar el necesario para cubrir a la muestra.
9.-Agregar agua destilada a la muestra y tirar la emulsión, procurando conservar las esquirlas. Agregar agua destilada al vaso de precipitados, enjuagar y tirar esta mezcla de la misma forma, repetir este último procedimiento hasta conseguir que las gotas de aceite adyacentes a las esquirlas sean eliminadas.
10.-Con el agitador macerar suavemente la muestra en el vaso de precipitados (muestras suaves como lutitas y margas). En el caso de muestras duras como las calizas el macerado se realiza en morteros de porcelana y después se vierte el contenido en un vaso de precipitados.
11.-Agregar agua destilada al vaso de precipitados de 30ml(1/3 a 2/3 de la totalidad del vaso), y agitar durante 30 seg.
12.-Se toma una parte de la muestra preparada con la pipeta Pasteur y se colocan unas gotas en el cubreobjetos.
13.~ El cubreobjetos que contiene la muestra se deja secar en la parrilla (limpiada previamente con papel desechable y agua) a una temperatura aproximada de 70°C de tal forma que seque uniformemente sin que se produzcan burbujas.
14.-Ya seca la muestra, se le agregan al cubreobjetos (que contiene la muestra procesada y secada), 2 gotas de resina y éste se coloca sobre el portaobjetos. Se etiqueta la lámina y es entonces posible la observación rápida al microscopio petrográfico a 40x para comprobar que la muestra contenga nanofósiles calcáreos.
15.-Dejar secar la lámina en horno a una temperatura de 70°C, durante 8 hrs, o en parrilla eléctrica a la misma temperatura durante 6 dias.
16.-La lámina ya peIfectamente seca se observa al microscopio petrográfico a 100x, en donde se analizan, se cuantifican y se toman fotografías de las diferentes especies que contenga la muestra.
Nota importante: Para cada muestra que se prepare se deberán repetir todos los pasos de limpieza para evitar contaminación.
Técnica rápida de untado:
Otra opción al punto 10 para muestras suaves como lutitas y margas es colocar 1 esquirla con las pinzas de disección sobre el portaobjetos, después de lo cual se macera suavemente con el agitador. Se agrega 1 gota de agua destilada, se mezcla y se unta la muestra al portaobjetos con el agitador (horizontal) hasta dejar una película fina, procurando que las partículas de mayor tamaño queden en los extremos del portaobjetos (Perch-Nielsen, 1989). Se continúan los procedimientos del inciso 13 al 16.
Hernandez-diagrama.jpg)
D1iscusión y conclusión
Al tratar sistemáticamente a las muestras de canal con este tipo de técnicas, se reducen los riesgos de contaminación, ya que al limpiar a la muestra del lodo (base agua o de emulsión inversa) se facilita el anaIisis bioestratigráfico del conjunto nanoflorístico calcáreo, reduciendo el porcentaje de contaminación por caídos de intervalos ya perforados del pozo. Esto se optimiza al escoger a las esquirlas correspon·dientes de cada intervalo arcilloso seleccionado con base en el registro de rayos gama y/o potencial espontáneo además del informe litológico del pozo.
Por otro lado, se ha advertido que al limpiar las muestras del lodo de emulsión inversa, se facilita la visualización de estructuras de los nanofósiles calcáreos, que de otra manera sería casi imposible observar por el efecto lechoso que provocan los hidrocarburos del lodo de emulsión inversa y de la materia orgánica in situ.
Hernandez-lamina01.jpg)
Hernandez-lamina02.jpg)
Hernandez-lamina03.jpg)
Hernandez-lamina04.jpg)
Agradecimientos
Agradezco de manera especial a las autoridades correspondientes de PEP Región Sur por el apoyo brindado para la presentación de este trabajo.
Asimismo agradezco profundamente a todos aquellos compañeros, colegas y amigos, quienes de manera entusiasta dieron su apoyo solidario e hicieron críticas constructivas y sugerencias para que este trabajo pudiera desarrollarse.
En especial agradezco a la Bióloga Corazón Olivera Ortega por su participación en la realización de la 1a edición, así como al Biólogo Alfredo Saynes Vásquez por la realización de la 2a edición, lectura y musicalización del presente trabajo en diaporama. De igual forma agradezco al Biólogo Amulfo Díaz Puebla sus acertados consejos y parte del trabajo fotográfico que esquematiza el presente trabajo en el diaporama.
Asimismo agradezco al personal técnico y manual de los Laboratorios de Yacimientos y de Ciudad Pemex por su apoyo. De igual fonna mi agradecimiento al personal técnico y manual del Laboratorio de Coatzacoalcos, por el apoyo y entusiasmo demostrados durante la capacitación para el procesado de muestras de canal (extracción del lodo de emulsión inversa con solventes).
Ing. Fernando López Arriaga Subgerente de Operación Geológica
Ocean.. Jorge E. Lugo Rivera Líder del Grupo de Paleontología
Biól. Juan José Velasco Torres Paleontología
Biól. Nohemí Hemández Reyes Paleontología
Dra. Blanca E. Buitrón Sánchez Paleontología - Inst. Geología, UNAM
Ing. Héctor A. Mandujano Santiago Perforación.
Ing. Guillermo Mora Oropeza Líder Gpo. Interdísciplinario Cuichiapa
Ing. Santos Lima Romero Subsuelo Opo. Interdisc. Malpaso-A
Ing. Juan Jaime Hdz. Peñaloza Geol. Estructural, Gpo. I. Malpaso-B
Ing. Ma. de Laurdes Clara Valdés Geoquimica
Ing. Alfredo Aguilar Rodríguez Geoquímica
Ing. Ariadna P. Márquez Ramirez Computación y Sistemas
Lic. Bertino Madrigal Jiménez Díseño
Sra. Bertha Aldasoro Robles Secretaria Grupo de Paleontología
Ing. Indra Toledo Coutiña Equipo de Calidad Región Sur
Lic. Victor M. Tovar Romero Equipo de Calidad Región Sur
Ing. Miguel A. Mtz. Ponce Campo Sen
Sr. Lucio Ruíz Escalante Campo Sen
Referencias
Augousti, R.M., 1988. Palaeocene - Eocene calcareous nannofloras of Tunisia. University College London, Postgraduate Unit of Micropalaeontology, Long Project Report. August. London, 5 - 8 pp, (inédito).
8rasier, M.O., 1988. Microfossils. University of Hull, Unwinttyman Ltd.(Ed.) London, 162 - 168 pp.
Mandujano Santiago HA., 1996. Descripción del Proceso de Perforación y Terminación de Pozos Petroleros. PEMEX Exploración y Producción, Región Sur, Subgerencia de Perforación, Villahermosa, Tab. 5 pp, (inédito).
Perch-Nielsen, K. 1989. Mesozoic Calcareous nannofossils. In Bolli, H.M el al. (Eds.) Plankton Stratigraphy, Cambridge University Press. 330-331 pp.
Swanson, R. G. 1981. Sample Examination Manual. Methods in series. The American Association of Petroleum Geologists, Shell Dil Company Exploration Training, Tulsa, Oklahoma, 74101, U.SA